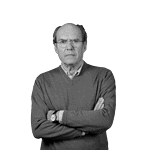Tintín, en el país de los recuerdos
«El reportero ‘globetrotter’ ni cambia su forma de vestir para adecuarse a los tiempos ni envejece. Nosotros tampoco cuando leemos y vivimos sus aventuras»

Cómic de Tintin. | Hergé
Moulinsart, Port Said, el Khemed, Shanghái, el Tíbet, Borduria, Klow, «el país de la sed»… Si la verdadera patria es la infancia, Tintín forma parte destacada de la mía, como de la de cientos de miles –«yo aún diría más»- millones de lectores en todo el mundo, que crecimos leyendo sus aventuras porque éstas mantienen la esperanza en los recuerdos de los hombres y marcan el destino de los niños.
Tintín es la aventura, el peligro, el viaje, la amistad, la valentía, el triunfo de la astucia sobre la fuerza bruta y la derrota de los malvados y los tramposos, pero también el humor, el candor y la piedad. El reportero globetrotter, que siempre sacaba exclusivas mundiales y nunca escribió un artículo ni tuvo jefes ni compañeros de oficio, fue quién nos hizo sentir que ya habíamos estado allí antes de nuestra primera visita a Machu Picchu, China, Nepal, el Sáhara, a cualquier capital árabe o incluso en la Luna; quien primero nos identificó a los hermanos Pájaro, la dictadura totalitaria de Plekszy-Gladz, los golpes de palacio en el mundo árabe y de Estado de los generales Alcázar y Tapioca en la república de San Theodoros y a los traficantes de armas y de carne humana que años más tarde veríamos y seguimos viendo en las noticias. Y el primero que nos enseñó el valor de los borrachos y la borrachera de los valientes (Haddock), que merece la pena la perseverancia ante lo imposible (Tchang), la banal y caprichosa maldad de los magnates (Rastapopoulos), la obstinada negligencia de los militares, la doblez de los traidores (coronel Jorgen) o el trágico sacrificio de quien una vez dio un mal paso (el ingeniero Wolff).
«De Gaulle dijo una vez que no tenía más rival en política internacional que Tintín»
La crítica ha resaltado desde hace mucho tiempo a Hergé como el padre de la línea clara en los cómics y su obsesión por la precisión y la exactitud en el dibujo –un realismo que gusta mucho más a la mayoría de los niños que la cursi y boba fantasía que tantos pedagogos creen adecuada para ellos-, así como su juventud ultracatólica y reaccionaria y los deslices racistas en algunas viñetas de su primera época o su dificultad para dibujar mujeres, más allá de Bianca Castafiore. Pero esas son preocupaciones de adultos. Menos destacado ha sido su talento para crear secuencias cinematográficas, su manejo de la acción, de la elipsis y las transiciones –esa maravillosa viñeta en la que la sola chimenea del barco indica el comienzo de la aventura- o álbumes completos como Las joyas de la Castafiore digna de una comedia de Lubitsch, y menos aún su valor como iniciador de los jóvenes en la política.
El general De Gaulle dijo una vez que no tenía más rival en política internacional que Tintín y no le faltaba razón. Tintín es un héroe europeo, que con la carga de su pasado colonial a cuestas, trata de restaurar el orden allí donde lo amenaza el abuso y la injusticia. No es un superhéroe ni un ciudadano seguro y confiado de una gran potencia ni un joven zascandil que recorre el globo dando golpes o llevándoselos, y quizá sea ésta una de las razones del fracaso de la versión cinematográfica de Spielberg. Tintín, el reportero internacional, cumple la máxima, hoy tan olvidada, de que antes del derecho a informar está la obligación de informarse, identifica las fuerzas en un conflicto, quién mueve los hilos, explica su contexto y se compadece de sus víctimas.
Tintín ni crece ni cambia su forma de vestir para adecuarse a los tiempos ni mucho menos envejece. Nosotros tampoco cuando leemos y vivimos sus aventuras.