Sexo en el franquismo, ¿en serio?
En ‘Historia Canalla’, Jorge Vilches repasa la trayectoria de personajes polémicos y desmonta mitos con ironía y datos
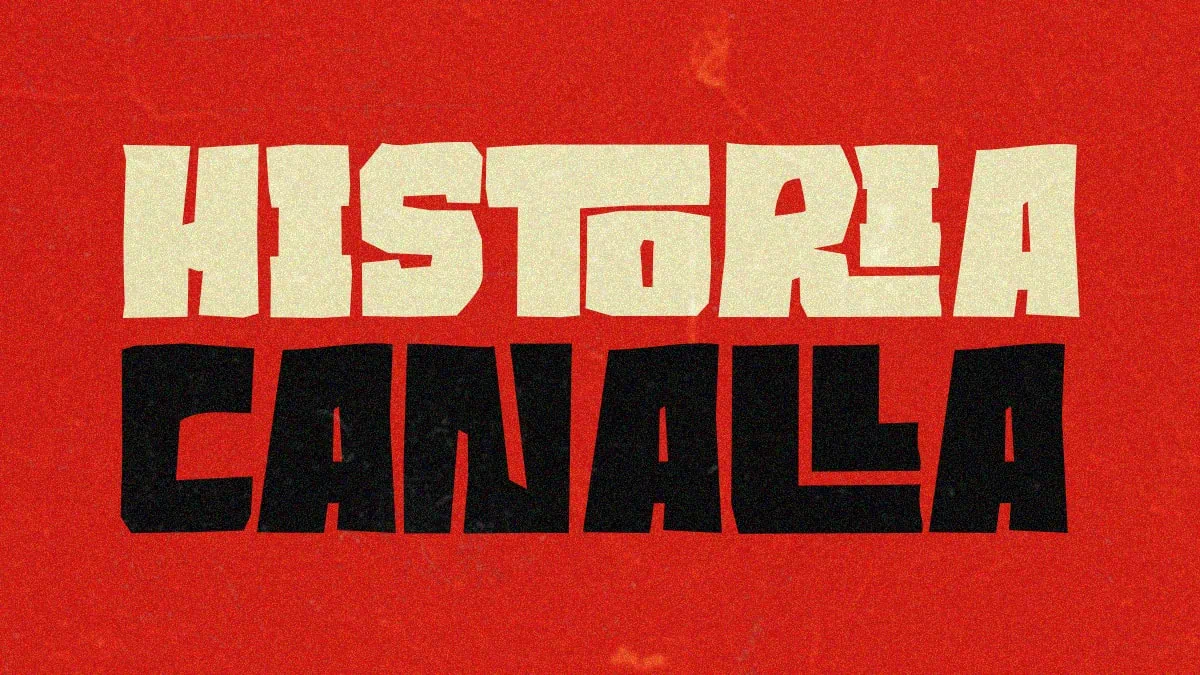
Ilustración de Alejandra Svriz.
El antifranquismo sobrevenido a veces se pasa, y con la idea de demonizar la dictadura de Franco llegan a extremos muy alejados de la realidad. En ocasiones, se confunde lo que decían los papeles, la teoría del régimen o la propaganda oficial con lo que de verdad se vivía en la calle. Y en otras, se toma la parte por el todo, cuando en realidad el franquismo fue una etapa muy larga con varias fases.
Lo digo porque las izquierdas dicen que no hubo sexo durante el franquismo, a diferencia del tiempo de la Segunda República, sino que España con Franco fue un país pacato, reprimido, asexual, hasta que llegó la democracia y todo el mundo se liberó. Sí y no.
Claro que se practicó el sexo. Si la población española en 1939 era de 25 millones, y en 1975 de 35, no es posible imaginar una migración masiva de cigüeñas desde París transportando a diez millones de españolitos, o en la generación espontánea bajo las setas silvestres. Hubo sexo. Lo dice la ciencia.
Resuelta la cuestión cuantitativa, vamos con la cualitativa. ¿Fue bueno el sexo de los españoles durante el franquismo? No lo sabemos. Tampoco si las lentejas con chorizo estaban ricas. El motivo es que en esos años no se hacían encuestas al respecto, ni existía la aplicación ‘Orgasmómetro’, que mide la intensidad psicométrica del éxtasis coital. Como dicen los presocráticos: «Eso va por barrios». Vayamos con lo último. ¿Se ocultaba públicamente la tendencia sexual, los afectos o la carne, y se condenaba la pornografía y el exhibicionismo? Hombre, pues sí. También es cierto que en aquella época los niños no empezaban a ver porno a los nueve años, ni salía en la tele una persona explicando su bisexualidad líquida para conseguir seguidores en una red social, ni las agresiones sexuales eran las más altas de la España contemporánea, como ocurre ahora. Vamos, que aquel país que vivió la dictadura de Franco no era el peor de los mundos posibles, ni éste el paraíso soñado.
La mayoría de los estudios sobre las costumbres sexuales de los españoles hasta la década de 1960, con la generación de la Guerra, insisten en un factor: el peso de la Iglesia católica como elemento moralizante. La utilizó el Régimen franquista como soporte ideológico y de control social, asunto que rompió el clero encabezado por el cardenal Tarancón desde 1972. Te recomiendo aquí que escuches el podcast del 12 de enero de 2025. Es muy esclarecedor, porque la Iglesia pidió perdón y se centró en la reconciliación de los españoles, lo que irritó al búnker.
Sigamos con el sexo. La llamada «Iglesia de la Cruzada» fue el brazo moralizante de la dictadura al menos durante las primeras décadas, y quien estableció los roles de género. Esto se tradujo en una legislación restrictiva y discriminatoria para ahormar la realidad a la ideología nacional-católica, que creó una mentalidad que perduró más allá de 1975.
En esa censura moralizante podemos encontrar dos etapas bien diferenciadas. La primera estuvo marcada por Gabriel Arias-Salgado, falangista, ministro de Información y Turismo desde 1951 hasta 1962, cuando murió. Este Arias-Salgado había vivido la Guerra y consideraba que era una función social patriótica la moralización de una sociedad que había vivido los vicios de la Segunda República. Pensemos en los rígidos estereotipos: la mujer, ama de casa y madre, y el hombre, productor y defensor de la patria. La familia era la célula de la sociedad, elemento representativo del Régimen, por ejemplo, en las Cortes, y una organización social básica para la asistencia social y el encuadramiento. La etapa de Arias-Salgado, falangista, fue muy restrictiva, y se decía «Con Arias-Salgado, todo tapado».
La segunda etapa es con Manuel Fraga como ministro de Información y Turismo. Te recomiendo aquí el podcast que dedicamos a este político español el 6 de diciembre de 2024. Fraga era un reformista. Pensaba que había que adaptarse a la nueva generación, la que no había vivido la Guerra, con una apertura cultural y política, tanto nacional como internacional con el turismo. De hecho, fue uno de los defensores de la evolución del Régimen hacia la democracia, lo que supuso su ostracismo en el tardofranquismo. En las encuestas que se hicieron en 1974 y 1975, Fraga aparecía como el político que podía liderar la transición. No fue así, como sabemos.
Volvamos al sexo durante el franquismo. Fraga dio una ley en 1966 que permitió la apertura cultural, se eliminó la censura previa y se relajó la censura a posteriori. El remoquete era «Con Fraga, hasta la braga»; es decir, que en su época hubo cierta apertura cultural, sobre todo respecto al papel de la mujer y al sexo, y que los jóvenes no tragaban con la moral impuesta, la moral de la Iglesia de la Cruzada. No hay más que ver la prensa posterior a 1966 y primeros años 70, los del tardofranquismo, donde aparecían fotos de señoritas con poca ropa o insinuantes sin venir al caso, y los chistes de las revistas de humor, como Hermano Lobo o El Papus, tocaban el tema del sexo con frecuencia y como reclamo. Este destape se veía entonces como una «liberación», y hoy el feminismo oficial lo denomina «cosificación». Bueno, entre puritanos anda el juego.
Vamos con las convenciones sociales, el qué dirán, el peso del entorno durante el franquismo. Los estereotipos de género marcaron mucho las costumbres en el ámbito social. Las mujeres debían ser honradas y parecerlo, vestir bien, llevar su casa, servir a su marido y cuidar a sus hijos. La educación sirvió para trabajar estas habilidades domésticas y maternales, distinguiendo la formación que recibían los chicos y las chicas.
La educación fue segregada, pero la vida se abrió camino. ¿Qué quiere decir esto? Que esas convenciones se mantuvieron muy al principio y que no fue general. En 1958 el número de mujeres matriculadas en la Universidad rondaba el 28%, que se mantuvo hasta 1970, cuando subió el porcentaje. Otra cosa muy distinta era la percepción social de cómo debía ser una mujer y, no nos olvidemos, también un hombre. Un hombre que no supiera mantener su hogar era poco varonil y no cumplía con su función social. Eso suponía un peso extraordinario que no se tiene en cuenta. En cuanto al sexo es evidente que la sexualidad era el pilar de la honradez femenina, y no tanto en la masculina. De ahí el tratamiento de la prostitución, la virginidad y la homosexualidad.
La virilidad era una característica de los hombres del Régimen del 18 de Julio según la propaganda. Por eso, los franquistas convencidos y los que aparentaban serlo exhalaban una moral y unas costumbres obligatoriamente masculinas. La consecuencia era tratar a las mujeres como personas de segunda, también en el sexo. En la teoría franquista de la época, la esposa venía a ser la esclava sexual del marido. Esto sobre el papel, porque luego en la intimidad nadie lo sabe. La prostitución era corriente, como siempre, ya fuera como profesión o como complemento salarial, y muchos jóvenes se iniciaban en el sexo en un burdel. Véase, por ejemplo, la novela La colmena, de Camilo José Cela, donde aparece la prostitución como algo corriente. Por cierto, recuerdo que Miguel Ángel Revilla, que fue presidente autonómico de Cantabria, y perteneció al Movimiento en su juventud, se ufanó en la tele en 2008 de haberse iniciado sexualmente en un prostíbulo. Cuando el PP se quejó, Revilla se defendió diciendo que el 90% de los hombres habían hecho lo mismo. No hay estadísticas sobre eso, pero lo dijo. Ah. Revilla continuó en el poder hasta 2023 con apoyo del PSOE, en cuyas filas hay señalados usuarios de la prostitución.
¿Cómo se trataba la homosexualidad durante el franquismo? Era vista como una degeneración propia de una sociedad aburguesada, que era lo mismo que defendió el Che Guevara y estaba penada. La oficialidad franquista sostuvo que la homosexualidad era una enfermedad mental, como decían también en la URSS, que se podía curar con el tratamiento médico adecuado. Con el lesbianismo pasaba lo mismo. Eran «marimachos», tiarrones viciosos que se ponían pantalones, antinaturales, que rompían el papel natural que Dios les había conferido. A pesar de esto había homosexuales conocidos, como Miguel de Molina y otros tantos. En cambio, no se decía nada de las lesbianas, como podía ser el caso de Gloria Fuertes.
Las costumbres extramatrimoniales parecían sacadas de una obra de Miguel Mihura o de Jardiel Poncela, y en la cultura de la época se hablaba de «queridas» y «amigas entrañables». Era muy similar a lo que ocurría en el siglo XIX y comienzos del siglo XX: existía la querida a la que, si ella tenía suerte, el hombre le ponía una mercería. También había, como en periodos anteriores, relaciones sexuales con el servicio doméstico femenino. ¿Y qué decir de la masturbación? El onanismo se trataba como algo con lo que se perdía el vigor físico e intelectual, e incluso que provocaba la ceguera.
La percepción del sexo cambió en los sesenta, con la generación que, como decía, no vivió la Guerra, que había disfrutado de una vida mejor que sus padres, con más educación y bienestar. La influencia cultural fue aquí decisiva. El debate público era carne, sí o no. No hablo de veganismo, sino del uso del bikini y de la minifalda, cuyos centímetros se medían con una regla. La rebeldía hizo que las mujeres jóvenes vistieran justamente como condenaba la moral de sus padres y del Régimen. A esto se unió la invasión turística, con otras formas de entender la exhibición del cuerpo y el sexo. El sexo se convirtió en sinónimo de libertad y la censura ayudó mucho. La película La dolce vita, de Federico Fellini, en 1960, con la exuberante Anita Ekberg y Marcelo Mastroianni sufrió tantos cortes y cambios de diálogos que al final la prohibieron. Mogambo, de John Ford, de 1953, al presentar a los amantes como hermanos se convirtió en un incesto.
Las playas se llenaron de suecas mirando al mar y de lugareños mirando a las suecas, que dejaban mucho dinero en España. Pedro Zaragoza, alcalde de Benidorm, fue en moto hasta El Pardo para suplicar a Franco que autorizara el uso del bikini y que el turismo fuera rentable. Lo logró. Eso también marcó una apertura en el cine, la prensa, la música y la vestimenta. De ahí la película de Pedro Lazaga titulada El turismo es un gran invento, de 1968, con López Vázquez y Paco Martínez Soria cumpliendo el arquetipo del español anticuado. Y sobre todo, Alfredo Landa, cuyo perfil de machote de pelo en pecho, gracioso, de corazón de oro, sorprendido por la vida moderna y picante, tuvo un enorme éxito. Nació el «landismo» con No desearás al vecino del 5º, de 1970, que remató con el explícito Dormir y ligar: todo es empezar, de 1974, dirigido por Mariano Ozores.
El destape, término acuñado por el periodista Ángel Casas, venía de fuera. Era corriente entonces el viajecito a Francia a Perpiñán y Biarritz, a ver películas subidas de tono, como paletos. Eran otros tiempos. Hizo furor El último tango en París, de 1972, con Marlon Brando y María Schneider, prohibida en España. Y también la saga de Emmanuelle, encarnada por Sylvia Kristel, cuya segunda parte se estrenó en 1975. Esa era la libertad para mucha gente, la quiebra de la moralidad del franquismo para algo tan sencillo como ver una teta.
Era una pendiente sin fin. Un día, María José Cantudo hizo el primer desnudo integral, brevemente, reflejada en un espejo. Fue en La trastienda, de Jorge Grau, estrenada en 1975. La sensación fue descomunal. Aquello se convirtió en un no parar y aparecieron las «actrices del destape» llenando las salas. Era un auténtico negocio. Risas y tetas. Los españoles vieron a Ágata Lys, Susana Estrada, Amparo Muñoz o Victoria Vera, que cambió su apellido para emular a Jaime Vera, un dirigente del PSOE de principios del siglo XX.
Acabamos con una consecuencia política. El búnker decidió cargarse a Pío Cabanillas, ministro de Información y Turismo, por permitir el destape, así que entregaron a Franco un dosier de revistas españolas con mujeres desnudas, e intercalaron alguna imagen pornográfica para influir más en el Caudillo. El Generalísimo despidió a Pío Cabanillas el 24 de octubre de 1974. Esa es otra historia.
[¿Eres anunciante y quieres patrocinar este programa? Escríbenos a [email protected]]

