Mitos y timos de la Segunda República
En ‘Historia Canalla’, Jorge Vilches repasa la trayectoria de personajes polémicos y desmonta mitos con ironía y datos
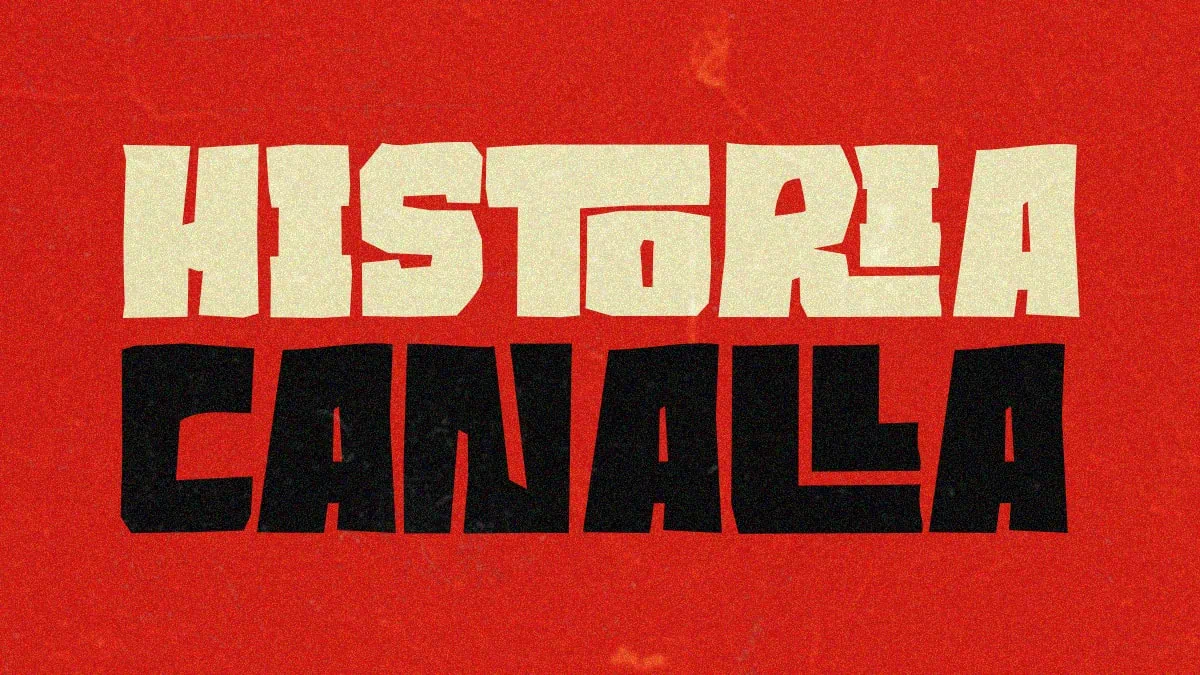
Ilustración de Alejandra Svriz.
La batalla por la llamada «memoria histórica», que nada tiene de verdadera historia y sí mucho de política, supone la mitificación de la Segunda República y la denostación de la Transición y el sistema democrático de la Constitución de 1978. Los memorialistas, una especie de justicieros que retuercen la Historia para que les cuadre con su mensaje político, presentan la Segunda República ajena a su realidad y contexto, dando a entender que aquello sí fue una democracia, mientras que hoy no lo es. Para eso han construido un relato lleno de mitos y ocultamientos.
No fue un régimen democrático. La República llegó en 1931 sin referéndum sobre la forma de Estado, ni apelación alguna a la soberanía popular. Nadie decidió que el 14 de abril un grupo de personas asumiera el poder, el autoproclamado Gobierno Provisional, ni que dictara un Estatuto de funcionamiento que asumía todo el poder. A partir de ahí, esos republicanos colonizaron el Estado y comenzaron a pergeñar un régimen propio. Detrás de la palabra «República» se escondía un cambio del país de arriba abajo, crear una nueva clase política dirigente, hegemónica y soberana, que revolucionara el país. Esa élite se creía con la misión histórica de salvar a España de sí misma. Tenían una idea del pueblo español como un conjunto de ignorantes a los que adoctrinar, y de personas con valores y principios equivocados producto de siglos de influencia clerical y monárquica. En su mentalidad era necesario crear un español nuevo a través de la educación de izquierdas y el control de los medios impresos. Nunca hubo más censura de prensa que durante la Segunda República; en especial, en el tiempo del Gobierno Provisional.
Por tanto, no hubo referéndum sobre la República, sino que fue un acto revolucionario de un autoproclamado Gobierno Provisional que impuso las normas y los símbolos nacionales. Vamos con la bandera republicana. La sustitución de la rojigualda por la tricolor fue por decretazo, con fecha del 27 de abril de 1931, de un Gobierno autoproclamado, provisional, que nadie había elegido. El gran Josep Pla, entonces por Madrid, escribió que el 14 de abril, cuando Alfonso XIII ya se había ido, la izaron en el Palacio de Comunicaciones unos funcionarios, quienes, decía, «solo tienen de bandera el sueldo». Los madrileños la miraban preguntándose qué era aquello. Pla no exageraba porque era el emblema de la Conjunción republicana; esto es, de una parte.
Miguel Maura, que fue ministro de la Gobernación en el primer Ejecutivo republicano, dejó escrito que no pensaban cambiar la bandera porque entrañaba «problemas de todo tipo», pero que se dejaron llevar por el ímpetu de algunas autoridades locales, como la de Barcelona. Luego buscaron un anclaje histórico falso: no era el morado de Castilla ni se creó durante la Primera República (1873).
El general Vicente Rojo, el último defensor del Madrid «republicano», escribió tras la guerra que la nueva bandera había sido un error: la rojigualda no representaba a la monarquía, como dijeron, sino a la nación, que la hicieron suya los que desde 1808 lucharon por la libertad. La republicana, concluía, no fue una aspiración popular, era partidaria y dividía España.
La imposición trajo muchos problemas porque no fue el resultado de un referéndum, ni de una votación parlamentaria, ni contó con un informe técnico, como sí había tenido el cambio del escudo de España en 1869. Por cierto, el gobierno republicano arrestó a los que portaban la rojigualda o escribían a su favor, y se produjeron quemas de la tricolor como protesta.
Sí, hubo mucha violencia. En la España de la Segunda República se desarrolló lo que Mosse llamó «brutalización de la política», con una «banalización de la violencia», tal y como contó Hannah Arendt para referirse al Occidente de aquella época. El socialismo bolchevique de Largo Caballero, el comunismo y el anarquismo fomentaron la violencia en la incipiente sociedad española de masas. El aplastamiento del enemigo era una forma de librar al Progreso de un obstáculo para llegar al Paraíso. De ahí la tolerancia hacia la violencia de abajo, y la planificación de violencia desde arriba, como en 1934, así como la más dura represión, como en Casas Viejas. Es preciso señalar aquí que durante la Segunda República la violencia partió mayoritariamente del lado izquierdista.
Hubo quema de iglesias y asaltos a establecimientos religiosos desde mayo de 1931. Los ataques a periodistas y a sus periódicos fueron muy frecuentes. Solo entre febrero y julio de 1936 se atacaron 18 medios. El número de asesinatos políticos es objeto de controversia. Hay quien lo cifra en 2.250 en cinco años de República. Además, los anarquistas se levantaron en cuatro ocasiones contra la República gobernada por los socialistas antes de la revolución de 1934. También se sufrió el intento de golpe de Estado del general Sanjurjo, las continuas declaraciones del estado de guerra –hasta 18-, y la violencia verbal en las Cortes.
También podríamos hablar de la aparición de checas en Madrid antes del golpe de julio de 1936. El Convento de Santa Cristina se convirtió en la primera «cárcel del pueblo» conocida. Fueron las Milicias Antifascistas Obreras y Campesinas, las MAOC. Amenazaron a las monjas que residían en el convento, se lo quedaron, y el concejal socialista del ayuntamiento de Madrid, Andrés Saborit, no hizo nada. Las MAOC habían participado en el golpe de Estado del 34 y decidieron instaurar un sistema de terror tras la victoria del Frente Popular en febrero del 36.
No fue una democracia. El voto y el parlamentarismo fueron sustituidos por la cultura del odio, en la que un acto violento era un instrumento político en nombre del pueblo, la patria, la raza o el proletariado.
Hubo más censura que nunca. Desde el primer día. La Ley en Defensa de la República, de octubre de 1931, tipificó como delito la difusión de noticias que el gobierno entendiera que podían perturbar «la paz o el orden público», que despreciaran «las instituciones u organismos del Estado», o hicieran «apología del régimen monárquico». Aquello era un atentado a la libertad, como dijeron algunos diputados. La censura previa siguió existiendo, a lo que se sumó el delito de opinión. La suspensión de los diarios fue constante, y se calcula que pudieron ser unos 200 los periódicos clausurados.
La izquierda fue reacia inicialmente a que la mujer votara. No hace falta más que leer a Clara Campoamor frente a la socialista Victoria Kent y la comunista Margarita Nelken. El argumento en contra era que la mujer era prisionera del confesionario, y que votaría lo que dijeran los curas; es decir, a la derecha. Esto significa que su sufragismo estaba condicionado por la intención del voto. Una hipocresía más.
El fraude en las elecciones de febrero de 1936 también fue clave. La ola de violencia que rodeó la primera vuelta, el 16 de ese mes, hizo que el presidente Portela dimitiera. Alcalá Zamora lo sustituyó en pleno proceso electoral por Manuel Azaña, uno de los jefes del Frente Popular. Ante su pasividad, los frentepopulistas asaltaron los colegios electorales, violaron la documentación, tacharon resultados y pusieron otros.
Con todos estos condicionamientos violentos y exclusivistas de los republicanos, era cuestión de tiempo que ocurriera un golpe de Estado, una revolución comunista o una Guerra Civil, como finalmente ocurrió. La construcción y deriva del régimen de la Segunda República fue cualquier cosa menos democrática y, por tanto, no se puede reivindicar hoy ni oponer como momento ideal frente a la Transición y la Constitución de 1978.
[¿Eres anunciante y quieres patrocinar este programa? Escríbenos a [email protected]]

