Franco con bomba atómica: el proyecto Islero
En ‘Historia Canalla’, Jorge Vilches repasa la trayectoria de personajes polémicos y desmonta mitos con ironía y datos
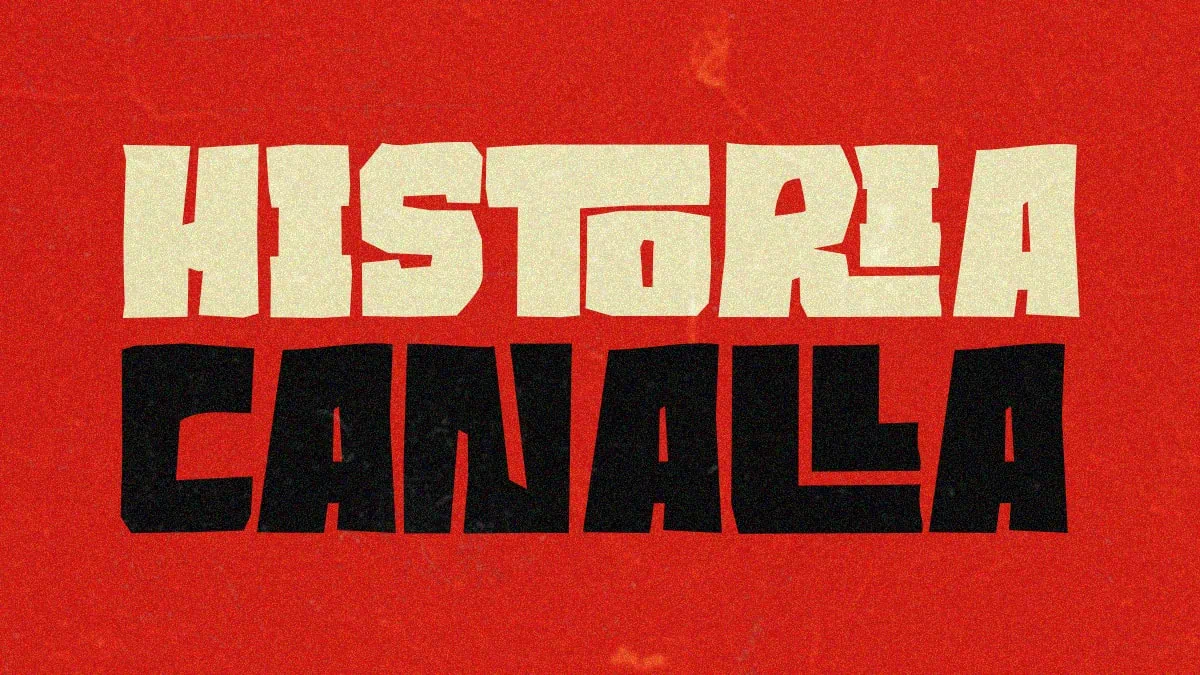
Ilustración de Alejandra Svriz.
¿Cuál sería hoy el papel internacional de España si tuviera bombas atómicas? ¿Cómo sería la relación con Marruecos? Incluso, ¿cómo sería con los países de los que dependemos energéticamente si tuviéramos una gran estructura nuclear? Es indudable que la investigación atómica no redunda solo en tener armas, sino en desarrollo tecnológico que reporta un progreso económico, y permite soberanía eléctrica, por ejemplo. Véase Francia, cuyo precio de la luz es un tercio que el de España.
Es conocido que el armamento nuclear es disuasorio. Ni siquiera las grandes potencias lo han utilizado en situaciones de derrota, como la URSS en Afganistán o Estados Unidos en Vietnam. Sirve para defender la soberanía y ser respetado. De hecho, actualmente, frente a la Rusia de Putin, son Francia y el Reino Unido, potencias nucleares aunque envejecidas, las únicas que tienen el arma disuasoria. En suma, la bomba atómica hoy es para tener fuerza negociadora en el orden internacional. De ahí la carrera armamentística de Corea del Norte, el programa nuclear de Israel e Irán, o el empeño de De Gaulle para que Francia lo tuviera. De hecho, el francés apoyó que la España de Franco tuviera armas nucleares.
La pregunta es por qué teniendo el personal, el conocimiento, los medios y la financiación el proyecto para que España fuera una potencia nuclear no se llevó adelante.
Durante la Segunda Guerra Mundial hubo interés de las potencias en conseguir los yacimientos de uranio en España, con ofertas por parte de representantes de ambos bandos. Esta situación favoreció la toma de conciencia por parte del gobierno de Franco sobre la importancia estratégica del uranio español. De esta manera, en noviembre de 1945 se reservó a favor del Estado algunos yacimientos de uranio. El interés era máximo, y en 1946 se creó en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas una comisión de Física Aplicada para estudiar la posibilidad de investigar en la aplicación del uranio. El impulso final se produjo en 1948 cuando se creó la Junta de Energía Nuclear, que trabajó en colaboración con la Sociedad de Estudios y Patentes. Luego se construyeron las instalaciones en Moncloa, Madrid, cerca de la Ciudad Universitaria.
La Junta de Energía Nuclear supuso el resurgir de la ciencia española, poniéndola al máximo nivel internacional. Se aplicó al estudio de yacimientos de uranio y del desarrollo de técnicas relacionadas con la extracción y metalurgia del uranio. Se abrieron minas de este mineral en muchos lugares. La más importante se localizó en Salamanca, abierta en 1957, que llegó a producir 300 toneladas al año. Por cierto, el gobierno de Pedro Sánchez está en guerra contra las minas de uranio por cuestiones ecologistas y pretende el cierre de todas las centrales nucleares. Y esto a pesar de que España cuenta con las segundas reservas de uranio más importantes de la Unión Europea, con unas 28.500 toneladas, frente a las 125.000 de República Checa, sin contar las reservas que Dinamarca tiene en el territorio de Groenlandia y que actualmente no explota, y que quizá por eso quiera Trump extenderse a este territorio. El uranio español cubriría hoy la demanda nacional y haría que no fuéramos dependientes de otros países, entre otros, de Rusia.
Volvamos a la historia. El gobierno de Franco se empeñó en avanzar en la investigación atómica, y la Junta de Energía Nuclear envió a un grupo de científicos a estudiar a Estados Unidos, y a su vuelta los puso al servicio de la investigación española para convertir a España en una potencia atómica. Aquello estaba arropado por la política de Eisenhower, el presidente norteamericano, que patrocinó en 1955 la idea del armamento nuclear como elemento disuasorio y de poder en las relaciones internacionales. España se benefició del programa Átomos para la Paz de Estados Unidos, lo que permitió el acceso a tecnología nuclear avanzada y la formación de científicos españoles. Así se construyó el primer reactor nuclear español en 1958. Aquello marchaba a gran velocidad.
Agustín Muñoz Grandes, vicepresidente del Gobierno y entonces Jefe del Alto Estado Mayor, ordenó en 1963 al científico militar José María Otero Navascués que iniciara un proyecto para dotar a España de armamento nuclear. Otero Navascués presidía la Junta de Energía Nuclear. Para cumplir con la orden fichó a Guillermo Velarde, que en aquel tiempo estaba estudiando en Estados Unidos el diseño de reactores nucleares para la producción eléctrica. Velarde tenía ya mucha y buena experiencia, no en vano había pasado por la Universidad de Pensilvania y el laboratorio Argonne, en Chicago, y trabajaba para la Atomics International.
La investigación encontró que el enriquecimiento del uranio español era muy costoso. Se optó por el plutonio, que se obtendría como residuo de las barras de uranio. El estudio para obtener armamento nuclear se terminó en diciembre de 1964, y se llamó «Proyecto Islero». El nombre se tomó del toro que mató a Manolete. La idea era ser el quinto país del mundo con capacidad para construir armas nucleares tras EEUU, la URSS, el Reino Unido y Francia. Esto hubiera supuesto entonces para España un puesto fijo en el Consejo de Seguridad de la ONU. Con esta perspectiva, el informe del Proyecto Islero se envió a Franco, al vicepresidente del gobierno Agustín Muñoz Grandes, y a López Bravo, que era el ministro de Industria. No se obtuvo una respuesta inmediata porque la posibilidad generó mucha inquietud, incluso en Estados Unidos. Pero aquí no acabó el asunto.
Y aquí entran en acción las causalidades de la vida. El 17 de enero de 1966 un avión cisterna y un bombardero B-52 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos colisionaron en vuelo en una maniobra de abastecimiento de combustible. Con el choque cayeron las cuatro bombas termonucleares B28 que transportaba el B-52, que no explotaron. Fue el accidente de Palomares, en Almería. Más allá de la foto de Manuel Fraga en bañador para demostrar como ministro de Información y Turismo que no se corría ningún peligro, Guilermo Velarde estudió el material que rellenaba los artefactos y que separaba sus componentes. Eso le permitió descubrir la configuración Ullam-Teller, que era el mecanismo de explosión consistente en una bomba de fusión termonuclear encendida mediante una pequeña bomba de fisión.
Con este paso España estaba en disposición de crear armas nucleares con facilidad. Aquello alarmó a Estados Unidos. Henry Kissinger, entonces Secretario de Estado de los Estados Unidos, visitó Madrid en diciembre de 1973. Durante su visita, se reunió con Franco y con Luis Carrero Blanco, quien era el Presidente del Gobierno en ese momento. Kissinger transmitió a Franco la preocupación porque tuviera una bomba atómica. Era conocido que el dictador español estaba en las últimas, y la sucesión de Juan Carlos podía derivar en un régimen de orden o sufrir un golpe de Estado, o una revolución, o vivir otra guerra civil. La bomba atómica podría caer en malas manos.
A raíz de la entrevista con Kissinger que, por cierto, al día siguiente fue asesinado Carrero Blanco, Franco echó el freno al Proyecto Islero. Llamó a Guillermo Velarde y le ordenó abandonar el plan, que hubiera costado 60.000 millones de pesetas, aunque dedicados a investigación y desarrollo. Lo curioso fue que Arias Navarro, que sucedió a Carrero, resucitó el Proyecto Islero, con el jefe del Alto Estado Mayor del Ejército, Manuel Díez Alegría.
El Gobierno se puso como objetivos construir 36 bombas de plutonio, de 20 kilotones cada una. Las pruebas atómicas se iban a hacer en el Sahara español, justo el territorio reclamado por Marruecos. Era un plan disuasorio frente a un vecino africano cada vez más belicoso. El Gobierno estableció que los objetivos se cumplieran antes de que acabara la década de 1970. Para entonces se contaba con Vandellós I, en Tarragona, que por sí sola podía abastecer de electricidad a la ciudad de Barcelona. Las barras de uranio daban un plutonio que solo permitía fabricar cinco bombas al año, aunque era suficiente para disuadir. La posibilidad era muy cierta. Un informe de la CIA de 1974 aseguraba que España era el “único país europeo con interés y capacidad” para estar entre los países con armamento nuclear. Todo estaba a punto.
Pero no se llegó a tiempo a tener la bomba atómica como arma disuasoria ni la situación española lo permitía. Según agonizaba Franco se produjo la Marcha Verde y se inició una época nueva que necesitaba el apoyo de EEUU y la tranquilidad internacional. Sin embargo, el proyecto no se abandonó. Fue la administración de Jimmy Carter, demócrata, el que aprovechó la debilidad del gobierno de Adolfo Suárez entre 1977 y 1981 para presionar a España y que abandonara el Proyecto Islero. Carter se empeñó en que España firmara el Tratado de No Proliferación Nuclear, abierto en 1970, que establecía que solo EEUU, la URSS y el Reino Unido podían ser potencias nucleares. Francia y China no lo firmaron hasta 1992, y España en 1987.
Adolfo Suárez se negó a firmar el tratado y a la presencia de la Agencia Internacional de Energía Atómica, unos supervisores internacionales, que dejaban a España como país subalterno. El intento de golpe de Estado de 1981 cambió la situación. El gobierno del centrista Calvo Sotelo abrió la política exterior a una colaboración más estrecha con Occidente, en concreto con la OTAN y las democracias europeas. Esto supuso el abandono del Proyecto Islero y la intervención de los supervisores de la Agencia Internacional.
Luego vino el antimilitarismo y la propaganda antinuclear, que junto a la presión terrorista de ETA, acabaron por enterrar el plan atómico español. El caso es que España pudo ser una potencia nuclear y el toro, Islero, se dejó pasar.
[¿Eres anunciante y quieres patrocinar este programa? Escríbenos a [email protected]]

