Richard Hofstadter, el hombre que más sabe sobre el populismo norteamericano
La historia nos hace sufrir a todos, pero el paranoico sufre doblemente, pues no solo está afligido por el mundo real
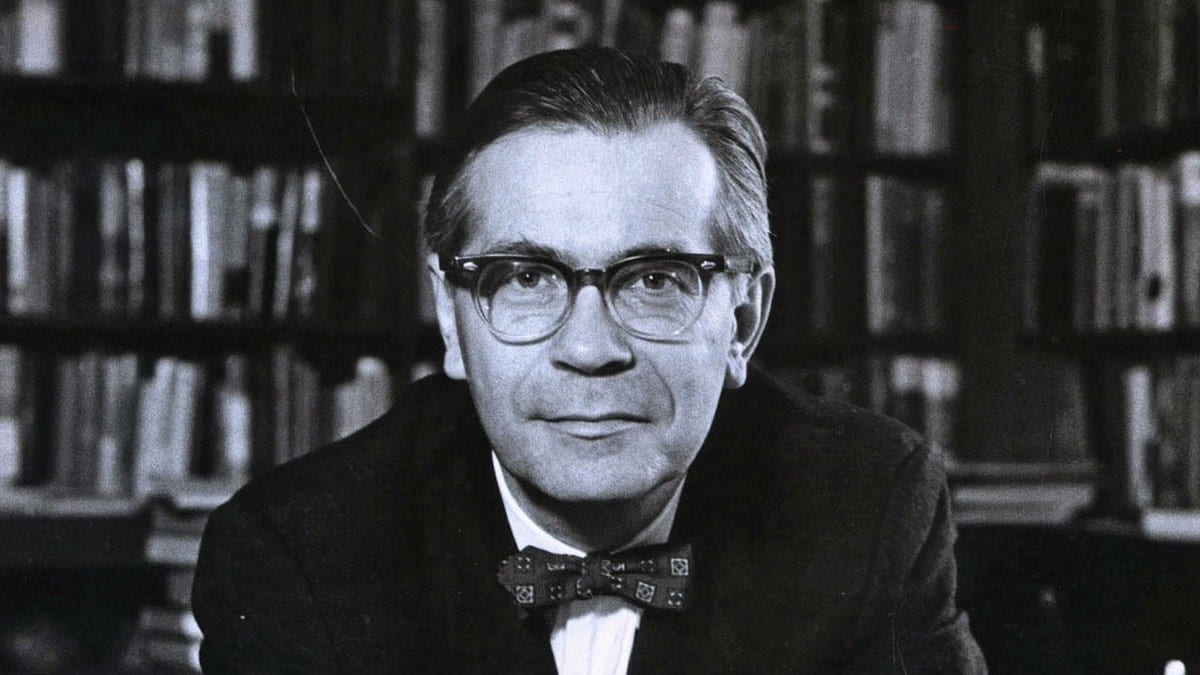
El escritor Richard Hofstadter.
Este artículo ha sido publicado originalmente en la revista ‘Cuadernos FAES de pensamiento político’. Si quiere leer otros textos parecidos o saber más sobre esa publicación, puede visitar su página web.
Un amigo periodista me dio recientemente a conocer uno de los artículos más destacados e influyentes publicados en Harper’s Magazine en sus más de 170 años de historia. Se trata de «The Paranoid Style in American Politics», aparecido en noviembre de 1964 y escrito por el historiador Richard Hofstadter (1916-1970). A pesar de los años trascurridos, el artículo es una útil reflexión sobre la crisis del liberalismo y el ascenso del populismo que se está dando en Estados Unidos y en otros países. Hofstadter murió prematuramente, pero su artículo, y el conjunto de su obra, han inspirado a otros autores estadounidenses posteriores como el sociólogo Christopher Lasch con The Culture of Narcissism (1979), el filósofo Jason Stanley con How Propaganda Works (2017), el filósofo Mark Lilla con The Politics on Anger (2017), la periodista Masha Gessen con The Future is History (2017), o la filósofa Sarah Kenzior con The View from Flyover Country (2018).
Un historiador multidisciplinar
Richard Hofstadter fue un prolífico historiador vinculado a la Universidad de Columbia, un gran experto en la historia social y cultural estadounidense que se caracterizó por saber relacionar los hechos históricos con el momento presente. De ahí que sus escritos no queden desfasados ni sean relegados al archivo de las curiosidades históricas. No era de esos historiadores que se adhieren a una determinada ideología y adoptan una visión del mundo encerrada en unos moldes. Cuando el presente es turbulento, como lo eran los Estados Unidos entre la posguerra y la década de 1960, un historiador no puede quedarse en una visión inamovible del pasado porque el presente está cambiando y condiciona ese pasado. Tal era la opinión de Hofstadter.
Sus años de estudiante en la Universidad de Columbia, entre 1936 y 1940, le descubrieron su vocación por la historia, lo que le llevó a abandonar la carrera de Derecho, pero fueron tiempos de decepción en lo político y lo académico. Su radicalismo izquierdista inicial le condujo a redactar una tesis en la que cuestionaba la política agrícola del New Deal de Roosevelt, supuestamente favorecedora de los grandes propietarios sureños. Estaba entonces influido por historiadores como Charles A. Beard, cuyo enfoque se centraba en la competición entre sectores económicos. Sin embargo, Hofstadter empezó poco a poco a valorar la crucial importancia de las ideas en política, algo que historiadores como Beard no parecían tener en cuenta. Por eso, la obra que marca el inicio de su evolución intelectual fue Social Darwinism in American Thought (1944), centrada en el período que va de finales del siglo XIX hasta 1915. Es una crítica de la mentalidad que aplicaba a la sociedad y a la política las ideas darwinianas de la selección natural y de la supervivencia de los mejor adaptados. Cuatro años después, The American Political Tradition consagró la trayectoria intelectual de nuestro autor en una obra no solo académica sino también capaz de llegar a un público amplio. Con un brillante estilo literario, Hofstadter va trazando originales retratos de políticos norteamericanos desde Thomas Jefferson a Franklin D. Roosevelt. Muchos no salen bien parados en estas páginas de grandes dosis de ironía, aunque también hay espacio para la admiración como es el caso del abogado Wendell Phillips (1811-1884), un intelectual que luchó por la abolición de la esclavitud.

La asfixiante atmósfera política y social del macartismo en la década de 1950 incomodaba a Hofstadter, que no se consideraba ni radical ni conservador. Era una época en que la libertad intelectual demostraba su fragilidad, y esta circunstancia animó a nuestro historiador a buscar otras herramientas intelectuales que pudieran enriquecer la interpretación histórica. Una de ellas serían los textos literarios, pues en ellos puede encontrarse un reflejo de las realidades sociales. Pero, además, se interesó por la psicología, saliendo al paso del tópico de que la política guarda esencialmente relación con los intereses económicos. Por eso, Hofstadter empezó a buscar explicaciones alternativas de las conductas políticas tales como las motivaciones inconscientes, la ansiedad, los odios irracionales o la paranoia. Las referencias al teatro de Shakespeare serían inevitables, aunque ya estaban en las obras anteriores de nuestro autor como en su comparación de Jefferson con Hamlet o del darwinismo social con Macbeth.
Estas percepciones prepararon el terreno para la crítica del populismo de las obras posteriores de Hofstadter. Entre ellas destacan The Age of Reform (1955) y Anti-Intellectualism in American Life (1963), que fueron galardonadas con dos Premios Pulitzer. Finalmente, en 1965 publicó una antología de sus ensayos bajo el título de The Paranoid Style in the American Politics, que es el nombre del artículo que vamos a analizar a continuación.
De Goldwater a las teorías conspiratorias del S. XIX
Nuestro autor considera que la política norteamericana ha sido escenario frecuente de animosidades y pasiones, tanto a derecha como a izquierda. Hay que tener en cuenta que el artículo de Hofstadter se publicó en noviembre de 1964 y a sus lectores no les sería difícil reconocer en él una identificación con el candidato presidencial republicano, Barry Goldwater, que sería derrotado entonces por el presidente demócrata Lyndon B. Johnson. El profesor de Columbia expresaba su rechazo de la política entendida como la lucha existencial entre el bien y el mal, un marco para la confrontación y la polarización. A todo eso Hofstadter lo calificaba de paranoia, no en el sentido clínico del término, pues no tendría grandes repercusiones si afectara a un solo individuo. El problema radicaba en que esa mentalidad se trasladaba a un amplio electorado. Una mentalidad, definida por nuestro autor, como un sentimiento de exageración calenturienta, sospecha y fantasía paranoica. De ahí que el artículo venga a ser un estudio en el que la psicología y la retórica políticas van juntas.
En su recorrido histórico, Hofstadter no solo alude a los discursos del senador Joseph McCarthy, con sus alusiones a una “negra conspiración de infamia” y a una “estrategia de la derrota”. También se remonta al siglo XIX con el manifiesto de 1895 del Partido Populista, surgido en medios agrícolas del sur y medio oeste que se sentían abandonados por los grupos industriales y financieros. En ese manifiesto se señala a los gold gamblers, los especuladores financieros de Europa y América que manipulaban la moneda de oro para su propio beneficio y perjudicaban los intereses del pueblo norteamericano. Después, se añade también un artículo de un periódico de Texas de 1855 en el que se denuncia cómo los monarcas europeos y el papa de Roma están conspirando para destruir las instituciones políticas, civiles y religiosas de Estados Unidos. Se sugiere incluso que los católicos estadounidenses reciben más de 200.000 dólares anuales para la propagación de su fe.
Hofstadter no se limita a estos ejemplos, sino que habla también de movimientos contra la masonería, los católicos, los mormones, los banqueros internacionales o los fabricantes de municiones durante la Primera Guerra Mundial, que no agotan la fiebre paranoica y conspiratoria. A título de curiosidad, el autor inserta un ejemplo completamente delirante. La John Birch Society inició una campaña en 1964 para suprimir una serie de televisión sobre las Naciones Unidas por medio de una oleada de cartas dirigidas a la empresa patrocinadora. Para el grupo era inadmisible que alguien promoviera a las Naciones Unidas, a la que consideraba como un instrumento de la conspiración soviética mundial.
Con todo, en el artículo se desarrollan más ampliamente otras referencias como la de los Illuminati. Esta procede del libro de John Robinson, Proofs of a Conspiracy Against All the Religions and Governments of Europe, Carried on in the Secret Meetings of Free Masons, Illuminati, and Reading Societies, editado en Edimburgo en 1797 y reimpreso después en Nueva York. Un clérigo protestante, Jeddiah Morse, utilizaría los argumentos de este libro, que centraba todos los males en la Revolución francesa y el jacobinismo, para atacar al partido federalista, defensor de la separación entre la Iglesia y el Estado, y para acusar a sus líderes, como Alexander Hamilton y James Madison, de ser escépticos e indiferentes hacia la religión. Los federalistas serían, por tanto, los continuadores de los jacobinos franceses y de su retórica anticristiana.
No faltan tampoco en el artículo las menciones al anticatolicismo y la «amenaza jesuita». Un ejemplo es el libro de 1835, Foreign Conspiracies against the Liberties of the United States, escrito por el inventor del telégrafo, Samuel Morse, que veía el núcleo de la conspiración antinorteamericana en la Austria de Metternich. Misioneros jesuitas y dinero en abundancia serían el instrumento para conseguir que un miembro de la dinastía de los Habsburgo fuera proclamado emperador de Estados Unidos. En la misma línea está Plea for the West, libro de Lyman Beecher, padre de la novelista autora de La cabaña del tío Tom, Harriet Beecher Stowe, y en él se proclama la lucha a muerte entre el protestantismo y el catolicismo. Instrumento de esta última religión sería «la inmigración masiva, hostil a las instituciones libres, financiada y enviada por los potentados de Europa» con sus consecuencias de multiplicación de la violencia, aumento de la población carcelaria y de los asilos, cuadruplicación de impuestos y aumento del número de votantes inexpertos.
Las nuevas teorías conspirativas y la paranoia populista
Tras exponer estos ejemplos históricos, Hofstadter resalta la diferencia entre las teorías conspiratorias del pasado y las de su época. El enemigo ya no procede del exterior, sino que la conspiración y la traición están asentadas en la cúspide del poder político. De ahí que en la década de 1950 el macartismo sembrara la sospecha sobre los presidentes Roosevelt, Truman y Eisenhower, los secretarios de Estado Marshall, Acheson y Dulles, o los jueces Frankfurter y Warren. Como consecuencia, el escenario de las conspiraciones se desplazaría hacia el mundo entero, y se relacionaría con la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea o la Guerra Fría. Los errores y la incompetencia de los responsables políticos y militares no serían tales, sino meros actos de traición. Sobre este particular, Robert H. Welch jr., empresario y fundador de la John Birch Society, afirmó que no solo el secretario de Estado, John Foster Dulles, era un agente comunista, sino que también lo era Milton Eisenhower, hermano del presidente. Welch llegó también a afirmar en 1951 que existían muchas evidencias para asegurar que en octubre del año siguiente se produciría un ataque nuclear de Stalin. En otra ocasión, el combativo empresario señaló que las obras del historiador Arnold Toynbee eran la consecuencia de una conspiración por parte de los laboristas fabianos o de los liberales norteamericanos. Quien conozca la trayectoria de este historiador, sabrá que esta opinión no tiene en cuenta sus inclinaciones espirituales y su visión cristiana de la historia. Ni que decir tiene que Welch se sentía más identificado con Oswald Spengler y ‘La decadencia de Occidente’.
La paranoia populista implica un enfrentamiento entre el bien absoluto y el mal absoluto. Con el enemigo no puede haber ningún acuerdo porque es la encarnación del mal y debe de ser eliminado. Las diferencias son irreconciliables. No hay posibilidad de negociación o de compromiso político, algo característico de una verdadera democracia. La paranoia, que se obsesiona con una historia construida a su medida, no tiene en cuenta que la enseñanza de la historia trata también de las cosas que no sucedieron. Hofstadter recoge esta idea, si bien no cita su fuente, aunque podría deberse a John Stuart Mill que, en sus Consideraciones sobre el gobierno representativo (1861) sugiere que la humanidad, a veces, puede ser más afortunada por los eventos que no ocurrieron que por aquellos que sí sucedieron. Con todo, la convicción de que su victoria ha de ser total lleva, según Hofstadter, a que el líder populista asuma objetivos nada realistas que traen como consecuencia un sentimiento de frustración. Otro rasgo de la paranoia es una burda caracterización del enemigo: un modelo perfecto de maldad, una especie de superhombre «amoral, siniestro, ubicuo, poderoso, cruel, sensual y amante del lujo». Por eso, se considera que todos los acontecimientos históricos son la consecuencia de las decisiones de unos pocos. Sin embargo, la paranoia política suele pensar que sus argumentos no van a convencer a casi nadie, pero se aferra a ellos como un método de protección.
No menos curiosa es la observación que hace nuestro autor de la paranoia populista: la obsesión por imitar al enemigo. Estos son los casos del Ku Klux Klan, movimiento anticatólico que imita a los sacerdotes con sus vestimentas y rituales, o de la John Birch Society, imitadora de las células comunistas y de sus operaciones clandestinas, pues expresa abiertamente su admiración por la dedicación y disciplina de los comunistas.
Richard Hofstadter escribió en 1964 un artículo antológico que otro historiador, sin un conocimiento certero de la psicología humana, no habría podido escribir. Por lo demás, la conclusión de este escrito se asienta sobre una lección de sentido común: la historia nos hace sufrir a todos, pero el paranoico sufre doblemente, pues no solo está afligido por los acontecimientos del mundo real, que afectan a cualquier persona, sino también por las fantasías que ha asumido como propias.
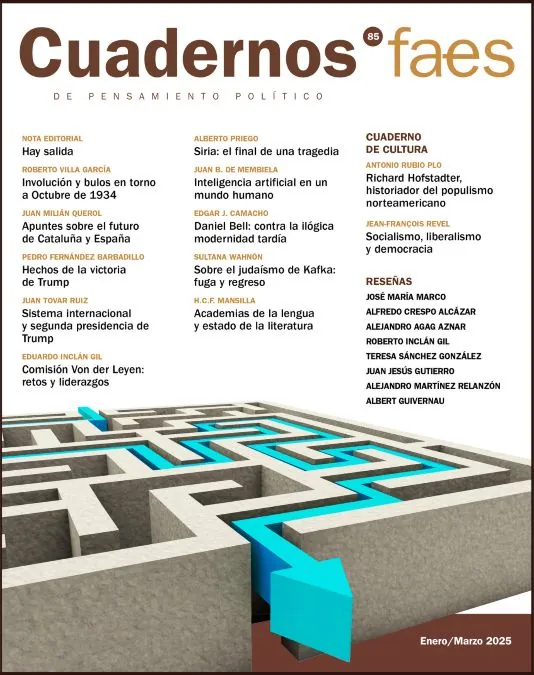
Este artículo ha sido publicado originalmente en la revista ‘Cuadernos FAES de pensamiento político’. Si quiere leer otros textos parecidos o saber más sobre esa publicación, puede visitar su página web.

