Tres viajes inconclusos que desvelan el cine interior de Pier Paolo Pasolini
Editorial Trotta publica tres guiones nunca filmados que revelan las inquietudes políticas, culturales y espirituales del cineasta italiano
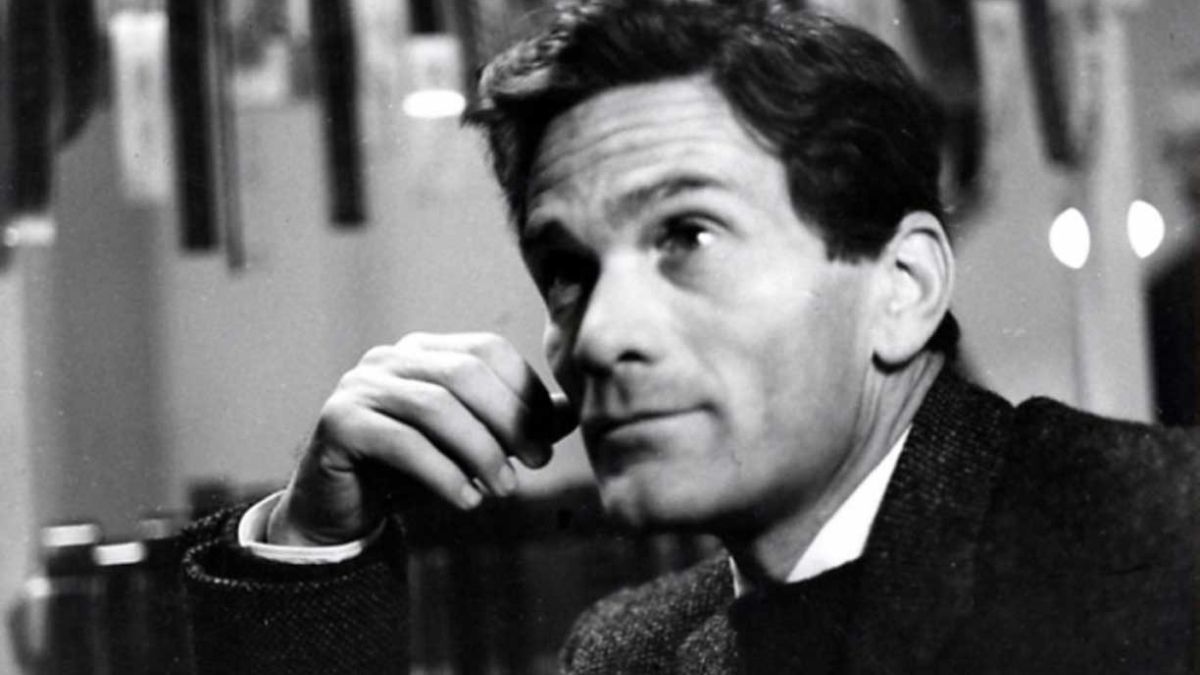
Pier Paolo Pasolini. | Wikimedia Commons
La editorial Trotta publica Los guiones no filmados (2025) de Pier Paolo Pasolini (Bolonia, 1922 – Ostia, 1975), una edición crítica que reúne tres proyectos cinematográficos —El padre salvaje, San Pablo y Porno-Teo-Kolossal— del influyente cineasta y poeta italiano, asesinado en 1975 a los 53 años. El responsable de esta cuidada edición es Antonio Giménez Merino, quien también aporta una introducción exhaustiva que contextualiza cada texto en su momento histórico y creativo.
San Pablo y Porno-Teo-Kolossal fueron traducidos por Juan-Ramón Capella y el mismo Antonio Giménez Merino, mientras que El padre salvaje cuenta con la traducción de Fernando González García. Más que simples guiones, se trata de textos literarios autónomos que revelan el pensamiento radical de un autor que mantuvo hasta sus últimos días una mirada incisiva sobre el poder, la cultura y las utopías fallidas.
Este volumen permite reencontrarse con un Pasolini en estado puro, en plena reflexión sobre la imposibilidad del diálogo y la violencia simbólica que atraviesa a nuestras sociedades. Los guiones, escritos entre finales de los 60 y principios de los 70, coinciden con el momento más convulso y político del autor, que mezcla su compromiso marxista con un sentido trágico y casi apocalíptico.
La educación colonial y el fracaso del encuentro
El padre salvaje se sitúa en un liceo africano tras la independencia colonial, en un país imaginario cercano al Congo. Allí, un maestro europeo, convencido de la «eficacia» de la pedagogía occidental, intenta formar a jóvenes nativos con métodos ilustrados y modernos. Sin embargo, el choque cultural es inevitable. Davidson, el alumno estrella y protagonista, se muestra escéptico y distante; no responde al proyecto educativo con entusiasmo sino con desconfianza.
Pasolini no presenta este conflicto como una nostalgia por la «naturaleza salvaje» ni como una denuncia simple del colonialismo. Más bien, expone la imposibilidad de que una educación fundada en el modelo occidental pueda realmente transformar la subjetividad de los estudiantes sin violentar su identidad cultural. Davidson no vuelve a un estado «primitivo» sino que resiste a la imposición simbólica del colonizador. La pedagogía moderna, que se supone liberadora, se convierte en un nuevo mecanismo de control.
El guion aborda así, con una lucidez poco común para la época, la fractura poscolonial entre independencia política y autonomía cultural. Pasolini parece anticipar las discusiones posteriores sobre la violencia simbólica, la educación intercultural y los límites de la modernización impuesta. La historia es una tragedia silenciosa: el fracaso de un diálogo que no logra romper con las estructuras coloniales. El «salvajismo» que da título a la obra es, en última instancia, la herida abierta de una historia que no se ha cerrado.
La fe radical y la política del mensaje
Más elaborado, el guion de San Pablo representa uno de los ejercicios intelectuales más audaces de Pasolini. Su idea era trasladar la vida del apóstol al siglo XX, haciéndolo predicar en contextos contemporáneos —el París de los años 60, el Nueva York de la segregación racial— para mostrar la potencia revolucionaria del cristianismo primitivo frente a las ideologías modernas.
Este Pablo no es –en el imaginario de Pasolini– el santo institucionalizado por la Iglesia, sino un disidente, un visionario que desafía el poder, incluso el religioso. Pasolini, ateo confeso, pero profundamente «católico» en sensibilidad, encuentra en él la figura de un poeta místico y político a la vez. Un cuerpo que habla con autoridad no porque imponga la doctrina, sino porque ha sido tocado por lo absoluto.
El guion establece una tensión dramática entre dos temporalidades: la del Evangelio y la de la Historia. Pablo es testigo de ambas, pero no se integra en ninguna. Su palabra es intempestiva. Esto permite a Pasolini criticar tanto la burocratización del cristianismo como la esterilidad de las ideologías laicas. En este guion, la fe aparece no como refugio, sino como acto subversivo.
Aquí, Pasolini parece indagar en las raíces políticas del cristianismo y en sus potencialidades como fuerza de transformación, pero también en sus límites y traiciones. El guion invita a reflexionar sobre la relación entre espiritualidad y poder, una cuestión que Pasolini exploró a lo largo de toda su obra, con una mirada crítica y compleja.
El fin de la utopía y la descomposición del deseo
El proyecto más ambicioso y perturbador de los tres es sin duda Porno‑Teo‑Kolossal, una obra que Pasolini imaginó como su última gran película. Concebida como una «comedia teológico-pornográfica», esta pieza propone un viaje alegórico protagonizado por Epifanio, un rey Mago, y Nunzio, su criado. Ambos siguen un cometa que se supone que los guiará al lugar donde acababa de nacer el Mesías.
A lo largo de su periplo, cruzan cuatro ciudades alegóricas —Sodoma, Gomorra, Numancia y Ur— que reflejan distintas facetas de la decadencia contemporánea. Sodoma es un lugar donde el sexo homosexual se ha vuelto norma, pero está cargado de violencia ritualizada; Gomorra, por su parte, es un espacio de brutalidad heterosexual y represión del deseo. Numancia es el símbolo de la resistencia fascista que finalmente decide suicidarse ante la opresión y así la ciudad se convierte en una urbe casi muerta, llena de cadáveres; mientras que Ur representa un oriente sin fe ni esperanza, solo la muerte.
Lejos de ser un relato religioso tradicional, el guion se presenta como una anti-Divina Comedia, donde el viaje espiritual se convierte en un recorrido sin salida. El Mesías aparece demasiado tarde. La revolución ha fracasado, la sexualidad se ha convertido en mercancía y la religión es una parodia. La obra es una denuncia feroz de la descomposición de los grandes relatos y la pérdida de sentido en la sociedad contemporánea.
Este guion, que nunca fue filmado, anticipa el tono nihilista y corrosivo de Saló o los 120 días de Sodoma, pero añade un matiz más grotesco y carnavalesco. Porno‑Teo‑Kolossal muestra a un Pasolini enfrentado a sus propias utopías, buscando respuestas en el abismo del fin de la historia y la cultura.
Los guiones pasolinianos no son simplemente textos para ser llevados a la pantalla, sino obras literarias y filosóficas en sí mismas. Pasolini los concibió como «escenotextos», una mezcla de teatro, poesía, ensayo y cine. Se trata de textos que exploran las posibilidades y limitaciones del lenguaje cinematográfico, planteando un cine que piensa y cuestiona su propio medio.
El cine que Pasolini imagina aquí no es un espectáculo de entretenimiento, sino un instrumento crítico, capaz de incomodar, de desarmar las certezas y de interrogar el presente. En un mundo donde la cultura dominante busca uniformizar y neutralizar la rebeldía, estos guiones siguen siendo radicales y perturbadores.
Los guiones no filmados es una invitación a repensar, no solo al autor, sino las crisis políticas, culturales y espirituales que atravesamos. Estos textos recuerdan que las utopías pueden morir, pero el pensamiento crítico debe persistir. Que la verdadera libertad pasa por escuchar al otro y por desafiar las narrativas dominantes. Y que el cine, en sus mejores momentos, puede ser ese espacio de resistencia y reflexión.

