El PSOE: una historia de guerra interna
En ‘Historia Canalla’, Jorge Vilches repasa la trayectoria de personajes polémicos y desmonta mitos con ironía y datos
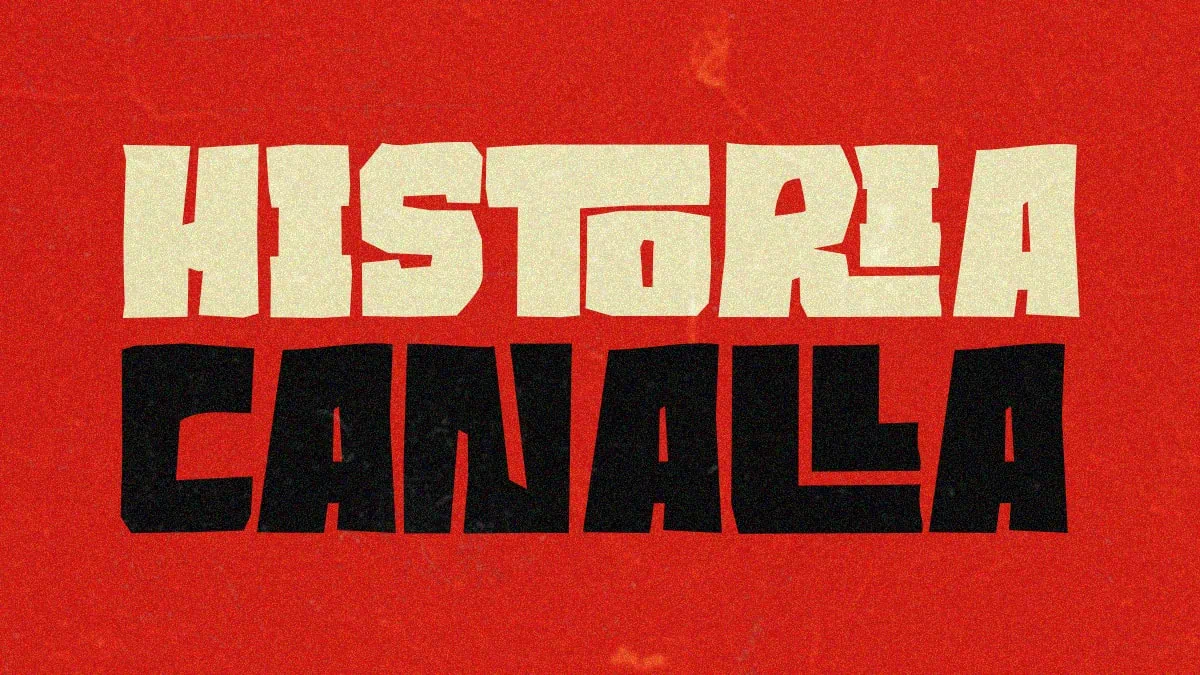
Ilustración de Alejandra Svriz.
El PSOE siempre ha sido un campo de minas, un lugar de batallas internas sin piedad desde la muerte de Pablo Iglesias, el fundador, en 1925, sobre todo cuando han estado lejos del poder. Han sido más de cien años de luchas cainitas, marcadas por la pugna entre líderes con proyectos y estrategias diferentes, envueltos en el patriotismo de partido y poniendo siempre su interés personal y organizativo por encima de España y de la democracia. Quizá sea bueno recordar, ahora que Sánchez está en las últimas, cómo se las han gastado en el partido.
Empezamos el recorrido con el primer cuarto de siglo XX ya cumplido. Pablo Iglesias murió en 1925, y el partido y el sindicato UGT quedaron en manos de Largo Caballero y de Julián Besteiro, dos personalidades muy distintas que acabaron de forma muy distinta. Largo Caballero se exilió en febrero de 1939, tras la caída de Cataluña, y Besteiro dio un golpe de Estado contra Negrín para rendir la República a Franco. Pero nos adelantemos, volvamos a 1925 y la dictadura de Primo de Rivera.
Besteiro, secretario general del partido y del sindicato, y Largo Caballero llevaron al PSOE a la colaboración con la dictadura en la organización corporativa. Incluso, como es sabido, Largo Caballero aceptó el puesto de consejero de Estado. Besteiro, por su parte, defendió durante esos años la modernidad del corporativismo sobre la democracia, ya que daría un puesto decisivo a la clase obrera, decía, y a su partido, que en su opinión era el PSOE. Resumiendo: no eran demócratas ninguno de los dos, sino que pensaban que el partido y el sindicato debían trabajar por el establecimiento del socialismo, no de la democracia. De hecho, callaron cuando la dictadura de Primo persiguió a los anarquistas de la CNT, mientras los socialistas hacían vida legal abiertamente. No hay que olvidar que la dictadura de Primo de Rivera pensó construir un bipartidismo con la Unión Patriótica y el PSOE.
Frente a esta postura de Besteiro y Largo Caballero estuvieron los socialistas Indalecio Prieto y Fernando de los Ríos, que rechazaron la colaboración con la dictadura. Al final, el PSOE dejó de colaborar con la dictadura porque no consiguieron que el régimen les permitiera elegir a sus propios representantes en la Asamblea Nacional Consultiva, una especie de Parlamento corporativo, sino que la elección quedaba en manos del Gobierno. Así, entre 1927 y 1929, el PSOE rompió con la dictadura y se dedicó a conspirar contra la monarquía para hacer la revolución, aunque fuera con el intermedio de una República.
El PSOE llegó al poder en abril de 1931. Ya tenía entre sus manos un régimen «burgués» como era la República, con lo que se podían acercar al socialismo, que era el objetivo final declarado, y establecer la dictadura del proletariado. En los primeros años de la Segunda República, el sector de Besteiro y el de Negrín quedaron en minoría, frente al ascenso del «Lenin español», que se adaptó mejor a la política de masas y a la modernidad que entonces suponía el modelo revolucionario comunista y el desprecio a la democracia. De hecho, fue Largo Caballero el líder socialista que organizó la revolución de 1934 porque no soportaba el resultado de las urnas republicanas.
Largo Caballero había propiciado la ruptura con los republicanos de izquierdas en el verano de 1933, y se había lanzado a una retórica guerracivilista y revolucionaria. Esta estrategia dividió al partido y al grupo parlamentario. El fracaso de la revolución del 34 y la fuerza de la derecha propiciaron que se impusiera la idea de Largo Caballero de formar un Frente Popular con la incorporación del PCE, de ciega obediencia a Moscú. La unión se hizo, pero el PSOE quedó roto. Los caballeristas impidieron que Prieto formara gobierno en febrero de 1936, y que el PSOE participara en uno de coalición tras el golpe del 18 de julio porque prefirieron aprovechar la guerra como una oportunidad para hacer la revolución. Para el PSOE de Largo Caballero lo importante era la imposición de una dictadura socialista, lo que hizo que la República frentepopulista quedara progresivamente en manos del PCE. La dominación del PCE provocó que el devenir de la guerra estuviera supeditado a los intereses de la URSS, no de la República ni de España. Esto acabó rompiendo la supuesta unidad del PSOE y propiciando el golpe de Estado de Casado en Madrid apoyado por Julián Besteiro, contra el sovietizado presidente Juan Negrín.
Tras la derrota en la guerra vino el exilio, un tiempo en el que el PSOE carece de interés para el historiador. Prácticamente el partido desapareció en el interior de España, y en el exterior era una organización sin fuerza ni proyecto, a diferencia del PCE. Esta inutilidad hizo que en el tardofranquismo, cuando se aventuraban que tras la muerte de Franco vendría una democracia de la mano de Juan Carlos, países como Alemania y Estados Unidos, y también con parte del régimen, apoyaron la aparición de una nueva dirección en el PSOE y en la UGT para que funcionara como los socialdemócratas europeos.
Llegó así el congreso de Suresnes para cargarse al PSOE histórico, al de Rodolfo Llopis, una organización inútil y desfasada. Ocurrió en octubre de 1974, cuando el socialista no servía para nada y el PCE lideraba la oposición izquierdista al franquismo con un discurso rupturista y su incesante activismo.
La crítica a Rodolfo Llopis, que dirigía el PSOE desde el exterior, fue su falta de conexión con la realidad española. Los grupos de Sevilla, País Vasco, Madrid y Asturias acordaron dar un golpe de mano. Antes de asistir al congreso decidieron echar a Llopis, y nombrar a un socialista del interior restableciendo la secretaría general. Nicolás Redondo convenció entonces a Pablo Castellano y Enrique Múgica para elegir a Felipe González. La maniobra tuvo éxito y el PSOE se dispuso a competir con el PCE por la hegemonía de la izquierda defendiendo el socialismo autogestionario y el derecho de autodeterminación. Una vez logrado, Gónzalez, convertido en la imagen del nuevo PSOE, se deshizo del republicanismo en 1977 y del marxismo en 1979 en dos congresos donde amenazó con irse si no se aceptaban los cambios. En suma: se hizo una purga para colocarse en la nueva situación que vendría tras la muerte de Franco, con un proyecto adaptado a las circunstancias. Luego llegó la victoria de 1982 y los catorce años de rodillo socialista; muchos años como para pensar que todo se había quedado en calma dentro del PSOE.
La derrota electoral de 1996 desató las luchas internas. González convocó el XXXIV congreso del PSOE para junio de 1997. El propósito era expulsar de la Ejecutiva a los guerristas, en pugna con el «clan de Chamartín», en el que estaban Joaquín Leguina, José Borrell, Rubalcaba, Javier Solana o Juan Barranco, y los llamados «renovadores». Ciprià Ciscar, secretario de Organización, acordó con los barones del partido la salida de los guerristas, pero desconocía que González quería abandonar la dirección del PSOE.
Felipe soltó la noticia de que se iba en pleno Congreso del partido. Su objetivo era reducir al menor tiempo posible la guerra civil en el PSOE. El plan era sustituir la estructura del partido, en manos de los guerristas, por la de los barones, que quedaron como dirección en la sombra del partido a cambio de aceptar como secretario general a Joaquín Almunia, señalado por González. Para reforzar su elección como candidato del PSOE, Almunia convocó primarias. Borrell se presentó apelando a la militancia y separándose de «la casta» del partido. Votó poco más de la mitad del censo socialista, y el 55,1% fue para Borrell, quien venció en 16 de las 21 federaciones. El «efecto Borrell», como se llamó entonces, que puso al PSOE por delante del PP en las encuestas electorales, duró hasta que debatió con Aznar en el Congreso y el socialista perdió. Los barones movilizaron a su prensa afín, que cargó contra el entorno de Borrell hasta que dimitió.
Almunia se hizo con el PSOE y llegó a un acuerdo con Paco Frutos, el jefe de Izquierda Unida, para ir juntos a la convocatoria electoral del año 2000. Aquella unión no gustó a todos los socialistas, y muchos dirigentes esperaron el fracaso para lanzarse a la yugular de Almunia.
La victoria del PP en el año 2000 sumió al socialismo en otra crisis. El fracaso fue inapelable. Ganó Aznar con 183 escaños, el PSOE perdió 16 e Izquierda Unida perdió 13. Almunia se fue y el partido echó los dados otra vez.
El XXXV congreso del partido socialista se convocó para la «renovación». En el cónclave socialista rechazaron la jefatura del partido, nada más y nada menos que el andaluz Manuel Chaves, el extremeño Rodríguez Ibarra, así como Javier Solana y Josep Borrell. Rosa Díez decidió presentarse tras los buenos resultados en las europeas de 1999, y después de ganar las primarias vascas a Nicolás Redondo Terreros.
Por su parte, el guerrismo presentó a Matilde Fernández en la sede madrileña de la UGT, de la mano de Alfonso Guerra y Rodríguez Ibarra. La sentaron junto a tres históricos que venían del antifranquismo, como eran Gregorio Peces-Barba, Fernando Morán y Santiago Carrillo. Los guerristas hicieron entonces un discurso contra el felipismo, y cantaron La Internacional puño en alto.
Aquí no acaba el despiece. También estaba José Bono, que procedía de un partido minúsculo llamado Centro Izquierda de Albacete, y luego del Partido Socialista Popular de Enrique Tierno al que siguió para unirse al PSOE. Era el eterno candidato a líder nacional. Había ganado cinco veces en Castilla-La Mancha por mayoría absoluta, y se presentaba como continuista pero renovador, y patriota frente a los nacionalistas. Ahora solo es un millonario. El caso es que en aquel entonces la dirección del PSOE y la prensa progresista le aseguraron la victoria. Tan convencido estaba de su éxito que no dio la batalla para ganarse a las bases del partido.
Zapatero era entonces un diputado anónimo. Lideraba la ‘Nueva Vía’ junto a Jesús Caldera -que fue ministro y hoy está desaparecido-, José Pepiño Blanco, y otros de los que nadie se acuerda como José Sevilla, Trinidad Jiménez, o Juan Fernando López Aguilar.
En el congreso, Rosa Díez habló sabiendo que iba a perder, y Matilde Fernández salió con el puño en alto criticando a González por hacer «política de derechas». José Bono dijo que Zapatero era inconsistente, y que su personalidad y proyecto daban la impresión de que la política era «un experimento divertido o una alegre aventura», pero criticó a los guerristas, lo que fue su perdición. Zapatero se convirtió en el revulsivo a Bono, y ganó por 414 votos a 405. Desairado, Bono rechazó la oferta de presidir el partido y se retiró. La victoria electoral de ZP llegó tras cuatro años de oposición callejera, gran desgaste gubernamental, y un atentado terrorista.
No estamos lo suficientemente cerca como para explicar con perspectiva todo lo que ha supuesto el zapaterismo y, por supuesto, el episodio de Pedro Sánchez porque todavía no están concluidos.
[¿Eres anunciante y quieres patrocinar este programa? Escríbenos a [email protected]]

