Beecham y Delius
«Para Beecham, Delius había sido el último de los grandes en un mundo musical que a su juicio se estaba cayendo a pedazos»
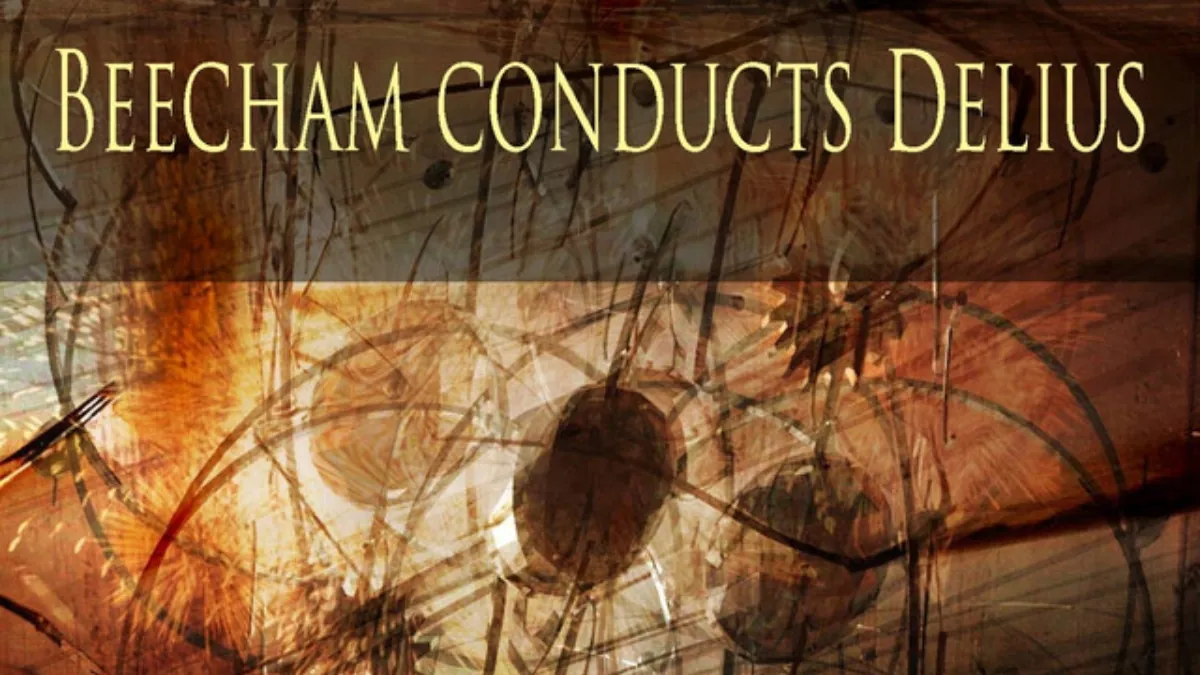
Albun musical 'Beecham conducts Delius'.
No me cansaré de repetirlo en esta sección. El oyente digital de hoy en día es el más privilegiado de la historia, pues tiene la oportunidad de acceder, sin excesivos condicionamientos económicos, a toda la música conservada que ha producido la humanidad y comparar ad infinitum las distintas versiones de una misma obra. Todos los días se puede tener una experiencia acústica parecida a la visual que describe Borges en las últimas páginas de El Aleph. Si la imprenta ya nos dio la posibilidad de viajar a través del tiempo sin movernos de nuestro presente –de eternizarnos, en puridad– ahora la red nos permite hacer algo parecido, pero con el oído, un sentido que va adquiriendo cada vez más trascendencia en un mundo saturado de imágenes muertas.
El sello Warner acaba de publicar una caja con todas sus grabaciones de Sir Thomas Beecham (1879-1961), uno de los directores británicos más populares y controvertidos de la primera mitad del siglo XX. Hijo de un acaudalado empresario farmacéutico –se había hecho millonario inventando una pastilla para la tos–, Beecham invirtió la fortuna familiar en su pasión por la música, convirtiéndose pronto en un director competente sin haber recibido una formación ortodoxa, algo que sobre todo al principio le jugó malas pasadas. Dandy, witty y bon vivant, Beecham es el típico producto de la cultura inglesa de entre siglos. Aunque sus grabaciones más relevantes son del final de su carrera, en la década de 1950, por temperamento y gusto pertenecía a la época victoriana. Muchas de sus estupendas versiones, por ejemplo de Haydn y Mozart, son, incluso para su tiempo, algo anacrónicas y en ocasiones kitsch, pero aun así conservan una alegría, una jovialidad y una fe de vida que las hace arrebatadoras y persuasivas.
Beecham es el ejemplo cabal de la dimensión más epidérmica de la música, pero es verdad que, como decía Josep Pla, en la piel hay a veces mucha más profundidad que en tantos supuestos abismos. Si uno escucha el insufrible Vivaldi metafísico de Karajan entenderá lo que quiero decir. Hay muchos compositores cuya milagrosa levedad queda destruida por un exceso de pathos. Y en ese sentido, Beencham supo muy bien elegir su repertorio, manteniéndose, muy a la inglesa, en la estética clásica y romántica y haciendo oídos sordos a la vanguardia. Para él, la música era una celebración del placer y todo lo que se saliera de ese patrón no era más que ruido y tiempo perdido.
En el mundo musical, Beecham, como Churchill en el político, fue una fuente constante de anécdotas memorables que él mismo contribuía a divulgar. Riéndose de su inicial incompetencia como director, solía contar que una vez se atrevió a dirigir sin partitura y se perdió: «Empecé dirigiendo a Brahms, seguí con Schubert y acabé en Beethoven». El público se percató del desastre y al final no aplaudió. Entonces Beecham se giró y dijo con solemnidad: Ladies and Gentlemen, let us pray. («Damas y caballeros, oremos»). Otra característica suya era su reticencia a intervenir demasiado como director. Odiaba los ensayos de otros colegas que paraban constantemente a la orquesta para hablar y hablar «a músicos que saben mucho más que ellos». En los suyos, Beecham empezaba tocando la pieza entera sin decir nada, advertía entonces unos cuantos errores que corregía en la siguiente prueba hasta conseguir poco a poco una armonía plena. Como Klemperer, admirador de su colega, consideraba que eran los músicos, en última instancia, quienes debían apropiarse de la partitura. Hugh Bean, primer violín de la orquesta Philarmonia con Klemperer, contó que a menudo se prestaba a tocar voluntario con Beecham solo para gozar del encanto y de la magia del viejo maestro. Sir Adrian Boult, en cambio, la otra gran figura del mundo inglés, detestaba los modos y maneras de su rival.
Y es que para algunos, Beecham no fue más que un genial diletante, aunque los que han tenido la oportunidad de ver las anotaciones de sus partituras aseguran que era mucho más metódico y preciso de lo que él mismo admitía. Su fortuna le permitió fundar dos orquestas, la Filarmónica de Londres en 1932 y la Filarmónica Real en 1946. Con esta última, sobre todo, grabó sus mejores discos, ya con el primer estéreo. Además de Haydn y Mozart, su compositor predilecto, Beecham se especializó en Sibelius –tiene una vieja cuarta, aún en mono, fabulosa–, Händel, Bizet –su sinfonía en do mayor–, Grieg –inolvidable su versión de Peer Gynt–, Berlioz, Lalo o Fauré. Aunque quizá el autor con el que más se le asoció en vida fue Frederick Delius (1862-1934), poco divulgado fuera de Inglaterra y hoy, por desgracia, raramente programado.
Fritz Delius (pronúnciese Dileus) pertenece a esa familia de compositores tardorománticos a los que la nomenclatura intransigente del siglo pasado catalogó con urgencia en el apartado del impresionismo postwagneriano, junto a Elgar, Vaughan Williams, Debussy, Ravel o Strauss. Pero basta la concatenación de estos nombres para darse cuenta enseguida de las diferencias que les separan. Su experimentación dentro de la tonalidad ha tardado mucho en apreciarse por una asociación superficial y una idea distorsionada del progreso musical. La frase de Schoenberg «queda mucha música por componer en do mayor» se podría aplicar retrospectivamente. Basta asomarse a ese periodo de entre siglos para darse cuenta del continente sumergido que ahí puede vislumbrarse.
Delius tuvo una biografía apasionante. Hijo de una familia numerosísima, dedicada al negocio de la lana, su vocación musical se topó con la resistencia de su padre, que terminó enviándolo a trabajar a una plantación de naranjos en Florida, un destierro que el joven aprovechó para seguir estudiando música y descubrir la belleza de los espirituales que los negros cantaban mientras faenaban en los campos. Al parecer, en aquella época tuvo una relación con una mujer afroamericana a la que dejó embarazada. Y años después quiso reencontrarse, sin éxito, con su amante para conocer al niño. Delius tuvo una agitada vida sentimental que a menudo se percibe en la letra y el espíritu de sus composiciones. Tras dejar América, se fue a estudiar a Leipzig, entonces uno de los más importantes centros musicales europeos. Allí conoció al que sería su maestro y Wahlvater, Edward Grieg, entusiasta de su obra. De Alemania, Delius se fue a París, donde contrajo la sífilis –como era preceptivo y que terminó por costarle la vista en la vejez– y frecuentó a Gauguin y Edward Munch, aunque se relacionó poco con los compositores franceses de la época. A finales de siglo, conoció a la pintora Jelka Rosen, con quien compartía la admiración por Nietzsche. Jelka se convertiría en su esposa y juntos se fueron a vivir a Grez-sur-Loing, un pueblo a las afueras de París donde el matrimonio viviría hasta el final. La música de Delius empezó a ser reconocida primero en Alemania. No fue hasta 1907 cuando Thomas Beecham tuvo noticia de ella, sufriendo un shock of recognition que le convirtió en devoto adalid del compositor.
Para Beecham, Delius había sido el último de los grandes en un mundo musical que a su juicio se estaba cayendo a pedazos. Gracias a la edición de Warner, espléndidamente remasterizada, podemos ahora apreciar con detalle el trabajo minucioso y atentísimo que el director hizo con la obra de su amigo. Delius tiene una producción ingente y excesiva que incluye grandes obras corales, óperas, poemas sinfónicos, música de cámara, un concierto para piano, otro para violín y uno más para chelo. Quizá la pieza más recomendable para iniciarse en su universo sea Florida suite, una de sus primeras partituras, fruto de su experiencia juvenil en las plantaciones. También es magnífica Brigg Fair (An English Rapsody), variaciones en torno a una vieja canción inglesa, ejemplo de su habitual riqueza cromática y de su irreductible lirismo, siempre con un fondo melancólico que, sin embargo, deja un inconfundible after taste de alegría y felicidad. Y por supuesto, Paris: the Song of a Great City, otro de sus grandes poemas sinfónicos, cuyo fino e inspirado ensamblaje atmosférico y descriptivo–escucharlo es como darse un paseo a finales de siglo por la capital francesa desde el alba hasta the wee small hours, pasando de las calles y los bulevares al interior de los cafés y los cabarets– nos obliga a preguntarnos por qué el pobre Delius sigue estando tan marginado en las principales salas europeas.

