¿España federal? Cuando Cartagena quiso pertenecer a EEUU
En ‘Historia Canalla’, Jorge Vilches repasa la trayectoria de personajes polémicos y desmonta mitos con ironía y datos
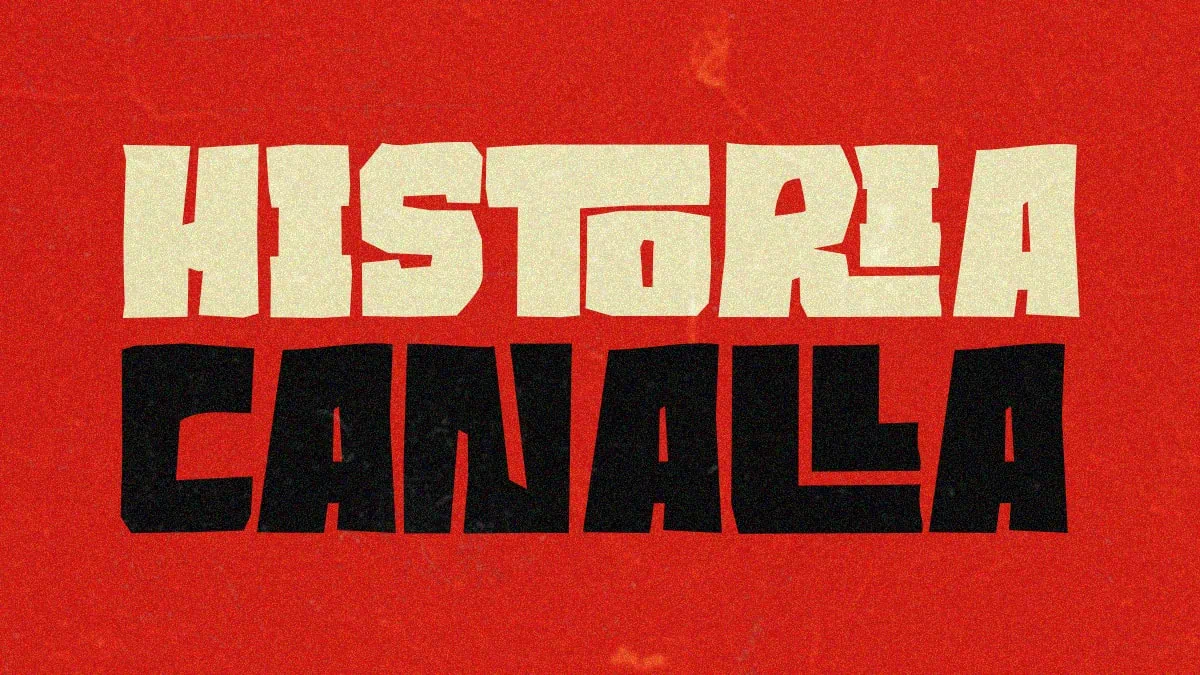
Ilustración de Alejandra Svriz.
Hace tiempo que se ha puesto de moda en la historiografía el presentar el pasado desde la perspectiva de los perdedores y los dominados, incidiendo en sus sentimientos y frustración. Esos historiadores parten de la idea de que sus colectivos y personas reivindicadas fueron invisibilizados por los vencedores o dominadores. Quizá es porque creen que la historia de España es la sucesión ininterrumpida de errores y ocasiones perdidas. Esta moda se debe a la irrupción del posmodernismo, que sirve para dar una mano de pintura a la historia militante de izquierdas de toda la vida. Sus practicantes tienen el objetivo de reivindicar a colectivos, personas e ideas con los que hoy se identifican políticamente, y recrear así un relato histórico sobre el que apoyar un discurso partidista. Ojo: los nacionalistas hacen lo mismo.
Por ejemplo, estos historiadores desprecian el uso de la historia política para describir la Primera República Española y prefieren abordar el hecho desde los márgenes invisibilizados y emocionales, como pueden ser los sentimientos de los cantonales o el de un grupo de mujeres en una localidad, todo envuelto en una jerga pseudocientífica en el que la conclusión está prescrita; es decir, el historiador está haciendo justicia al visibilizar a ese grupo. El resultado acaba siendo siempre un relato demasiado sesgado.
No es que esté mal hacer así la historia, es que es insuficiente y equívoca. Pongo un ejemplo. Es como si dentro de cien o doscientos años, los historiadores explicaran el gobierno de Pedro Sánchez despreciando la colonización del Estado, los pactos con golpistas y etarras, el ataque al poder judicial y a la prensa libre, la ley de amnistía, el indulto, la cesión de competencias para que los independentistas creen una estructura de Estado, y la corrupción familiar y sistémica en el PSOE, y en su lugar contaran el periodo sanchista en función de los sentimientos del colectivo trans en las fiestas del orgullo LGTB, las manifestaciones del 8-M y los puntos morados, la erosión emocional en los golpistas y etarras, los menores migrantes descolonizados, y el uso de las fuentes renovables de energía. Sería un timo. Los lectores de esos historiadores del futuro tendrían una visión distorsionada de nuestro presente, centrada en cuestiones tremendamente secundarias.
Nos situamos a finales de 1873. Por mucho que les pese a los posmodernos, ni siquiera los republicanos estaban satisfechos con esa República. Algo había fallado. Tantos años predicando que con la simple proclamación del régimen republicano y el conveniente apartamiento de los monárquicos, de la Iglesia, de los espadones y demás obstáculos tradicionales, se instalaría mágicamente, tras el conveniente acto de violencia sangrienta, un paraíso que resolvería todos y cada uno de los problemas. A eso se le llama pensamiento utópico, que estaba en la raíz entonces de los totalitarismos que explotaron en el siglo XX.
El caso es que la situación aconsejó que Emilio Castelar, republicano de orden, conservador, que ya no quería saber nada de socialistas ni de cantonales, ni de victimistas salvadores de la patria, se puso al frente de la República para intentar que funcionara. No solo hacían la guerra los carlistas, sino también los cantonales cartageneros y los cubanos, bien animados por Estados Unidos. Fue esto último lo que motivó que el país norteamericano estuviera a punto de declarar la guerra a España en noviembre de 1873. El motivo fue el apresamiento del Virginius, un barco cargado con material de guerra y hombres contra España, y que en el momento de ser apresado por los buques españoles en aguas caribeñas izó la bandera de Estados Unidos.
Esa guerra hubiera sido lo que le faltaba al país: tener un enfrentamiento armado en Cuba con los estadounidenses. Pues en esta situación, Roque Barcia, uno de los jefes del cantón de Cartagena, propuso a la junta directiva del cantón escribir una carta al general Grant, que era el presidente de Estados Unidos, pidiendo que la ciudad española fuera un protectorado norteamericano. La junta dijo que no, pero Roque Barcia escribió la carta y la mandó imprimir.
La negativa de los cantonales de Cartagena no fue porque resultaran unos grandes patriotas. De hecho, se habían dedicado al robo con violencia, al vil saqueo a sus compatriotas, con tal de aguantar a la formación de un gobierno favorable. Esperaban que Castelar fuera derrotado en las Cortes en la sesión del 2 de enero de 1874, y le sustituyera un Ejecutivo partidario del cantonalismo que reconociera el cantón de Cartagena. Mientras tanto, robaron donde pudieron, como Valencia, Vera o Garrucha, y en los lugares donde la población no cedió a la extorsión de la flota cantonal, bombardearon. En Alicante tiraron 300 proyectiles en seis horas, causando 9 muertos y 40 heridos.
A finales de 1873, los cantonales cartageneros no eran luchadores por la libertad o la democracia, ni representaban el eco de la descolonización como ha escrito alguien, sino que eran simples forajidos. Incluso Nicolás Salmerón, el federal krausista, los calificó de «piratas» cuando fue presidente del poder ejecutivo, lo que permitió la actuación de la flota extranjera en las costas españolas.
Cartagena no se rendía y parecía inexpugnable. El gobierno republicano de Emilio Castelar, intentó pactar la rendición de la plaza, y al no conseguirlo inició el bombardeo de los republicanos acantonados.
En esta tesitura, el 15 de septiembre de 1873, la Junta cartagenera estudia la defensa de la plaza. Roque Barcia era vicepresidente de la Junta de Salvación Pública, y presidente de la Comisión de Relaciones Cantonales y Extranjeras. Barcia tomó la palabra en la convulsa reunión para proponer que se mandara una protesta al cónsul estadounidense por la situación. Y si no atendían a sus quejas, dijo Barcia, debían enarbolar la bandera de los Estados Unidos. Los junteros aprobaron la protesta, pero se negaron a izar otra bandera que no fuera la roja, la cantonal. Ya habían tenido bastante con poner la turca y teñir de rojo la media luna cuando se proclamó el cantón.
Ante esta decisión de la Junta, Roque Barcia quedó frustrado. Faltaría aquí un estudio posmoderno sobre la erosión emocional en este escritor cantonal. Mientras llega, seguimos con la historia. Barcía se había metido en la rebelión cantonal, como contó uno de sus amigos, porque Castelar no le hizo embajador en Suiza o Francia. Nuestro personaje estaba despechado, frustrado, herido en lo más hondo de sus emociones utópicas. Pensó entonces en culminar su venganza con Castelar. Si conseguía que Estados Unidos, que fue el primer país en reconocer la República española, se pusiera de su lado dejaría en mal lugar al gobierno de Madrid.
Barcia quedó cegado por el odio y desarrolló su plan. Empezó con arengas callejeras para calentar los ánimos de la gente, que ya estaba bastante desesperada. Su objetivo era crear un estado de opinión que aceptara la petición de ayuda a Estados Unidos. Fue entonces cuando escribió la carta al presidente Grant y la presentó a la Junta. Los junteros la rechazaron, pero Barcia la guardó y la mandó imprimir. No llegaron a distribuirse porque Pavía dio un golpe el 3 de enero, y nueve días después cayó el cantón de Cartagena. Cuando las tropas gubernamentales entraron en la ciudad y registraron las casas de los dirigentes, hallaron dos cartas con fecha del 16 de diciembre de 1873. Las publicó el Diario de Barcelona el 4 de febrero de 1874, y las copió El Imparcial. Vamos con ellas.
Las cartas estaban firmadas por Roque Barcia. El destinatario era el embajador estadounidense en España, Sickles. En una de las cartas, Barcia pedía enarbolar la bandera de Estados Unidos. Decía: «en el nombre del ser humano, del cristianismo, de la civilización, de la patria y de la familia: en nombre del pueblo y de Dios, preguntamos a la gran República americana si nos autoriza en un caso extremo como medio último de salvación, enarbolar en nuestros buques, en nuestros castillos, en nuestros baluartes» la bandera norteamericana. Si España tenía con Cartagena, escribió Roque Barcia, una «crueldad desconocida», España debía aprender «que hay en este mundo una criatura más grande que ella: la Humanidad».
La otra carta estaba dirigida al «gobierno centralista» de Emilio Castelar. Barcia amenazaba con izar la bandera de Estados Unidos si seguía el bombardeo de Cartagena, y a continuación pedir su ingreso en la Unión como Estado federado de aquel país.
Las cartas, como decía, las encontraron los soldados gubernamentales que entraron en Cartagena. Lo que no hallaron fue a los dirigentes del cantón ni riqueza alguna. El motivo es que los líderes libertadores de la humanidad a través de la revolución cantonal habían huido en los dos barcos más veloces de la flota, con todo lo que de valor hubiera en la ciudad. Esto está recogido en los testimonios de los cartageneros supervivientes, de los que nadie hace un estudio sobre su invisibilidad ni emociones.
El final de Barcia es digno de una novela tragicómica de viajes. El frustrado cantonal, que soñó con ser embajador de España en Suiza o Francia, llegó a Orán con los suyos y fue detenido por las autoridades. Pasó unos días presos, y al ser liberado marchó de peregrinaje espiritual a Galilea y Grecia. A su vuelta a España renegó del cantonalismo en unas cartas que publicó la prensa. Dijo que sus compañeros cantonales le habían obligado, que él no había querido, que fingió para sobrevivir. Nadie le hizo caso. Los últimos años de su vida se dedicó a escribir un libro encomiable, Diccionario general etimológico de la Lengua española, que resultó mucho más práctico para la Humanidad y para España que la utopía cantonal.
[¿Eres anunciante y quieres patrocinar este programa? Escríbenos a [email protected]]

