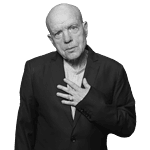La fase crítica de la humanidad
«Lo inquietante ya no es que la máquina nos imite, sino que nosotros aceptemos esa imitación como suficiente»

Sean Young y Harrison Ford en 'Blade Runner' (1982). | Warner Bros. Entertainment España
En el Libro de los pasajes, Walter Benjamin habla de un cuento chino en el que «un pintor acaba un paisaje, cruza un puente pintado y desaparece para siempre». La idea fue retomada por otros autores posteriores, entre ellos John Berger, como símbolo de la disolución de los límites entre realidad y representación, entre el hombre y sus inventos. Con cada avance técnico, el ser humano se ha ido retirando de su centro, desplazado por aquello que construyó sin comprender, sin prever, sin imaginar del todo, como si el pintor chino hubiese improvisado el cuadro donde se escondió de los pesares de la vida y de la muerte. Alguna vez el fuego fue mito, el arado abrió la tierra como se abre el porvenir, la palabra se hizo carne. Hoy, en cambio, la creación ha olvidado a su creador. El hombre ha producido más de lo que puede asumir, más de lo que puede ver sin estremecerse. Günther Anders lo llamó «desfase prometeico»: ese desfase creciente entre el poder de nuestras manos y la conciencia de nuestros actos.
Las máquinas ya no obedecen. No porque se hayan rebelado, sino porque nunca entendieron el verbo obedecer. Se limitan a ejecutar, a calcular, a replicar. Y nosotros, fascinados, permitimos que lo hagan por nosotros. La inteligencia artificial no es inteligente ni artificial; es una prolongación de nuestros deseos delegados, de nuestros miedos sistematizados. Crea imágenes que no ha visto, compone frases que no ha sentido, decide sin juicio, predice sin alma. Es la sombra exacta de nuestra potencia sin ética. Y en esa sombra habitamos.
Llegados a este punto del problema, ¿cómo no pensar en el concepto futurista el valle de la extrañeza: esa dimensión que, según los futurólogos, conoceremos cuando los robots se parezcan demasiado a nosotros? Será el momento en el que te vayas a un hotel con un amante circunstancial y en el alborozo sexual te darás cuenta, por algo en su mirada o en su voz, que es un robot, y sentirás inquietud y sensación de estafa. Veremos rostros humanos, pero sin nervios ni memoria; una voz suave, pero sin temblor ni historia. Lo que parece próximo nos inquieta porque carece de cicatriz y porque intuimos que la humanidad no se simula sin traicionar algo. Y sin embargo, poco a poco, dejamos que nos sustituya. Lo inquietante ya no es que la máquina nos imite, sino que nosotros aceptemos esa imitación como suficiente.
Vivimos en un mundo que ha perdido su centro moral. Nadie es ya culpable del todo. El programador no es responsable del algoritmo, el ingeniero no se pregunta por la muerte que habilita, el usuario no piensa en la estructura invisible que reproduce. Es una cadena sin sujeto, una culpa repartida hasta diluirse. Anders lo advirtió: el mayor peligro no es que la técnica falle, sino que funcione demasiado bien, y que nos volvamos incapaces de interrumpirla. Nos hemos habituado a no preguntar. Nos adaptamos a lo que nos supera, como si el hecho de que algo exista justificara su uso. La eficiencia ha suplantado a la justicia. La velocidad, a la verdad.
Y más allá aún, el transhumanismo nos promete una redención sin alma: cuerpos sin dolor, cerebros sin olvido, conciencia sin carne. Ya no se trata de asistir al hombre, sino de superarlo. No corregir su fragilidad, sino erradicarla. Lo humano, en esta lógica, es un error de diseño. La muerte, una anomalía. El límite, una molestia. ¿Pero qué queda del hombre si elimina lo que lo define? ¿Qué sentido tiene la vida sin pérdida, el amor sin miedo, la decisión sin riesgo?
«¿Somos todavía humanos? ¿O solo usuarios de una maquinaria que se mueve sin preguntarse hacia dónde?»
El transhumanismo no niega la obsolescencia del hombre: la celebra. Dice: «Sí, somos imperfectos, y eso debe ser superado». No hay en ello redención, sino una forma elegante de renuncia. Es el triunfo final del desfase prometeico: la aceptación de que somos inferiores a nuestras máquinas, no porque lo sean en realidad, sino porque hemos decidido medirnos con su vara. Y al hacerlo, hemos perdido nuestro ser, con sus limitaciones y su grandeza.
Lo más trágico no es la imaginación atrofiada que ya no se atreve a soñar lo que construye, lo más trágico es el hombre que deja de pensarse, fascinado por su reflejo sintético. Anders no fue un profeta del apocalipsis, sino un testigo de la renuncia. Nos habló de un tiempo en que el arte ya no sería creación, sino simulacro; en que la política ya no sería elección, sino algoritmo; en que el dolor sería visto como un problema técnico, y no como el misterio que nos hace hermanos.
¿Ya estamos ahí? ¿Hemos llegado? ¿Somos precisos, veloces, conectados? Pero ¿somos todavía humanos? ¿O solo usuarios de una maquinaria que se mueve sin preguntarse hacia dónde? ¿Qué resta de nosotros cuando todo puede replicarse sin vida?
La fase crítica no es un momento histórico: es una condición del alma. Es el instante en que el hombre deja de preguntarse quién es, porque ya no cree que importe. Es la sustitución del juicio por la estadística, del gesto por la función, del mundo por su representación, donde podemos perdernos como el pintor del cuento se perdió en su propia creación.