La derecha sin partido: el error de Adolfo Suárez
En ‘Historia Canalla’, Jorge Vilches repasa la trayectoria de personajes polémicos y desmonta mitos con ironía y datos
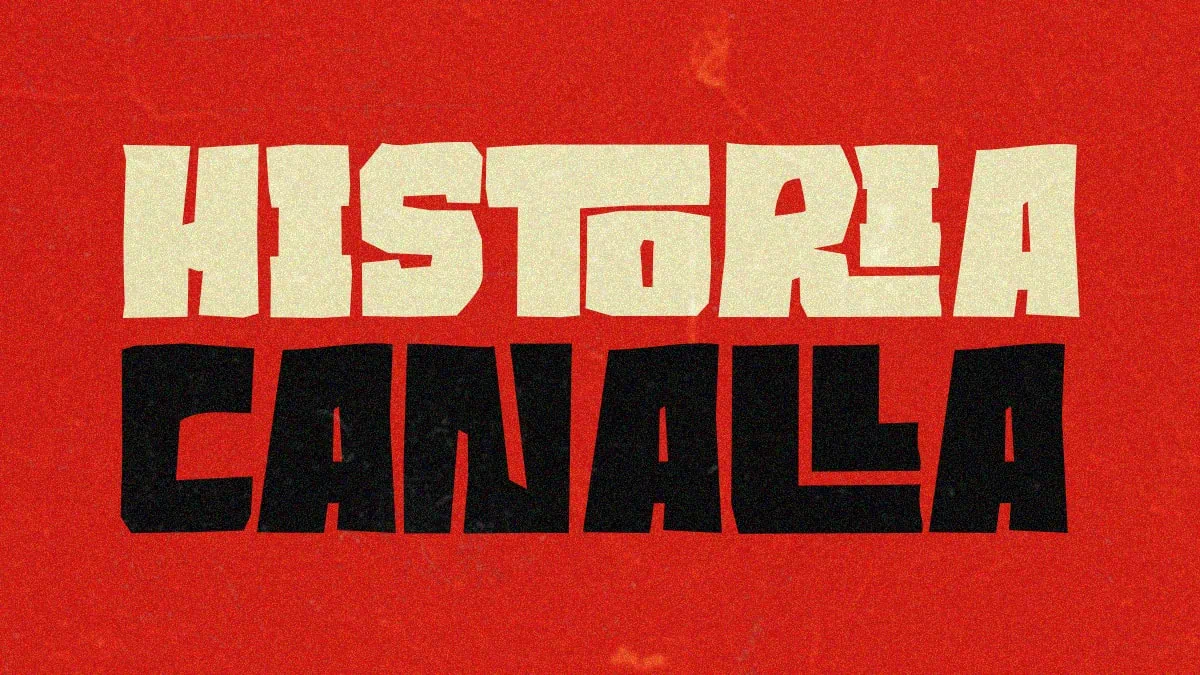
Ilustración de Alejandra Svriz.
En estos tiempos en los que el PSOE parece haber tocado fondo, nos planteamos las dificultades que ha tenido la derecha en España para tener un partido propio, fuerte, cuando pudo tenerlo desde la Transición. Un partido que abarcara la democracia cristiana, el liberalismo y el conservadurismo, que incluyera la identidad española y la religiosa, que pensara en la economía social de mercado, extendido a todas las regiones, y que evitara así la facilidad del PSOE para convertirse en fuerza hegemónica.
Sin duda alguna hubo dos obstáculos en la Transición para la formación de esa gran organización de la derecha. El primero fue que la Iglesia católica no quiso tener un partido confesional, algo muy legítimo pero que exigía un esfuerzo por parte de los políticos democristianos para crear una organización sin el respaldo del clero. Esto no pasó, y nunca hubo un partido democristiano como en Italia o Alemania a pesar de las hondas raíces cristianas en nuestro país. El segundo obstáculo fue el experimento fallido de la Unión de Centro Democrático, construida en contra de los grupos que estaban a su derecha, como el de Manuel Fraga. A diferencia de Cánovas en la Restauración, que procuró unir a todos lo que estaban a la derecha del Partido Liberal, Suárez despreció el acuerdo con quienes podían haber construído una mayoría por mucho tiempo.
Adolfo Suárez, nacido en Cebreros (Ávila), en 1932, desarrolló su carrera política dentro del Movimiento Nacional. Fue uno de la generación nueva, joven, que despuntó con el desarrollismo y que esperaba una reforma del régimen sin quebrar el franquismo ni perturbar el orden social. Entre 1964 y 1968 ocupó varios cargos en TVE, incluyendo el de director de programación. Lo cierto es que fue una etapa de cierta apertura aunque sin echar las campanas al vuelo. En 1967 fue elegido procurador en las Cortes por el Tercio Familiar de Ávila, al año siguiente, gobernador civil de Segovia, jefe provincial del Movimiento, y luego pasó su segunda etapa en RTVE, esta vez como director general. Desde 1973 ligó su carrera a Fernando Herrero Tejedor, fiscal del Tribunal Supremo, que había caído en gracia al príncipe Juan Carlos, que consideró que podía ser su primer presidente del Gobierno. Así, cuando en marzo de 1975, Herrero Tejedor fue nombrado ministro secretario general del Movimiento se llevó a Adolfo Suárez. Ambos creyeron en la posibilidad de reformar el régimen a través de las asociaciones políticas, por lo que Suárez se puso al frente de la Unión del Pueblo Español.
La muerte de Herrero Tejedor en accidente de coche el 12 de junio de 1975 dejó huérfano a Suárez, momento en el que el príncipe Juan Carlos le echó una mano para no perderlo. Así, en el primer gobierno que formó en su reinado, Adolfo Suárez asumió el ministerio de la secretaría general del Movimiento. Esto suponía tener a uno de sus hombres al frente del partido único. Poco le faltaba para llegar a la presidencia. El primer gobierno de Juan Carlos I, con Arias Navarro, Areilza y Fraga, se carbonizó enseguida, al tiempo que Torcuato Fernández Miranda movía los hilos como presidente de las Cortes. Fue así que tras la calamidad de Arias Navarro, el rey llamó a Suárez a la presidencia.
Para la Transición a la democracia hacía falta, no solo seguir el plan trazado y solventar los imprevistos, sino tener un partido que significara ese tiempo nuevo. En ningún caso podía significarlo el partido de Fraga, a su entender, porque podría parecer que el franquismo continuaba, de ahí que se planteó un sistema electoral que evitara la victoria del fraguismo y se la diera a ese partido nuevo y joven que tomó el nombre de Unión de Centro Democrático.
La UCD surgió en mayo de 1977 como una coalición que albergaba a multitud de minúsculos partidos, y que en agosto se constituyó oficial y legalmente como partido. Su primer congreso se celebró el 19 de octubre de 1978. En dicha reunión se eligió a Suárez como presidente, y se definieron como un partido «democrático, progresista, interclasista e integrador». Esta imprecisión ideológica se debía a la necesidad de reunir a democristianos, socialdemócratas, liberales e «independientes», que fue el nombre que adoptaron los ex franquistas. También es cierto, como apuntó Charles Powell, que la dificultad para elaborar un ideario sólido se debió a que la UCD se construyó en pleno proceso constituyente y desde el Gobierno, queriendo reflejar todo lo que podía suponer el régimen democrático.
El propósito era presentarse como un partido de amplio espectro que reuniera a los que no fueran de izquierdas. Se trató, en expresión de Jonathan Hopkin, de un ‘partido ómnibus’, al que se subió todo aquel que quiso hacer la transición en paz frente al rupturismo del PCE y del PSOE, rendidos aún al marxismo y a la república; y el continuismo de Alianza Popular, con un Manuel Fraga irritado porque pensaba que le habían robado el protagonismo de la Transición.
Con un sistema electoral favorable y desde el poder, la UCD ganó las elecciones de 1977 con 5 puntos de ventaja sobre el PSOE, y con más de 6 millones de votos. No acabó ahí. En las de 1979 repitió victoria, porcentaje y votos. La UCD conectó con un electorado mayoritario que mostraba un interés escaso por la política pero ganas de cambio, que daba más importancia al liderazgo que al partido, con una identidad política pasada difusa, interesado en la justicia social y el orden, que había sido indiferente o pasivo en la última fase del franquismo, y que estaba interesado en la modernización tranquila. Suárez y la UCD lo tenían todo a su favor, pero fue entonces cuando surgieron los problemas.
Las dificultades para la institucionalización de la UCD como partido fueron varias. Primero, la variedad y diferencias ideológicas de sus componentes -como se dijo-. Segundo, una organización territorial distinta a la que se estaba dando el país con las autonomías. En tercer lugar, las batallas entre ‘los barones’ -egoístas y pensando en cómo colocarse en el futuro-. En cuarto lugar, la debilidad interna del liderazgo de Suárez -incapaz de controlarlos a todos- y, por último, el vínculo con un Gobierno que a partir de 1979 tomó en solitario medidas impopulares, en un momento de grandes críticas sociales.
El funcionamiento territorial del partido fue un desastre: mientras el país se articulaba en Comunidades Autónomas, la UCD lo hacía en una organización provincial. Esta incoherencia, según apuntó Carlos Huneeus en su obra La UCD y la transición a la democracia en España (1985), aumentó el conflicto entre la dirección nacional y los líderes provinciales, que se veían superados por los nacionalistas y por el PSOE. Esto llevó al llamado «error andaluz», que consistió en convocar un referéndum en Andalucía para que se decidiera por qué modo accedía a la autonomía. La UCD pidió la abstención en el mismo referéndum que convocaba. En ese momento, le entregó el poder al PSOE.
Por otro lado, se produjeron batallas entre los dirigentes territoriales. Suárez, con muy poca visión, quería un partido sólo para las elecciones pero que dependiera de él, mientras que los barones defendían una organización que mostrara la pluralidad de UCD. Era su manera de asegurar su cuota de poder. Suárez se puso a repartir ministerios entre las familias de la UCD después de ganar las elecciones de marzo de 1979. Eso no sirvió para crear autoridad en Suárez. Al revés. Los barones y otras personalidades le repudiaban, no soportaban que les mandara un «chusquero de la política» -como él se definió a finales de 1975-. La olla estalló con el «error andaluz», en febrero de 1980. La crisis interna se saldó con la formación de una «comisión permanente» que nada arregló.
En el momento de máxima debilidad de Suárez llegó la moción de censura del PSOE. Era mayo de 1980. El PSOE se lanzó en una campaña durísima contra Suárez porque vieron cerca su caída. En la moción, Alfonso Guerra destrozó al presidente, mientras González se guardó el papel positivo de presentar la alternativa. Suárez no respondió, y dejó que fueran sus ministros. Fue un error. La imagen fue la de un presidente que se escondía. El PSOE perdió la votación pero ganó la moción, porque UCD entró en crisis, que Suárez trató de resolver con un nuevo reparto de carteras entre sus disidentes.
El reparto del poder entre las familias de UCD obligaba a Suárez a aumentar el esfuerzo para mantener la disciplina de voto de los diputados ucedistas. Los de la derecha tendían a unirse a la Alianza Popular de Fraga, y los de la izquierda al PSOE. Esta tendencia a la fuga aumentó cuando AP y el PSOE se moderaron. De hecho, el partido socialista abandonó estratégicamente el marxismo y el republicanismo, lo que eran obstáculos para los socialdemócratas de la UCD.
Además, Suárez tomó medidas impopulares, como la contención de salarios y reforma fiscal por la crisis económica, y la Ley del Divorcio, que disgustó al universo conservador. El conjunto provocó el fracaso electoral en las elecciones municipales y autonómicas. Las derrotas en las urnas fueron el pistoletazo de salida para los grupos que formaban la UCD hacia otros partidos con más futuro, mientras que los que se quedaban pensaron en que la solución era echar a Suárez.
Suárez se quedó solo a mediados de 1980. No tenía el apoyo de su partido, el de ningún sindicato, tampoco de la patronal, menos aún del ejército porque Súarez se negaba a la integración en la OTAN, ni tenía el respaldo de la Iglesia o de la prensa, salvo RTVE. Suárez comenzó a ser un obstáculo para la Transición y el rey Juan Carlos decidió que era la hora de que se fuera. De hecho, en privado ya decía que el presidente del Gobierno estaba acabado, mientras se oía un plan encabezado por Armada para liderar un gobierno de concentración y, de forma paralela, un golpe militar involucionista.
En esta tesitura, Suárez dimitió el 29 de enero de 1981. Con su dimisión obligaba a que su sustituto fuera un diputado, no alguien de fuera, como el general Armada. Tras el intento de golpe de Estado del 23-F, vinieron los planes de resurrección de la UCD sin Suárez. Leopoldo Calvo Sotelo no lo consiguió como presidente del Gobierno, tampoco el congreso de la UCD en Palma de Mallorca. Mientras, algunos se fueron con Alianza Popular, como Miguel Herrero de Miñón, y otros al PSOE, como Fernández Ordóñez. La UCD quedó en manos de uno de los enemigos internos de Suárez más duros, el democristiano Landelino Lavilla, que llevó al partido a la ruina en las elecciones de 1982 y desapareció.
Terminamos con la lección de este episodio. Adolfo Suárez tuvo el talento de construir las condiciones necesarias para el consenso político, pero careció de las habilidades necesarias para organizar un partido a la derecha que abarcara todo ese espectro político y con la fuerza suficiente como para disputar el poder a la izquierda. No fue por una cuestión de convertir mentalidades, de conducir a la derecha que provenía del franquismo y de sus aledaños hacia la democracia, sino porque la UCD no fue un partido de verdad. Esa mala organización o incapacidad dio lugar a que esa coalición se desintegrara tan solo cinco años después, y que, sin alternativa, se iniciara la hegemonía del PSOE durante catorce años.
Suárez no supo aprovechar su posición ni el liderazgo social del que gozaba para organizar un partido desde arriba, vertical y jerarquizado, con un ideario fijo y reconocible. Triunfó en la misión que le encomendó el rey para hacer la Transición, pero fracasó en la tarea de organizar a la derecha española en un partido que podía haber sido hegemónico durante décadas.
[¿Eres anunciante y quieres patrocinar este programa? Escríbenos a [email protected]]

