«Muerte a los liberales»: la España de 1814
En ‘Historia Canalla’, Jorge Vilches repasa la trayectoria de personajes polémicos y desmonta mitos con ironía y datos
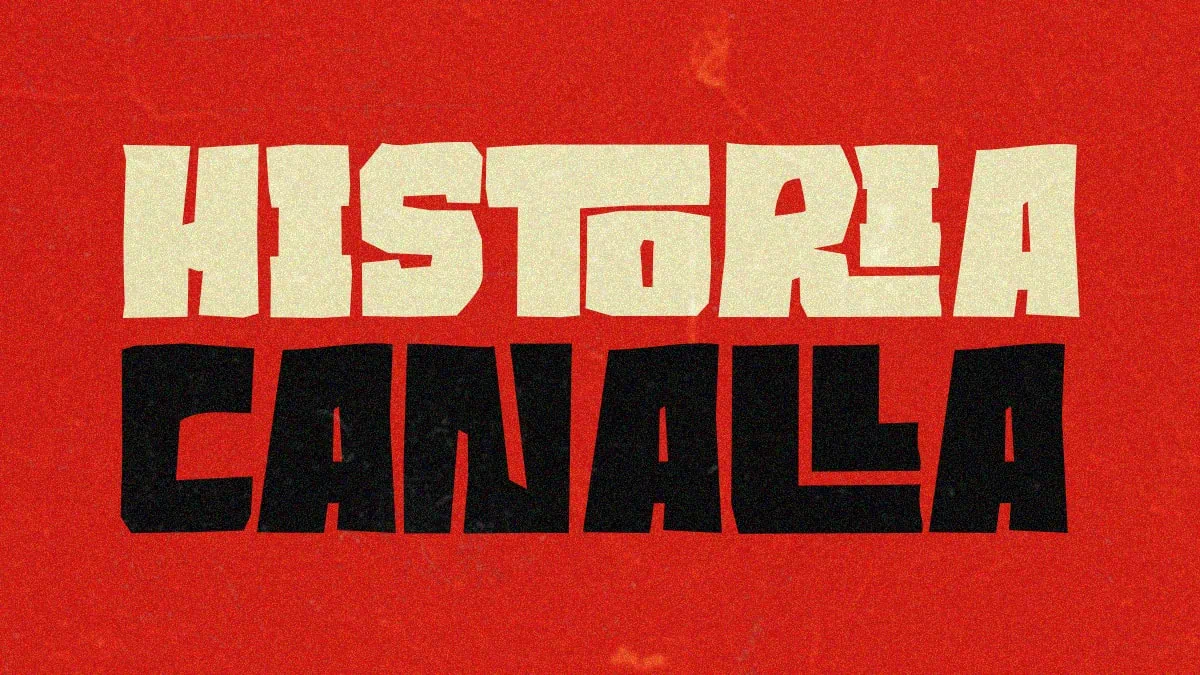
Ilustración de Alejandra Svriz.
En 2008 publiqué «Liberales de 1808» con Gota a Gota, la editorial de FAES. Fue un trabajo de investigación dedicado a seguir la trayectoria política e intelectual de los primeros defensores de las ideas de la libertad en España. Recuerdo que un catedrático progresista, que ha publicado muchas veces en la Fundación Pablo Iglesias, intentó desautorizar mi trabajo diciendo que era la versión «facha» de la Guerra de la Independencia patrocinada por una fundación «facha».
Eran los años que comenzaba a triunfar el posmodernismo aplicado al lenguaje, y los avances «científicos» pasaban por negar el significado de palabras como «independencia» porque estaban vinculadas a un relato nacionalista esencialista posterior. Vamos, que llamar al conflicto «Guerra de la Independencia» era colaborar con un pasado «facha» propio de «fachas», y que, por tanto, debía ser combatido por los progresistas de hoy. Tiene gracia, porque los progresistas del siglo XIX hubieran corrido a gorrazos a todos los socialistas actuales que se creen hoy sus herederos, especialmente a los de la Fundación Pablo Iglesias, una fundación ligada a un PSOE que ha odiado históricamente a los liberales. En esto, los socialistas han coincidido con el otro extremo: los tradicionalistas que llenaron de sangre España en el siglo XIX.
Por eso, HOY en HISTORIA CANALLA vamos a hablar de la represión de los primeros liberales del siglo XIX, para que no caiga en el olvido.
Recordemos que los Borbones habían regalado España a Napoleón en 1808, que el Consejo de Castilla se puso a las órdenes del general Murat, y que la Iglesia condenó el levantamiento del 2 de Mayo y aceptó a José I. Frente a esta entrega se organizó una Junta Central en septiembre de 1808 con representantes de buena parte del país para llenar el vacío de poder legítimo. En esta circunstancia, los reformistas y los liberales pensaron en crear un gobierno nacional para un proyecto político modernizador, al tiempo que hacían frente a los franceses.
Mientras en España la gente luchaba por él, Fernando VII pasaba sus jornadas en el castillo de Valençay, un palacio lujoso, recién comprado por Napoleón y ocupado por Talleyrand, que era su ministro de Exteriores. La rutina de Fernando de Borbón era plenamente vacacional. Por la mañana recibía clases de baile y música, por la tarde montaba a caballo o en calesa, y de vez en cuando iba a pescar. Para que no se aburriera, Talleyrand organizaba conciertos y representaciones de teatro. Además, según lo pactado en Bayona en 1808, Fernando percibía una renta anual de 40.000 francos. Ante tanto agasajo, Fernando escribía cartas de agradecimiento a Napoleón, quien las publicó en el periódico Le Moniteur para desmoralizar a los españoles. Incluso cuando el emperador francés estuvo preso en Santa Elena escribió que Fernando le mandaba cartas «espontáneamente para cumplimentarme siempre que yo conseguía una victoria; expidió proclamas a los españoles para que se sometiesen, y reconoció a José». Al tiempo, como decía al principio, los españoles luchaban en la Península teniendo como símbolo a Fernando VII el Deseado.
En noviembre de 1813, con el Imperio napoleónico en declive, Napoleón optó por resolver el conflicto español. Propuso entonces un tratado de paz y comercio que incluía la restauración de Fernando VII. El monarca delegó la negociación en el duque de San Carlos, quien buscó el respaldo de la Regencia constitucional española. Sin embargo, los regentes remitieron la decisión a las Cortes, depositarias de la soberanía nacional, en virtud del decreto del 1 de enero de 1811, que invalidaba cualquier disposición del rey mientras permaneciera cautivo. Tras deliberar, las Cortes acordaron en febrero de 1814 que no reconocerían a Fernando VII hasta que jurase la Constitución, conforme al artículo 173. Una exigencia que, como demostrarían los hechos entre 1820 y 1823, habría resultado ineficaz.
Por su parte, los realistas se apoyaron en el catolicismo, que veía en la Guerra de la Independencia una guerra religiosa que tenía el objetivo de restablecer la unidad del Trono y el Altar. Esta visión justificaba la necesidad de eliminar a los liberales, considerados enemigos del orden tradicional. Así lo decía la prensa servil, como El Procurador General de la Nación y el Rey, o La Atalaya de La Mancha donde el padre Agustín de Castro escribía refiriéndose a los liberales:
Tres mil o cuatro mil enemigos de vuestra majestad, mandados los unos a una hoguera y los otros a una isla incomunicable, en nada disminuye el número de vuestros vasallos. (…) la multitud de reos no debe ser un estorbo al castigo; al contrario, por lo mismo que son tantos es necesario más rigor.
El padre Alvarado, que era otro tradicionalista y que se hacía llamar «El Filósofo Rancio» para burlarse de la Ilustración, escribió a principios de 1814 que matar a hombres
«que eran la peste de España, como los liberales (resulta) benéfico y misericordioso (…) una justicia, una necesidad y un bien que el público interés reclama».
El Filósofo Rancio escribía estas cosas en una publicación periódica titulada Prodigiosa vida, admirable doctrina y preciosa muerte de los filósofos liberales de Cádiz.
En los meses previos a la restauración absolutista de 1814, los sectores reaccionarios comenzaron a generar un clima de preguerra civil, organizándose como si el enfrentamiento fuera inminente. Sin embargo, lo que Fernando VII buscaba no era una guerra entre españoles, sino un golpe de Estado, similar al de marzo de 1808, que le permitiera iniciar una represión sistemática y consolidar su poder absoluto. Para ello, reunió una junta secreta y preparó a sus aliados: generales como Elío y Eguía, encargados de movilizar tropas, y agitadores urbanos como el conde de Montijo, expertos en provocar disturbios. A esta estrategia se sumó la sumisión de los diputados realistas, quienes decidieron sacrificar el régimen constitucional en favor de una Monarquía tradicional, ignorando el principio de soberanía nacional consagrado por las Cortes.
El verdadero freno a las aspiraciones revanchistas de Fernando VII y del sector integrista no vino del interior, sino del exterior: el gobierno británico. Su embajador en Madrid, Lord Wellesley, se entrevistó con el monarca para conocer de primera mano sus intenciones. Fernando fue claro: no pensaba jurar la Constitución. El embajador le respondió que la mejor salida era precisamente aceptarla y aplicar reformas moderadas, en la línea de lo que proponían algunos realistas más pragmáticos. No se conocen más detalles de aquella conversación, pero sí se sabe que el británico logró arrancar al rey una promesa significativa: el delito político no se castigaría con la pena de muerte. Fue una concesión importante, aunque limitada, en un contexto en el que se preparaba la restauración del absolutismo y la represión del constitucionalismo.
A comienzos de mayo de 1814, Fernando VII puso en marcha su plan para restaurar el absolutismo. Se iniciaron motines en varias localidades contra los liberales, como parte de una estrategia cuidadosamente orquestada. El 4 de mayo, el rey firmó un decreto que anulaba todo lo legislado por las Cortes de Cádiz y prometía convocar unas nuevas, esta vez estamentales, con el objetivo de levantar un régimen tradicional, tal como exigían los realistas en el Manifiesto de los Persas. Sin embargo, esa convocatoria nunca se materializó.
La noche del 10 de mayo, las tropas del general Eguía entraron en Madrid, marcando el inicio de la represión contra los liberales. Esta se ejecutó por dos vías: una legal, mediante procesos y destituciones, y otra popular, con persecuciones, delaciones y violencia callejera. El golpe de Estado se consolidó con el apoyo de los sectores más reaccionarios, que sacrificaron el régimen constitucional en favor de una monarquía tradicional y autoritaria.
La represión popular tras la restauración absolutista de 1814 fue impulsada por el partido apostólico, compuesto por los serviles y el clero integrista. Este grupo canalizó el fervor religioso y político en acciones callejeras que buscaban erradicar cualquier rastro del liberalismo.
Organizaron procesiones en ciudades y pueblos que recorrían las calles destruyendo símbolos liberales, como las lápidas conmemorativas de la Constitución en paseos y plazas. También asaltaban las casas de quienes habían defendido la causa constitucional. Estas personas eran arrestadas y juzgadas por tribunales militares, o desde julio de 1814, por la restaurada Inquisición.
Uno de los actos más simbólicos era la quema pública de libros: en muchas plazas se encendían hogueras donde ardían ejemplares de la Constitución de 1812, así como obras, panfletos y periódicos liberales. Estos actos eran acompañados de manifestaciones religiosas y vítores al rey, muchas veces dirigidos por el propio clero. El grito más repetido en estas procesiones era: «¡Viva el Rey! ¡Viva la Religión! ¡Muera para siempre la Constitución!»
La represión legal tras la restauración absolutista de Fernando VII tuvo dos vertientes bien diferenciadas. Por un lado, ante el compromiso adquirido con el gobierno británico de no aplicar la pena de muerte por delitos políticos, la persecución de la élite liberal se limitó a penas de cárcel, destierro o condenas simbólicas de muerte para quienes habían huido del país. Esta era la cara visible de la represión, la que se mostraba a las cancillerías europeas, especialmente a Londres, como prueba de moderación. Se trataba de los políticos más destacados del constitucionalismo, y con su castigo se pretendía dar satisfacción a los aliados británicos.
Fernando VII había firmado personalmente una lista de liberales a detener, entre los que figuraban los regentes Agar y Ciscar, ministros de la Regencia, diputados de las Cortes de Cádiz y varios periodistas. Esa misma noche fueron encarcelados muchos de los patriotas de 1810, cuando solo Cádiz resistía al invasor, como Argüelles, Martínez de la Rosa, Muñoz Torrero o Quintana. Otros, como el conde de Toreno o Álvaro Flórez Estrada, lograron escapar, pero fueron condenados a muerte en ausencia.
Los jueces, desconcertados, consultaron al ministerio de Gracia y Justicia sobre cuál era el delito imputado. La respuesta fue clara: haber proclamado la soberanía nacional y participado en los decretos de las Cortes. Es decir, el único delito era el de opinión política. Ni siquiera podían ser tratados como traidores. La complejidad de los casos obligó a que pasaran de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte al Consejo de Castilla, y de ahí a comisiones especiales del Estado.
Los diputados realistas actuaron como delatores, informando a los tribunales sobre discursos y actividades parlamentarias de sus colegas liberales. Algunos denunciaron a casi todos los diputados de Cádiz por proclamar la soberanía nacional; otros, alegando sordera o mala vista, no pudieron identificar a los «culpables». Hubo incluso quienes inventaron acusaciones, como Antonio Joaquín Pérez, canónigo y diputado por Puebla de los Ángeles, que aseguró que los liberales planeaban una «República iberiana».
El resultado de esta represión fue la instrucción de más de cien causas, de las cuales 31 afectaban a diputados. Las penas oscilaron entre cuatro y ocho años de prisión o destierro, en lugares insalubres o peligrosos: Martínez de la Rosa fue enviado al presidio del Peñón, Argüelles al Fijo de Ceuta, y José María Calatrava al presidio de Melilla.
La otra cara de la represión legal fue más amplia y menos visible: afectó a funcionarios, militares, escritores, actores, tertulianos, lectores de prensa liberal o simples simpatizantes. Incluso vender un ejemplar de la Constitución podía ser motivo de arresto. Se fomentó la delación, y las cárceles se llenaron de sospechosos juzgados sin garantías.
Para esta tarea se emplearon el ministerio de la Guerra y la Inquisición. El 29 de mayo de 1814, Fernando sustituyó al moderado Freyre por el general Eguía, un absolutista convencido, al frente del ministerio. A él se le confió la justicia popular, ejercida por tribunales militares, y el orden público, al sustituirse los Jefes Políticos por Capitanes Generales, instaurando así una dictadura militar. La Inquisición, restablecida el 21 de julio de 1814, colaboró estrechamente con los tribunales militares en la persecución de delitos políticos.
La violencia era habitual en los interrogatorios. El futuro diputado Francisco Belda denunció en 1820 las torturas sufridas a manos del juez Galinsoja. Otros no sobrevivieron: Isidoro de Antillón murió durante su traslado a la cárcel de Zaragoza, y el canónigo Antonio Oliveros falleció en el destierro en el convento de La Cabrera.
Fernando VII completó este aparato represivo con una policía secreta que solo respondía ante él, y en marzo de 1815 creó un ministerio de Seguridad Pública. Este entramado fue eficaz para sofocar los pronunciamientos que se sucedieron entre septiembre de 1814 y enero de 1819, como el del coronel Vidal, asesinado por el capitán general Elío tras su captura.
No existen cifras exactas de los represaliados tras la restauración de 1814. Si se expulsó a 20.000 afrancesados, se estima que una cifra similar de liberales sufrió persecución. Los testimonios de presos como Joaquín Lorenzo Villanueva o Manuel José Quintana, de testigos como Antonio Alcalá Galiano o la condesa de Espoz y Mina, y los estudios de Juan Antonio Llorente o Estanislao Bayo, apuntan a una represión extensa. Incluso José García de León y Pizarro, ministro de Estado entre 1816 y 1818, relató en sus memorias su espanto al llegar a Valencia, donde una comisión militar ejecutaba a liberales bajo la acusación de ser «ladrones». «Había ahorcados todos los días», escribió. «Para simplificar el trabajo, se empezó a fusilar».
Aun así, la represión entre 1814 y 1820 fue menor que la que vendría tras 1823.

