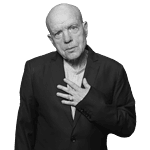Enterrar a una madre entre llamas
«Con el campesino se fue la sabiduría que domaba al monte. Y en su ausencia, las llamas tienen autopista libre»

Una mujer observa las llamas de un incendio forestal. | Pedro Nunes (Reuters)
Ahora los fuegos cambian a velocidad sideral. Y uno se pregunta: ¿cómo fue el fuego de primera generación? ¿Más puro, más heraclitiano, más esencial? ¿Un fuego tranquilo, de esos que acompañan con chispas las noches amables? ¿O ya entonces rugía con vocación de arrasar, sólo que el mundo era menos inflamable?
Hoy los incendios heredan unos de otros su vocación destructiva, la acentúan y evolucionan como si fueran mutaciones concebidas en un laboratorio. La novena generación ya nos abrasó los veranos, la décima convirtió en rutina el olor a quemado, y cuesta imaginar qué clase de monstruo será el fuego de vigésima generación: quizá un dragón digitalizado, autónomo y con inteligencia artificial, capaz de arrasar Castilla y León en menos de día y medio.
Porque Castilla y León arde, y no de amor precisamente. Arde con una testarudez bíblica, convirtiendo el mapa de la región en un pirograbado. Pero conviene recordar que antes del fuego fue el agua. Los pantanos, bendecidos por Franco, inundaron las mejores vegas, los pueblos más fértiles, las tierras que daban pan y memoria. Y la riqueza, embalsada como en un botín, se la llevaba Iberduero al País Vasco. Castilla quedó con la melancolía de las campanas sumergidas, con el eco de los pueblos desaparecidos y con el orgullo maltrecho de ver cómo su pan se convertía en energía exportada y en dinero para los otros.
Después llegó el abandono del campo, ese cáncer silencioso que convierte en maleza lo que antes fue trabajo, en polvo lo que antes fue cosecha. La muerte de la cultura rural no es un detalle menor en un informe sociológico: es la muerte de todo. Con el campesino se fue la sabiduría que domaba al monte, que lo cuidaba, que lo limpiaba. Y en su ausencia, las llamas tienen autopista libre.
De esa manera los cuatro elementos clásicos no han venido a sostener la vida de Castilla y León, sino a dinamitarla. El agua primero, ahogando pueblos y vegas fértiles bajo los pantanos. El fuego ahora, voraz y repetido, empeñado en reducir a cenizas lo que queda en pie. El aire, cómplice, arrastrando las llamas de sierra en sierra, de pinar en pinar, hasta dejarlo todo convertido en un paisaje lunar. Y la tierra, exhausta, resquebrajada, condenada a la esterilidad después de tanta devastación. Heráclito, de levantarse, pensaría que en este rincón de España los elementos no están en guerra creativa, sino en pacto suicida. Bien es cierto que a estos cuatro elementos hay que añadirle uno más: el elemento político, que es el verdadero suministrador de la gasolina y las cerillas.
Hace años, un ecologista leonés afirmaba que la gran riqueza de Castilla y León es su naturaleza. Una obviedad, sí, pero también una advertencia. Porque esa riqueza se maltrata, se vende al mejor postor o se deja arder hasta la extenuación. Y, como si la tragedia necesitara bufones, ahí están las disputas entre el Gobierno nacional y el poder autonómico, tirándose las culpas como si fueran cubos de benceno ardiendo. Que si los medios aéreos son competencia del Estado, que si la prevención es de la autonomía, que si tú llegaste tarde, que si yo avisé antes. Una coreografía de reproches que convierte cada incendio en un rifirrafe esperpéntico: el monte arde, los pueblos se asfixian y ellos ensayan un nuevo sainete sobre quién tenía la manguera y quién el mechero.
Y uno se pregunta dónde queda la responsabilidad política. Cada verano es la misma letanía: los partes de la Guardia Civil, los helicópteros que llegan tarde, las ruedas de prensa con rostros cansados repitiendo que «se investiga el origen del fuego». El origen, en realidad, está escrito con letras claras: abandono, desidia, intereses cruzados y una ceguera secular hacia lo rural. Castilla y León es un ejemplo de cómo se mata lentamente a una tierra mientras se proclama que se la protege. Se une además el problema de que Castilla y León ha estado siempre infrafinanciada, y la razón me la explicó el otro día un amigo de la zona: cuando el gobierno central está en manos del Partido Popular, ve a Castilla y León como una plaza segura y no hace nada por ella, y cuando está el Parido Socialista piensa que Castilla y León es un feudo del enemigo y le niega el pan y la sal. De esa manera, al evitar la alternancia política y el juego competitivo, Castilla y León ha ido cavando su propia fosa y acentuando una corrupción asentada y sostenida a lo largo de cuatro décadas. Lo mismo pasa en las demás autonomías que se resisten a la alternancia política, ya sean de derechas o de izquierdas: crean sistemas clientelistas de naturaleza aberrante y restauran de paso la abominable España de los caciques.
Dicho lo cual advierto que para calibrar la dimensión del desastre me basta con atender a lo que ven mis ojos. Hace dos años, asistí al entierro de mi madre en un pueblo de Zamora. Mientras el ataúd descendía a la fosa, todo a nuestro alrededor era fuego. No esperaba enterrar a mi madre en medio del apocalipsis de su tierra. Que descanse en paz en este páramo convertido en hoguera, ella que conoció vegas llenas de vacas y nogales, antes de que llegasen el agua y el fuego.
TS Eliot ya nos lo advirtió, desde sus versos, que entre el fuego y la ceniza se escribe el destino de la humanidad. Castilla y León, en su combustión pertinaz, parece haberlo entendido demasiado bien: aquí la historia termina con humo y con los bosques extintos. En buena parte de la comarca en la que nací sólo veo cenizas, y no hay salida a la vista porque toda la sociedad urbana, abducida por sus juguetitos digitales y su necedad, permanece ajena al conflicto y ve los incendios forestales con un espectáculo donde a veces muere alguien. No saben lo que está pasando, y cuando lo sepan será demasiado tarde. Yo por mi parte ya he tenido una gran ocasión para informarme: enterré a mi madre entre llamas.