Franco y la trampa de la amistad árabe
En ‘Historia Canalla’, Jorge Vilches repasa la trayectoria de personajes polémicos y desmonta mitos con ironía y datos
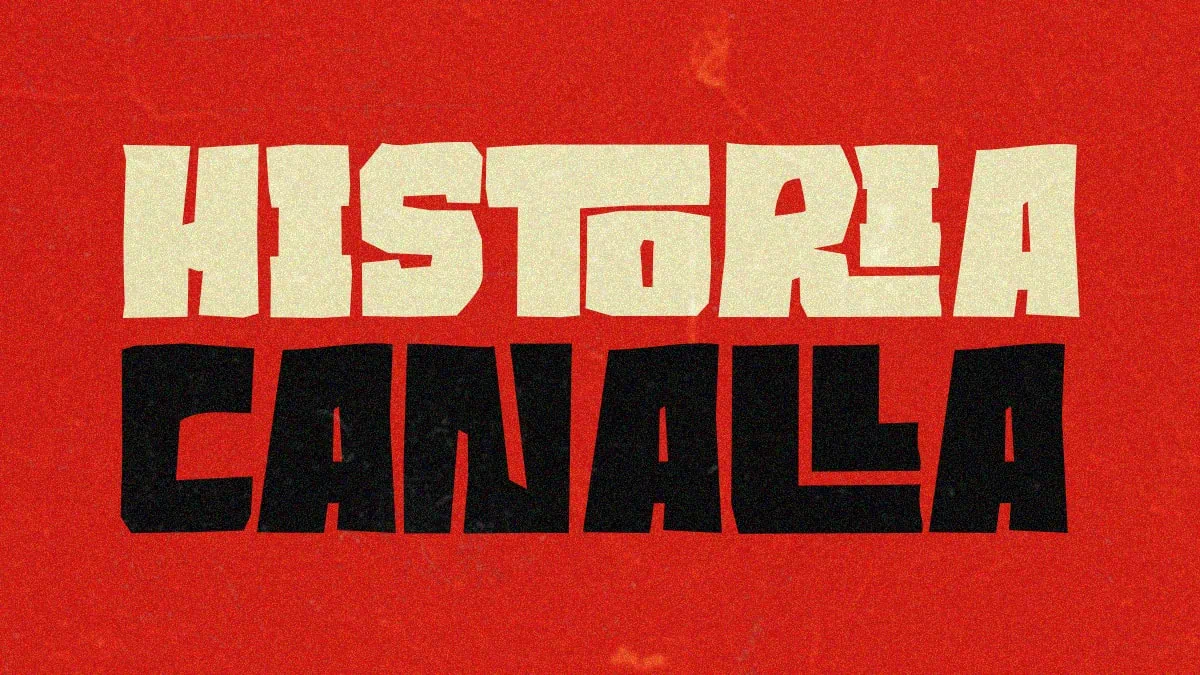
Ilustración de Alejandra Svriz.
El Gobierno socialista de Pedro Sánchez se ha convertido en un motor de antisemitismo en España, al punto de que el grupo terrorista Hamás le felicita. De hecho, estoy convencido de que Sánchez recibiría más aplausos caminando por las calles de cualquier ciudad musulmana que por las de una española. Seguro que su popularidad es mayor entre los yihadistas e integristas islámicos, incluidos los terroristas, que entre nosotros. Sánchez no hace otra cosa que seguir el camino iniciado por Zapatero en 2004 con su «alianza de civilizaciones», respaldada por Erdogan, el dictador de Turquía, y que seguía la idea de Mohammad Jatamí, presidente de Irán en aquellas fechas. La iniciativa contó con el aplauso unánime de la Liga Árabe. Dos años después, en 2006, Zapatero apareció en un mitin de las Juventudes Socialistas con el pañuelo palestino, la kufiya, en medio de declaraciones antisemitas y tras la negativa a condenar el terrorismo de Hezbolá.
No es la primera vez que en España desde el Gobierno se extiende el antisemitismo y su reverso, la supuesta amistad con los países árabes y musulmanes, que no nos ha traído ningún beneficio. Lo curioso es que esa política une a una dictadura, la de Franco, con un Gobierno que tiene tintes autoritarios, y que como también ocurrió con el franquista, usa la política internacional en clave interna.
La dictadura de Franco tuvo dificultades para tener un discurso antijudío coherente. Si bien tuvo un retórica acorde con el nacionalsocialismo al menos hasta 1942, también es cierto que España se convirtió en la única puerta europea para que los judíos escaparan del Holocausto, que fueron unos 35.000. Además, en esa retórica, el franquismo mantuvo dos líneas de difícil convergencia. Al tiempo que defendía a los sefardíes, reclamaba su nacionalidad española, y sus raíces como esencia de España, se hablaba del peligro judío y del famoso contubernio «judeo-masónico».
El mismo Franco incluía en sus discursos alguna referencia anti judía, como en el desfile de la victoria de 1939, en el que afirmó que «el espíritu judaico, que sabe tanto de pactos como la revolución antiespañola, no se extirpa en un día y aletea en el fondo de muchas conciencias». Esto contrastaba con el buen trato de los militares africanistas con los judíos en el protectorado de Marruecos, en Ceuta y en Melilla, que apoyaron el alzamiento del dieciocho de julio, con financiación y suministros. De hecho, Franco les prometió en privado defender la libertad religiosa de musulmanes y judíos después de la victoria. Sin embargo, en el relato que justificaba la sublevación contra la República y la dictadura tenían un lugar preeminente el combate contra el «virus masónico judaico revolucionario», que vinculado al comunismo, era la antiEspaña. En la retórica franquista los males de la civilización y de España se metían todos en un mismo saco: la Reforma, la Ilustración, el liberalismo, el parlamentarismo, el socialismo o la masonería, y se decía que todas ellas habían sido impulsadas por los judíos. Luis Carrero Blanco, que fue presidente del gobierno con Franco, escribió en su obra «España y el mar», de 1941, que esos trabajos de los judíos querían «destruir, aniquilar y envilecer todo cuanto representa civilización cristiana, para edificar sobre sus ruinas el utópico imperio sionista del pueblo elegido». No acaba aquí, porque Franco escribió contra la masonería bajo el seudónimo de Jakim Boor, en el que deslizaba ataques a los judíos.
De esta manera nos encontramos discursos de Franco hablando del peligro sionista para contentar al falangismo y a los nazis, y siguiendo la judeofobia de origen católico-tradicional, al tiempo que permitía que los judíos pasaran por España rumbo a África, más de 35.000, o que tramitaran su salida de Europa a través de las embajadas españolas, como hizo Ángel Sanz Briz. En esto tuvo mucho peso la habilidad del franquismo para sobrevivir, de manera que cuando vio que el Eje iba a perder la guerra, no quiso enemistarse con el Reino Unido y con Estados Unidos. De poco le valió, porque España fue vetada en la ONU y aislada del concierto internacional, e Israel, que sí fue reconocida, apoyó ese veto.
Aislado por las potencias occidentales, el régimen franquista se vio obligado a buscar nuevos apoyos, hallándolos en Hispanoamérica y en el mundo árabe y musulmán. Desde julio de 1945, Martín-Artajo, al frente del Ministerio de Exteriores, sugirió a Franco acercarse a naciones que no cuestionaran la naturaleza autoritaria del sistema español y que no feuran comunistas. Esto agradó a Franco, que era una africanista de corazón. Arabia Saudí, Irak, Yemen, Siria, Líbano, Transjordania y Egipto respondieron positivamente. Estos países representaban cerca del 10% de los votos en la Asamblea General de la ONU.
El régimen español resultaba atractivo para los países árabes por la idealización de Al Ándalus y por su retórica anticomunista, antisemita, antiliberal, contraria a la injerencia extranjera y hostil a Francia y Reino Unido, y todo ello encarnado en un dictador, en una especie de sultán tiránico y guía espiritual. Así, en diciembre de 1946, los miembros de la Liga Árabe se abstuvieron en la votación que condenaba a España. Egipto, líder de la Liga, envió un embajador a Madrid, desafiando la resolución de la ONU. Franco respondió negándose a reconocer a Israel en mayo de 1948 y respaldando la causa palestina. Nació entonces el mito de la «amistad hispano-árabe», que chocaba, a su vez, con el discurso historicista del nacionalcatolicismo y del falangismo, que asentaba la identidad española en hechos como la Reconquista, la guerra de África entre 1859 y 1860, y la guerra del Rif en la que participó Franco. En realidad, era una alianza oportunista disfrazada de historia compartida.
Esa nueva política dio resultado. El rey Abdulá de Jordania fue el primer jefe de Estado en visitar España desde 1945. La delegación egipcia se convirtió en embajada, y en Madrid se fundó el Instituto Faruq I de cultura árabe. A su vez, en 1952, Martín-Artajo realizó una gira por esos países, acompañado por la hija de Franco.
Aunque las relaciones con los países árabes parecían fructíferas, el verdadero objetivo del régimen era reconciliarse con Estados Unidos. Franco aspiraba a presentarse como baluarte contra el comunismo en el Mediterráneo y como interlocutor entre Washington y los países árabes y los hispanoamericanos. La nueva imagen del régimen, tras años de antiamericanismo tradicionalista, logró abrirle las puertas de organismos internacionales.
Sin embargo, Egipto, principal aliado de España en la región, se acercó a la Unión Soviética tras la llegada de Naser al poder en 1953. Esto generó una contradicción: ¿cómo sostener la «amistad tradicional» con el mundo árabe si giraba al comunismo y mantener el discurso anticomunista? Franco decidió rechazar las ofertas de cooperación política y económica provenientes de El Cairo, pero mantuvo una política pragmática.
Los gestos hacia las dictaduras árabes continuaron. Durante la Guerra de los Seis Días en 1967 contra Israel, iniciada por el Egipto prosoviético de Naser, España apoyó a los países atacantes. En 1970, el gobierno franquista advirtió a Estados Unidos que no permitiría el uso de bases españolas para ayudar a Israel en sus conflictos, postura que reafirmó en 1973. Además, votó a favor de una resolución de la ONU que exigía a Israel regresar a sus fronteras de 1967 y reconocía la legitimidad de la causa palestina. Los parecidos razonables con la política de Sánchez ahí están.
Sin embargo, esa entrega a la «amistad hispano-árabe» no sirvió en el conflicto con Marruecos. De aquí podemos sacar lecciones para el presente. En 1955, grupos nacionalistas marroquíes provocaron incidentes que cruzaron la frontera del Protectorado español. Franco, reacio a una guerra, invitó a Mohammed V a Madrid para negociar la retirada. El acuerdo del 7 de abril de 1956 fue desfavorable para España: se reconocía la independencia marroquí sin garantías, se ofrecía asistencia técnica para formar su ejército, y a cambio se mantenía la soberanía sobre Ceuta, Melilla, Alhucemas y Chafarinas. No se firmaron garantías territoriales claras, ni acuerdos sobre pesca o moneda, ni se logró fijar la frontera sur. Este error alimentó las reivindicaciones marroquíes y los conflictos posteriores, como la Marcha Verde de 1975.
El proyecto del Gran Marruecos continuó con el beneplácito de los supuestos amigos árabes y musulmanes, lo que generó la guerra de Ifni, entre noviembre de 1957 y junio de 1958. El conflicto se reprodujo en el norte del Sahara. Franco cedió y entregó a Marruecos el territorio. La guerra, con 198 muertos, 84 desaparecidos y unos 500 heridos, fue silenciada ante la sociedad española.
Franco carecía de un plan para resolver el problema africano y solo buscaba ganar tiempo. Esto benefició a Marruecos, que denunció internacionalmente a España en octubre de 1960 ante la ONU por la «retención ilegal» de Ifni, Sahara, Ceuta y Melilla. España respondió dilatando el proceso, reconociendo que las provincias africanas no lo eran realmente y prometiendo informar sobre su situación. Pero la política de Carrero Blanco agravó el conflicto. En 1966, impulsó un Plan de Desarrollo del Sahara, con explotación de fosfatos, refuerzo militar, 9.000 colonos españoles y acuerdos con líderes saharauis para mantener la unión con España. La ONU instó a Madrid a realizar un referéndum de autodeterminación y a ceder Ifni. España solo cumplió lo segundo, en 1969, negándose rotundamente a lo primero, que habría supuesto la independencia saharaui y el fin del problema.
Con la victoria de Ifni y el respaldo de la ONU, Marruecos intensificó la presión: apresó barcos pesqueros españoles y rechazó el referéndum, usando los mismos argumentos que España empleaba para Gibraltar. Además, presentó denuncias ante la Organización de la Unidad Africana y la Conferencia Islámica –el «amigo árabe tradicional»–, mientras aumentaban las acciones del Frente de Liberación y Unidad del Sahara y la propaganda mediática.
El gobierno franquista, alarmado por la revolución portuguesa y la elección de Giscard d’Estaing en Francia, aliado de Marruecos, inició el proceso de autonomía saharaui. Se redactó un estatuto que nunca se aprobó, y en agosto de 1974 se anunció un referéndum para el primer semestre de 1975. Sin embargo, el proyecto, impulsado por el ministro de Exteriores, fue bloqueado por Presidencia y el Alto Estado Mayor, lo que obligó a adoptar la postura abandonista. Hasán II aprovechó el deterioro físico de Franco y anunció la Marcha Verde con 350.000 personas. Los ministros Carro y Solís viajaron a Rabat para negociar. El último gobierno franquista cedió a las exigencias marroquíes, ignorando compromisos internacionales, y el 14 de noviembre de 1975 entregó el Sahara a Marruecos y Mauritania.
El «amigo árabe tradicional», construido sobre una conveniencia disfrazada de historia, mostró entonces su verdadera naturaleza, culminando una diplomacia plagada de errores.
[¿Eres anunciante y quieres patrocinar este programa? Escríbenos a [email protected]]

