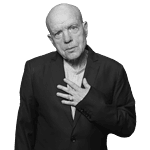La luz y la ceniza: anatomía de la mirada
«La corrupción comienza en el instante íntimo en que se deja de ver al otro, y desaparece aunque lo tengas delante»

Detalle de 'El balcón' (1868), óleo sobre lienzo de Édouard Manet. | Wikimedia Commons
A veces la cara del otro se abre a mí como una profundidad sin fondo, que he de respetar. Es el instante de la revelación de la conciencia: cuando la mirada toca profundidad, abismo. Solo miro en profundidad cuando siento que el otro es un abismo como yo. Esa profundidad está, según Lévinas, en la misma cara, pues la cara nos dice, sin palabras, que no ha de ser agredida, que no ha de ser aniquilada. La mirada de la profundidad se convierte de forma inmediata en respeto. Respetas al otro en profundidad, y para ello te basta con mirar su cara y verla: está ante ti, se mueve y respira. Brilla una luz en los ojos que miran así, una luz que se agranda detrás de las pupilas y que a veces se deja tocar, creando una atmósfera habitable, sosegada y trasparente. No hay artificio en esas miradas vivas y claras que saben mirar al otro. Es un fulgor que no se aprende, que no se ensaya. Se enciende solo en quienes saben mirar sin poseer, ver sin conquistar, sostener sin herir. Lo contrario sería la mirada constituida por un fuego sin luz, la mirada muerta.
Pero la mirada no muere de golpe ni lo hace con estrépito. Se desvanece en el silencio de la noche personal, en el autoengaño y la obediencia sin pensamiento. Cuando la mirada muere, se convierte en una herramienta letal. Lo que era espejo de humanidad se vuelve lente de vigilancia, lo que era temblor se vuelve cálculo. El otro ya no es rostro, es número y es espectro. Ya no interpela, solo estorba.
La corrupción comienza ahí: en el instante íntimo en que se deja de ver al otro, y el otro desaparece aunque lo tengas delante. Entonces el mundo se vuelve liso, como una pantalla, y mirar ya no es encuentro, es alejamiento, es separación, y la conciencia se repliega en una ceguera tóxica. Sin embargo, no conviene olvidar que no todo puede ser visto. Hay que saber no ver. Respetar la sombra, la ausencia, lo que escapa, respetar el abismo del otro, el núcleo duro de su ser. El ojo soberano que ilumina puede ser también un ojo que devora o que somete. Mirar no es siempre hospitalidad; puede ser también conquista. Por eso hay que volver al temblor, a la mirada que no se atreve del todo, a la que no posee, a la que espera.
Tal vez (como decía Lévinas en Humanismo del otro hombre) la justicia comienza cuando un rostro nos detiene, cuando nos mira como si supiera algo de nosotros que no queremos ver. Y si un día, frente a otro, no sentimos nada, si el ojo no arde, ni duda, ni huye, entonces sabremos que ahí, justo ahí, surge al fin esa mirada muerta que vemos en algunos políticos, esa mirada tétrica que desprende ceniza hasta cuando la enmascara una sonrisa ensayada.
La mirada no es un acto neutral. No es solo una operación óptica o una función fisiológica: es un modo de estar en el mundo, de habitarlo, de entrar en relación con el otro. La filosofía, desde la Antigüedad hasta nuestros días, siempre ha sospechado que detrás del acto de ver hay algo más: una tensión entre el conocimiento, el deseo, el poder y la verdad.
«La mirada ética no es la que ilumina al otro por completo, sino la que tolera su sombra, su misterio, su diferencia»
El otro no puede ser totalmente visto ni comprendido. La alteridad es, por definición, lo que nos excede. La mirada ética, entonces, no es la que ilumina al otro por completo, sino la que tolera su sombra, su misterio, su diferencia. Mirar al otro sin reducirlo es acoger lo que no se deja poseer. Y eso exige renunciar al deseo de claridad total, como creía Derrida.
La corrupción de la ética no solo desfigura la acción: destruye modos de mirar. Queda el ojo abierto, pero vacío. Queda el contacto visual, pero sin aliento. Se puede ejercer el poder, consumir imágenes, incluso fingir empatía, sin que la mirada viva esté allí. «Ver no es suficiente, también debemos mirar», decía Goethe, y añadía que la mirada puede ser condena o redención, amor o amenaza, búsqueda o pérdida, como lo fue para Fausto.
Más que sus palabras huecas, lo que de verdad me espanta de mucha gente es su mirada muerta. La mirada viva es un vínculo, no un espejo. Su brillo no es estético, es ético: el resplandor de quien no ha renunciado a ver al otro como un afín. Y cuando eso se pierde, cuando el otro se reduce a cifra, a amenaza, a herramienta o a ruido de fondo, entonces el rostro ya no interroga, ya no pide respuesta, ya no se inquieta, ya no sufre.
Hace dos semanas, estuve en el Festival Hispanoamericano de Escritores de La Palma hablando de la novela Bajo el volcán, y no solo pude disfrutar del talento y la vivacidad de mis colegas, también de la mirada abierta, generosa, intuitiva de la gente que acudía al festival. Sus ojos brillaban de humanidad y se abrían de verdad al otro con confesiones inesperadas y palabras ígneas como la lava de su volcán, que daban calor, que comunicaban vida, a veces desde la dimensión del dolor y la desdicha. La gente de La Palma, que vive bajo el volcán, sabe mirar a la cara.
Recuperar esa mirada que sostiene sin dominar, que se detiene sin someter, que se conmueve sin ceder ni al nihilismo ni a la banalidad, es quizá uno de los últimos actos de resistencia verdaderamente humanos al que no debemos renunciar.