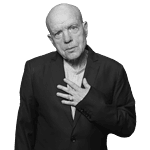Hölderlin salvó a Heidelberg y me salvó a mí
«La poesía de Hölderlin, cargada de humanidad y expresada con un increíble talento, me consolaba»

Friedrich Hölderlin en Heidelberg. Montaje.
La primera vez que leí Heidelberg de Hölderlin me quedé en silencio un buen rato: me parecíó el cantar de los cantares de la poesía urbana. Un poema de apariencia trasparente, que te deja en la memoria la imagen de una ciudad transfigurada, cifrada en palabras perdurables por su dulzura, su hondura y su musicalidad.
Tengo que advertir que mientras leía el libro de Hölderlin en el que figuraba el poema, me hallaba en el parque de la isla de Santa Helena, del río San Lorenzo, en Montreal, y había llegado a ella a través de un puente de hierro de los que hacen temblar. Y allí estaba yo, con diez dólares en el bolsillo, leyendo a Hölderlin, bajo la copa de un árbol gigante y ante una ardilla juguetona que me había cogido simpatía. Su poesía, profundamente amable, cargada de humanidad y expresada con un increíble talento, me consolaba. Ya no estaba en Montreal, capital de la desolación, estaba junto a Neckar contemplando Heidelberg con los ojos de Hölderlin. Y todo lo demás era literatura. Todo lo demás menos Heidelberg, que a través del Hölderlin adquiría el estatuto de entidad profunda y duradera, más real que la realidad.
Por ahí iba mi cabeza cuando vi que una chica se sentaba en la pradera, a unos diez metros de mí, con una cesta de pic-nic. Enseguida abrió la cesta y extrajo de ella un bocadillo. La miré con veneración. Ella se giró hacia mí, vio mi cara de hambriento y me hizo una señal para que me acercara. Se llamaba Solange y era quebequesa. Me ofreció un bocadillo. Enseguida llegó su marido, que había estado aparcando el coche y que me saludó hospitalariamente. Ese mismo día, me dieron cabida en su casa y dispuse de una buena habitación que daba a la calle Duvard.
Mis anfitriones eran los Fournier, con los que podía entenderme perfectamente en francés, y me dejaron una bicicleta para recorrer la ciudad. Los Fournier eran muy hospitalarios pero he de indicar que la hospitalidad era la ley de oro de mi generación, sobre todo entre los hippies y sus compañeros de viaje. En casa de los Fournier seguí leyendo a Hölderlin, en la cama y también, a ratos, mientras recorría en bicicleta todos los barrios de Montreal, tan diferente a Heidelberg.
La ciudad que se abría a los ojos de Hölderlin era limitada, y estaba en mitad del campo, junto a un río rumoroso y más bien doméstico, pero aquí me hallaba ante un río vasto y tumultuoso, y ante una ciudad que me parecía infinita, con barrios alucinantes donde la violencia era la moneda diaria. Heidelberg parecía la eternidad, Montreal no. Las cosas como son. Sí, me gustaba Montreal, su aire de provisionalidad, su diversidad, su gente, pero luego estaba Heidelberg, «la más bella ciudad que vi en los campos». Para compensar tanta decadencia melancólica, estaba también leyendo la novela Bajo el volcán, que era en realidad una descripción del infierno americano, si bien en versión mexicana.
«El poema de Hölderlin había salvado de la destrucción a la ciudad que evocaba: a Heidelberg»
En septiembre regresé a Europa y en un café de París me encontré con un amigo que estudiaba filosofía en Friburgo. Fue él quien me dijo que el poema de Hölderlin había salvado de la destrucción a la ciudad que evocaba: a Heidelberg. Aseguraba mi amigo que algunos historiadores sugerían que el general Will se negó a bombardear Heidelberg porque conocía el poema de Hölderlin y porque sentía una gran devoción por el romaticismo alemán, heredada de su padre, profesor de literatura.
Escuchando a mi amigo, me preguntaba si antes, en épocas pasadas, algún poema había salvado a una ciudad, y no tardé en advertir que durante la misma guerra, otro general americano, John J. MacCloy, ordenó no destruir Rothenburg por los poemas románticos que había leído acerca de ella. Antes, en América, leían mucho a los clásicos.
Vuelvo al momento en el que mi amigo me hablaba en el café de Cluny de París.
—¡Por supuesto que Hölderlin salvó a Heidelberg de las llamas! —clamó— ¿Quién lo iba a hacer si no? ¡No puedo dudarlo, Jesús! ¡Sería una locura! Y ahora deja que te recite el poema según mi traducción. Atiendo a las palabras más que a los versos, para que el sentido te llegue bien y el ritmo se ajuste al tono de mi voz. Empiezo:
Hace tiempo que te quiero y que deseo, para mi gozo, llamarte Madre y ofrecerte un canto sin artificio, a ti, de todas las ciudades patrias, la más bella que vi en los campos.
Como el ave que flota sobre los bosques y se eleva sobre el río para resplandecer contigo, el puente, firme y ligero, resuena con los pasos, las ruedas y las voces.
Un embrujo, enviado por los dioses, me retuvo en mitad del puente y allí se abrió a mí la intimidad de las montañas con su hechizada lejanía.
El río joven fluía por la planicie, entre eufórico y triste, como el alma que, cuando se siente hermosa, anhela fugarse y sumergirse en las olas del tiempo.
Me habías dado fuentes claras y sombras frescas a mí, el fugitivo; las orillas me seguían con la mirada, y temblaba desde las aguas mi imagen transfigurada.
Pero pesadamente sobre el valle pendía la fortaleza gigantesca, conocedora del destino y desgarrada por las tormentas; mas el sol derramaba la luz vivificante sobre su imagen envejecida, la hiedra viva reverdecía a su lado y los bosques amigos la arrullaban desde lo alto con sus susurros.
Los arbustos florecían descendiendo al valle tranquilo. Y asidas a la colina, o inclinadas con gracia hacia la orilla, tus luminosas calles reposaban entre jardines perfumados.
—Todas las ciudades tendrían que tener un poema así. En determinadas circunstancias, puede ser más eficaz que un escudo antiaéreo —concluyó diciendo mi amigo, antes de apurar su copa de vino del Rin. Llovía aquella tarde en París y barrían sus calles ráfagas de gotas grises, pero nosotros estábamos a resguardo en el café de Cluny y en compañía de Hölderlin, que llevaba un rato sentado a nuestra mesa y nos miraba con sus ojos cálidos y tristes.
Armándome de valor, miré al poeta y me atreví a decir:
—No sólo salvaste a Heidelberg, mi querido Friedrich, también me salvaste a mí cuando me hallaba perdido en Montreal. Tus poemas me protegían de la hostilidad del mundo y ablandaron las almas de dos personas bendecidas por el don de la hospitalidad.
Fue entonces cuando rocé su mano. Para mi desazón, el poeta se diluyó en las penumbras del café. Justo después, noté que flotaba en el aire de la noche algo parecido al amor. Pudo haber sido una alucinación, no digo que no. A esa hora mi amigo y yo llevábamos consumidas dos botellas de vino de Alsacia, y Höderlin había vuelto a aparecer en nuestra mesa. Se había cambiado de traje y estaba rejuvenecido. Pedimos otra botella. No queríamos irnos del paraíso.