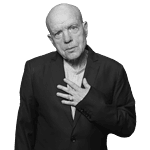El derrumbe de Norteamérica
«Antes que los sociólogos, la novela ya había registrado la fractura íntima de la nación, su lenta pérdida de fe en sí misma»

Una persona sin hogar en Nueva York. | Milo Hess (Zuma Press)
El desvelamiento del declive americano no se debió a las guerras, las crisis financieras o los presidentes grotescos y de verbo incontinente. Sería demasiado sencillo. Empezó, como todo lo verdaderamente grave, en la literatura. Mucho antes de que los sociólogos y politólogos tuvieran el detalle de escribir sus manuales para un continente en quiebra, la novela norteamericana ya había registrado la fractura íntima de la nación, su lenta pérdida de fe en sí misma. Desde el principio, América fue un mito narrativo: un relato de redención y abundancia que se contaba a sí misma con la misma disciplina con la que un yonqui se administra su dosis de heroína.
Pero todo mito, tarde o temprano, descubre sus grietas; y fueron esos novelistas inútiles, que solo se dedican a la ficción, quienes las señalaron con más precisión que los profetas, que estaban demasiado ocupados salvando almas, o los economistas, que andaban muy atareados haciendo balances financieros. Al final, no fueron los bancos o las bombas los que detectaron el desmoronamiento del sueño americano: fueron un puñado de relatos bien contados.
Edith Wharton perteneció aún a la edad de los héroes. En su mundo, las ruinas eran elegantes, los fracasos tenían el perfume del deber, y la sociedad mantenía una compostura idealizada. En La edad de la inocencia, la tragedia se iba gestando lentamente, con cadenciosa elegancia. Wharton observaba a los ricos de Nueva York como un retrato que empieza a agrietarse, pero en su mirada persiste la compostura heroica que opone a la mala fortuna el buen corazón.
Con Fitzgerald, esa ilusión se disuelve en el alcohol de los años veinte. El gran Gatsby no es una celebración: es una resaca. Su fiesta parece una autopsia de América, en el sentido en que lo entendía Ortega y Gasset en su teoría de la novela. Fitzgerald comprendió que el sueño americano no era un sueño, sino una hipnosis colectiva, un espejismo de luces verdes enmascarando la visión de las pistolas humeantes. Sus personajes bailan para no pensar, aman para evadirse, compran para no existir. Fue el cronista del instante en que América descubre que la felicidad es una obligación imposible y más bien monstruosa. Como señalaba Robert Sklar, la generación de Fitzgerald ya no creía en el héroe americano, todavía presente en las novelas de Wharton y Twain: ya no creía en América y sus mitos fundamentales.
Después de Fitzgerald, el crepúsculo se volvió un paisaje permanente. Faulkner levantó, sobre las ruinas del Sur, un imperio de barro, incesto y sangre, donde los mitos familiares se pudren como los cuerpos en sus pantanos. Djuna Barnes, en El bosque de la noche, escribió la versión más barroca y desesperada de esa desintegración: una América exiliada en Europa, extraviada en el deseo, sin patria ni redención. Barnes retrata un continente interior hecho de máscaras, de nocturnidad y de vértigo: la otra cara del sueño americano, donde lo que se busca es más el vacío existencial que la libertad profunda.
«’A sangre fría’ es la novela de una nación que ya no necesita guerras para matar: el crimen doméstico se ha vuelto su religión secreta»
Henry Miller, por su parte, fue más explícito. En Trópico de Capricornio, su ataque a la civilización estadounidense es frontal: América como un enorme supermercado de la estupidez, donde la moral es mercancía y el deseo una empresa en bancarrota. Miller fue el primer escritor que habló desde el basurero de la modernidad norteamericana donde la obscenidad se convierte en una forma de verdad. En su prosa, el país aparece como un laboratorio del fracaso espiritual, una maquinaria de producir gente que no sabe por qué vive, además de una pesadilla de aire acondicionado refrigerando a una civilización enferma.
Luego vino Capote, que encontró la violencia en el desayuno de cada día. A sangre fría es la novela de una nación que ya no necesita guerras para matar: el crimen doméstico se ha vuelto su religión secreta. Salinger le dio voz al adolescente que en tres días de vagabundeo por Manhattan descubre la pestilencia de la sociedad americana y acaba tocado del ala. Y Carver retrata la penumbra cotidiana de una clase media exhausta, cuya miseria espiritual se oculta tras la nevera y la televisión. Todos ellos son novelistas crepusculares: escriben desde el desmoronamiento, desde la pérdida de confianza en cualquier relato redentor.
Las ideologías que brotan de ese suelo erosionado están igual de agotadas. América, antaño fábrica de sueños, ahora produce supersticiones: la autoayuda como religión nacional, la libertad confundida con el consumo, la política convertida en marketing emocional. Cuando se cansa de inventar, recicla las ocurrencias más mediocres de Europa: un existencialismo diluido, una moral terapéutica, un nihilismo en serie con envoltorio biodegradable. El imperio, que alguna vez se creyó joven, envejece sin saberlo aferrado a sus pantallas y a sus pastillas, en medio de una miseria existencial devastadora.
«La novela observa este colapso con una mezcla de ironía y fatiga. Ya no puede redimir, pero aún puede burlarse»
Y, sin embargo, la novela sigue ahí, testaruda, como un animal herido que se niega a morir. En su melancolía se conserva lo más lúcido del espíritu americano: la conciencia de su propia ruina. Pero ya no se trata de una decadencia con estilo. América se está derrumbando sin elegancia, sin tragedia, sin siquiera la cortesía de un último gesto heroico. Su caída es ruidosa, banal, saturada de imágenes. No hay ruinas majestuosas, solo centros comerciales y discursos motivacionales. La miseria intelectual se disfraza de optimismo y la desesperación se enmascara con sonrisas forzadas o amparadas por un filtro.
La novela, desde su rincón cada vez más marginal, observa este colapso con una mezcla de ironía y fatiga. Ya no puede redimir, pero aún puede burlarse. Quizá esa sea su última función: ser el espejo sarcástico de una civilización que solo cree en lo que puede venderse. En la era del algoritmo, escribir una novela americana es casi asombroso: un intento de recordar que hubo un tiempo en que las palabras podían desvelar el mundo, y no solo entretenerlo, escamotearlo o suplantarlo. En esta tesitura, la contrarrevolución de Trump no deja de ser una anécdota que no va a detener el declive, y que probablemente lo va a acentuar.
Pero no todo está perdido: mientras el país se descompone, sus escritores (los pocos que siguen mirando hacia abajo, hacia el abismo) conservan una forma de lucidez que roza lo profético. Autores como Gary Shteyngart, Evan Dara y Lionel Shriver dan prueba de ello. En su desencanto hay todavía una fe: la de que la verdad sigue siendo más interesante que la mentira, porque toca más realidad, y hasta puede llegar a iluminarla. Y es en esa obstinación inútil, en esa ironía que no se resigna, donde la novela americana continúa resistiendo desde la adversidad. No como promesa de futuro, sino como testamento del presente: la voz que, entre el ruido y la furia, todavía se atreve a decir lo que nadie quiere escuchar.