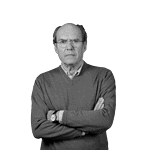Miguel Ángel Aguilar: «La paz de la Guerra Civil comienza con la Constitución del 78»
El periodista habla con THE OBJECTIVE de su libro ‘No había costumbre’, una crónica vibrante de la agonía del dictador

El periodista y escritor Miguel Ángel Aguilar. | Foto: Carmen Suárez
Cuando faltan unos días para cumplirse los 50 años de la muerte de Franco y de la probable exhibición de antifranquismo oficial que le seguirá, resulta muy recomendable la lectura de No había costumbre (editorial Ladera Norte), la crónica precisa, irónica y dramática de la larguísima y cruel agonía del dictador hasta su «fatal desenlace biológico» escrita por el veterano periodista Miguel Ángel Aguilar (Madrid, 1943).
El libro será útil para quienes vivieron aquellos días en vilo, pendientes de los partes médicos del «equipo médico habitual» o esperando que sonara música clásica en sus transistores porque recordarán algunos hechos olvidados, pero lo será mucho más para las generaciones posteriores que podrán conocer de primera mano un episodio crucial en la historia de nuestro país. Encontrarán además un breve glosario de los términos políticos y periodísticos en boga entonces.
Aguilar como buen periodista –ha sido redactor jefe del diario Madrid, corresponsal de Cambio 16, fundador de la revista Posible, director de Diario 16, El Sol, de la agencia Efe y columnista en varios medios– estaba allí: en Portugal cuando la Revolución de los Claveles, en el Sáhara durante la Marcha Verde, en la noche y madrugada de los fusilamientos de los miembros de ETA y del FRAP de septiembre de 1975, haciendo guardia en El Pardo primero y después en el Hospital La Paz durante los últimos días del dictador. Su relato del esperpéntico final de aquel régimen que se creía eterno –el libro no entra en la Transición ni aborda el papel de la oposición– es un punto de partida que también nos habla del presente.
PREGUNTA.- El libro está dedicado a sus nietos «para que valoren las libertades que se consiguieron». ¿Fue esa su primera intención al escribirlo?
RESPUESTA.- La intención que tuve es que ahora cuando se dice que la transición fue una traición, que fue un apaño entre los franquistas y los desertores de la izquierda que buscaban colocarse, quise contar cómo las cosas no se produjeron por ensalmo, cómo hubo mucha gente que puso mucho empeño y arriesgó bastante en la buena dirección. Dicen que Franco murió en la cama pero Franco ganó una guerra y además se amparó en las Fuerzas Armadas. Como explicaba Arturo Soria y Espinosa, Franco se había apoyado para gobernar en un recurso extremo que era el prestigio del terror, un terror al que recurría cuando observaba que había disminuido el fervor, la adhesión. Un fusilamiento y la gente volvía a ponerse en orden y a considerar que desviarse no traía cuenta.
P.– Además del dictador, el libro tiene dos protagonistas: Cristóbal Martínez Bordiú, marqués de Villaverde, el «yernísimo del general superlativo», y el príncipe Juan Carlos. Empecemos por el primero.
R.- El marqués utiliza la proximidad familiar para hacer una fortuna, se sirve de estar casado con la única hija de Franco para prosperar en la profesión médica, tiene la ambición de ser conocido como cirujano, quiere ser el precursor en España de los trasplantes, hace amistad con el doctor Barnard, lo trae a España, caprichitos que le paga la sanidad pública por un lado, y por otro lado hace negocietes. Recuerdo que tuvo algo que ver con la Vespa, que fue en su momento un vehículo muy famoso, que era tendencia que se diría hoy, y la gente decía que VESPA significaba «Villaverde Exporta Sin Pagar Aduana».
P.– Tiene además un papel clave en prolongar la agonía de Franco.
R.- El yerno era en esos días el líder de la familia y si a todos afectaba la muerte de Franco a ellos muchísimo más, hasta en la vivienda, pues vivían en el Palacio de El Pardo. De igual manera, cuando asesinan a Carrero parecía que la persona con más probabilidades de ser el relevo era el almirante Pedro Nieto Antúnez, pero la familia no se fiaba de él e impuso su propio candidato, que era Carlos Arias Navarro, lo cual no dejaba de ser bastante contradictorio porque habían asesinado al presidente de Gobierno y Arias Navarro era en ese momento ministro de Gobernación, o sea, que no había tenido su mejor momento cuando se produce un asesinato de ese calibre. Pero eso no es un obstáculo para promoverlo como presidente porque es el que les da más seguridad, el que les va a proteger mejor y garantizar más continuidad. Hay un libro maravilloso que se llama Figuras de la Fiesta Nacional que escribió Francisco Cuco Cerecedo, que es una galería de las gentes de los últimos años de Franco, de biografías escritas en términos taurinos y todos llevan un apodo taurino, por ejemplo, Carlos Arias Navarro, «carnicerito de Málaga», porque fue fiscal en Málaga cuando la toma de la ciudad por las tropas nacionales.
«El rey Juan Carlos consigue algo muy difícil: el cambio de lealtades de las Fuerza Armadas, de Franco a la democracia»
P.– Posición mucho más desairada en aquellos días es la de don Juan Carlos.
R.- El libro se inicia con la primera flebitis de Franco, diagnosticada el 8 de julio 1974. Al día siguiente es ingresado en la clínica que llevaba su nombre Francisco Franco, heredera del Hospital General, hoy Centro de Arte Reina Sofía. Pero ven la situación tan peligrosa que proceden a aplicar el artículo 11 de la Ley de Orgánica del Estado de 1967, que es el que prevé qué hacer en caso de enfermedad o incapacidad del jefe de Estado, la transferencia del poder a título provisional al heredero si lo hubiere, y sí había heredero, había sido designado como tal el principie en julio de 1969, coincidiendo con la llegada del hombre a la Luna. Entonces se hace esa trasferencia de poder y el príncipe ejerce como jefe del Estado muy poco tiempo porque Franco parece que se está recuperando, se va a pasar la convalecencia al Pazo de Meirás ese verano, y allí el 30 de agosto se celebra un Consejo de Ministros como era habitual. Cuando termina el consejo, que aprueba unas decretos durísimos de represión del terrorismo, don Francisco se despide de los ministros, de Arias Navarro, del príncipe y cuando este llega dos días después al Palacio de Marivent, en Mallorca, hay una llamada en la que le dicen al que coge el teléfono, que es José Joaquín Puig de la Bellacasa, que Franco ha recuperado el poder, o sea que el marqués, el yernísimo, exhibiendo su condición de médico, le ha dado el alta. Es muy duro para el heredero, lo bajan del pedestal sin haberle dicho nada cuando había estado unos días conviviendo con él en el pazo. Por eso, el príncipe, cuando en octubre del 75 Franco vuelve a recaer y le quieren volver a hacer jefe del Estado en funciones, se resiste porque no quiere que sigan jugando con él.
P.- Pese a todo, muestra a Juan Carlos con un papel activo a favor del cambio, y ahora que están a punto de salir sus memorias en español, escribe: «Nada se le concedió por adelantado. El afecto del público vino después».
R.- Creo, sin entrar en cuestiones posteriores, que el rey Juan Carlos desempeña una función fundamental, decisiva, para que estemos aquí haciendo tranquilamente esta entrevista. Consigue algo muy difícil: el cambio de lealtades de las Fuerza Armadas de Franco a la democracia. Cuando se hablaba de que «después de Franco, las instituciones», como dijo Jesús Fueyo, director entonces del Instituto de Estudios Políticos, nadie creía en eso y el que menos el propio Franco. Como digo en el libro, Franco en 1961 convoca a los alféreces provisionales en el Cerro de Garabitas en la Casa de Campo de Madrid y les dice dos cosas: «Mientras Dios me de vida, estaré con vosotros». O, sea calma, obrero. Y la otra: «Todo quedará atado y bien atado bajo la guardia fiel de nuestro ejército». Es decir, después de Franco, las Fuerzas Armadas, que reciben la encomienda de garantizar la perennidad del régimen. Por tanto, y aunque tiene quienes le ayudan, es claramente básica la actitud y la acción del rey Juan Carlos para que se produzca ese cambio de lealtades.
«Si la UMD hubiera ganado habría hecho a la democracia deudora del ejército. Y creo que la deuda es al revés»
P.- De ahí la alarma del régimen cuando aparece la Unión Militar Democrática (UMD).
R.- Claro, porque resulta que en Portugal, donde hay otra dictadura, hermana, por así decirlo, con Salazar, los militares, que están viviendo una situación dura en los territorios portugueses en África luchando contra los movimientos independentistas y que han sido educados en la adhesión inquebrantable al salazarismo, son los que dan la vuelta a la tortilla. Con el régimen salazarista no acaba la clase obrera, acaban los militares, que eran su columna vertebral. Eso es visto con pánico desde el otro lado de la frontera porque, aunque aquí no había guerras coloniales, solo una pequeña aproximación que luego no sería tan pequeña con el asunto del Sáhara, empiezan a temer que entre los militares pueda anidar la idea de dar la vuelta a la situación y darse un contagio. Cuando en 1975 el presidente Arias Navarro está en Helsinki asistiendo a la clausura de la Conferencia de Paz y Seguridad Europea se producen las nueve detenciones, de ocho capitanes y un comandante de la UMD. Ellos salvan el honor de las Fuerzas Armadas pagando un precio personal muy alto. Yo les defendí en las publicaciones donde estuve esos años, y no éramos muchos los que lo hicimos, pero celebro que no vencieran. ¿Por qué? Porque si la UMD hubiera ganado habría hecho a la democracia deudora del ejército. Y creo que la deuda es al revés. Son los militares los que tienen una deuda con la democracia.
P.- Las escenas de desolación que narra durante la noche y madrugada de los fusilamientos de septiembre de 1975 son las páginas más emotivas del libro.
R.- Recordar eso con intensidad todavía me conmueve y me emociona porque probablemente sea el momento más duro que he vivido.
«Hay mucho antifranquista póstumo. Muerto Franco hubo una avalancha de antifranquistas, pero con Franco vivo había muchísimos menos»
P.– Queda una semana para que se cumplan los 50 años de la muerte del dictador y se acabe oficialmente el Año Franco decretado por el Gobierno. ¿Qué opina del antifranquismo retrospectivo?
R.- Un amigo, Victor Márquez Reviriego, que fue redactor jefe junto con César Alonso de los Ríos de la revista Triunfo, que era un poco la Biblia de la izquierda incipiente, ha dicho con bastante exactitud que en España ha habido mucho antifranquista póstumo y es verdad, es decir, muerto Franco hubo una verdadera avalancha de antifranquistas, pero con Franco vivo había muchísimos menos. Alguna vez he saltado con colegas que me dicen, oye Miguel Ángel, te acuerdas de que hicimos un manifiesto a favor de la amnistía y de cuando fuimos a no sé dónde y nos apalearon… y no he podido más que decirles, sí, sí, pero tú no estabas. También he contado alguna vez que en el Mini en el que íbamos siguiendo el cortejo de los que iban a ser ejecutados, parece que iban ocho o nueve, pero el coche lo conducía yo, a mi derecha iba Román Orozco y detrás el corresponsal del Süddeutsche Zeitung, no había nadie más. La gente tiene la especialidad de subirse en marcha en asuntos en los que no participó. Los que no habían corrido delante de los grises, cuando llegan las libertades quieren ganar legitimidad protestando no contra el franquismo sino poniendo en dificultades a la democracia. Oiga usted, cuando había que hacer esto era cuando Franco estaba en el Pardo y a usted no se le vio el pelo, ahora de trata de sacar adelante el sistema que está todavía temblando.
P.– ¿Qué queda del franquismo en la sociedad española?
R.- El franquismo fue un sistema de degeneración, fue un pacto de envilecimiento con un sector importante de la sociedad, entonces ¿qué queda? Queda un residuo de la mala educación recibida durante aquellos años. Pero lo importante para mí es que cuando termina la guerra no empieza la paz, empieza la victoria. Franco mantiene encendido el orgullo de ejército vencedor. La victoria la habían alcanzado unos españoles, pero los derrotados no eran senegaleses, eran también españoles. La política de Franco era la continuación de la guerra por otros medios y ahí se edifica un muro: en una parte, la España de la Cruzada, y en la otra, la Antiespaña, que eran los españoles derrotados.
«Erigir un muro entre españoles me parece extraordinariamente peligroso»
P.- Eso del muro me suena…
R.- Claro. ¿Cuándo empieza la paz? La paz comienza con la Constitución de 1978 y esto es lo malo en que estamos ahora, vemos que el presidente del Gobierno llega la noche electoral y no dice hemos ganado, dice «somos más», podría haber dicho «sumamos más», más escaños en el Parlamento, y se propone, y lo dice abiertamente, erigir un muro, lo que me parece extremadamente peligroso. La paz de la Constitución del 78 significa la reconciliación, significa la concordia, el abrazo, romper eso, promover el muro, es extraordinariamente peligroso, no lleva a ninguna parte. Toda guerra va precedida de una guerra mediática, psicológica, las guerras no empiezan en frío, primero hay que calentar al público, y eso me parece nefasto.
P.- En el libro subraya que «la noticia está en los bares». Ahora más bien parece que está en las redes sociales. Lleva 60 años en el oficio, ¿cómo ve el periodismo actual?
R.- El periodismo de ahora está atravesado por fenómenos tecnológicos cuyas consecuencias no han sido debidamente analizadas ni contrarrestadas. Estamos en la angustia de la velocidad y no hay un momento de reflexión inteligente. Al servicio de la urgencia se sacrifica todo y el resultado final es que estamos inundados de información amorfa pero carentes de información inteligible, y lo que falta es la reflexión que la convierta en conocimiento. El periodismo ha abandonado su misión de planta potabilizadora. Todo está al servicio de la inmediatez, lo demás no interesa, y eso me parece que es absolutamente nefasto. Y por supuesto sobra totalmente la polarización y sectarismo. Todo se hace para dar de comer a la fiera que cada uno lleva dentro y es un horror.
.