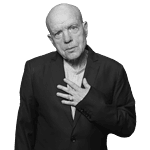La subcultura de la intimidad
«Como intuyó Barthes, el discurso amoroso no ha sido refutado: ha sido arrojado a los suburbios de la cultura»

Detalle de 'Los amantes' (1928), óleo sobre lienzo de René Magritte.
Escribo desde la certeza de que la sentimentalidad del amor ha sido expulsada del espacio de lo pensable, no porque carezca de verdad, sino porque incomoda. Hoy, hablar de amor en términos sentimentales, sin ironía, sin distancia protectora, parece condenarnos de inmediato al territorio de lo cursi, de lo kitsch, de esa zona cultural donde todo afecto es leído como impostura o como ingenuidad. No es una condena inocente: es una operación simbólica. Y Roland Barthes la vio venir con una lucidez que seguimos prefiriendo no asumir.
Cuando leo Fragmentos de un discurso amoroso, no encuentro un libro sobre el amor, sino sobre su descrédito. Barthes no analiza el amor como experiencia privada, sino como discurso socialmente deslegitimado. El enamorado habla, sí, pero lo hace en soledad. No porque no tenga a quién dirigirse, sino porque su lenguaje ha sido expulsado del circuito de los lenguajes autorizados. El discurso amoroso ya no produce saber, no organiza el mundo, no funda nada que merezca ser tomado en serio. Se tolera, a lo sumo, como excentricidad íntima, o como pornografía de los sentimientos.
Esa expulsión no adopta la forma brutal de la censura, sino la forma más eficaz del ridículo. El amor sentimental no se prohíbe: se infantiliza. Se le concede un espacio marginal, subalterno, donde puede existir siempre que no reclame densidad ni autoridad. De ahí su confinamiento en lo cursi. Decir que algo es cursi no es describirlo: es devaluarlo, y es declarar que hay allí un exceso de emoción que no ha sabido educarse, que no ha aprendido la gramática del distanciamiento irónico que hoy funciona como certificado de inteligencia. No quiero decir que lo cursi no exista: lo cursi satura las redes sociales y hasta la prensa, pero muchas veces se emplea interesadamente el concepto para devaluar el fondo informulable del sentimiento, o que solo se puede formular empleando un lenguaje tembloroso y emocional.
Lo kitsch añade una capa más perversa a esta operación. No se limita a señalar el mal gusto; introduce la acusación de falsa profundidad. El kitsch sería la emoción fácil, el sentimiento prefabricado, la lágrima garantizada. Y así, por una identificación interesada, toda sentimentalidad amorosa queda bajo sospecha: sentir demasiado es, de antemano, sospechoso de simulacro. El problema es que quizás al hacer esa reducción, no criticamos una forma degradada del sentimiento, sino el sentimiento mismo. Confundimos la emoción administrada con la emoción sentida, lo estereotipado con lo vivido desde las entrañas del afecto.
Lo que surge entonces es una inconfesable intimidad. El amor sentimental no desaparece, pero se privatiza hasta volverse casi clandestino. Puede existir en canciones populares, en mensajes nocturnos, en diarios personales o en el diván terapéutico, pero no en el pensamiento público. No en el ensayo, no en la filosofía, no en el discurso crítico que aspira a la respetabilidad. Allí, el afecto explícito resulta obsceno porque ha sido expulsado de la república de las ideas.
«La falsa profundidad no reside necesariamente en el sentimiento, sino en su caricatura»
Barthes intuye que esta marginación no es solo estética, es también política. El discurso amoroso es improductivo, repetitivo, obsesivo; no progresa, no concluye, no capitaliza. Habla desde la falta, desde la espera, desde el deseo que no se resuelve. En una cultura orientada a la eficiencia, a la gestión y a la optimización emocional, esta forma de hablar resulta obscena. Por eso se la desacredita llamándola cursi, o afectada, o intelectualmente paupérrima.
Se nos dice que desconfiar del sentimentalismo es una forma de profundidad, pero sospecho lo contrario: que muchas veces esa desconfianza encubre una incapacidad para sostener la vulnerabilidad sin refugiarse en la ironía. La falsa profundidad no reside necesariamente en el sentimiento, sino en su caricatura.
Tal vez por eso la sentimentalidad resulta perturbadora, porque no admite la distancia cómoda del análisis frío, porque compromete el cuerpo, el tiempo, la palabra, porque no se deja reducir a una pose inteligente. Relegarla al territorio de lo cursi es una forma cómoda y tramposa de resolver el problema.
Para finalizar diré que abordar ahora la sentimentalidad del amor no sería volver a una ingenuidad perdida, ni a reivindicar la emoción acrítica. En todos mis escritos he sido siempre muy cuidadoso cuando abordo el lenguaje de los sentimientos, pero nunca lo he omitido, pues omitirlo sería condenarlo todavía más a una existencia subterránea. Soy más partidario de aceptar su incomodidad. El deseo, en la penumbra de los cuartos, es una forma de verdad que no se deja traducir ni al cinismo ni a la ironía, porque los desarticula a los dos creando un efecto cercanía que en nuestros días tiende a resultar sofocante. Como intuyó Barthes, el discurso amoroso no ha sido refutado: ha sido arrojado a los suburbios de la cultura. Es ahora mismo la subcultura de la intimidad.