Albert Memmi y el sufrimiento de ser judío
Xórdica editorial publica la ópera prima del escritor tunecino Albert Memmi: ‘La estatua de sal’
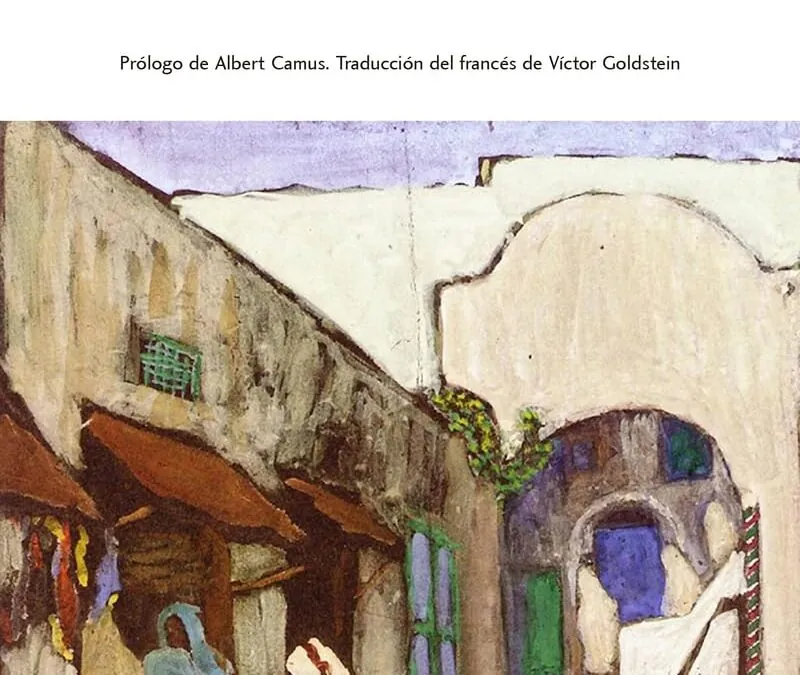
Detalle de la portada de 'La estatua de sal'. | Xordica
«Así como la burguesía propone una imagen del proletario, la existencia del colonizador exige e impone una imagen del colonizado». De esta forma comienza quizá la obra más comentada y presciente del escritor Albert Memmi: Retrato del colonizado. Una obra que se basa en una serie de artículos publicados en las revistas Esprit y Les Temps Modernes durante el año 1957, a los que daría réplica Jean Paul Sartre el 06 de marzo de 1958 en la revista L´Express; artículo que fungiría luego como prólogo de los textos en formato libro.
La singularidad de Albert Memmi, como pensador y escritor, es que, a diferencia del típico intelectual francés de izquierda de la época, no sentía ni frustraciones ni tensiones ni, por supuesto, sufría por la mala conciencia nacional colectiva. Pero tampoco es Memmi el intelectual arquetípico del Tercer Mundo. Albert Memmi (Túnez, 1920 – París, 2020) se sitúa entre el colonizador francés y el colonizado tunecino: es pues, un intelectual desgarrado, que se guía por argumentos sentimentales y que utiliza su narrativa para formalizar, como dejó dicho Jean Paul Sartre, «una experiencia auténtica».
Para el prólogo de la edición de 1966 de Retrato del colonizado, el propio Albert Memmi reconoció que había escrito su novela La estatua de sal tratando de crearse una suerte de «personaje-piloto» para orientar su propia vida, pero que, en última instancia, terminó siendo un fracaso, ya que, confiesa: «Me resultó evidente la imposibilidad de una vida humana realizada en el África del Norte de la época».
De ahí que la lectura de La estatua de sal produzca una suerte de fiasco, en el sentido de decepción, pero no por la propia narrativa (aunque esta está atravesada por huecos estructurales), sino por la propia (in)capacidad de la realidad de acomodarse a los deseos y necesidades del narrador. Y, en última instancia, por la indefinición de la naturaleza del personaje / alter ego del autor; por su inviabilidad.
Lo explica muy bien Albert Camus, Premio Nobel de Literatura en 1957, en el prólogo del libro, al decir que «he aquí un escritor francés de Túnez que no es ni francés ni tunecino. Apenas es judío, ya que, en cierto sentido, no querría serlo». Y añade, sobre el tema del libro, que es «justamente la imposibilidad que tiene un judío tunecino de cultura francesa de ser cualquier cosa específica». Hete aquí el drama de la novela (y de la vida del propio autor).
Una rebeldía inútil
La estatua de sal está dividida en tres partes (El callejón, Alexandre Mordejai Benillouche y El mundo) en las que se nos habla de los años de infancia de Albert Memmi en un callejón justo al lado del ghetto, luego cuando un benefactor le ayuda económicamente para que pueda estudiar y, finalmente, el descubrimiento de la soledad sexual, los burdeles, la ocupación alemana y el pogromo, para cerrar en el mismo punto en el que abrió: en un examen (metáfora viva del autocuestionamiento que hay presente en todo libro) y, de ahí, nos cuenta que se larga del examen y huye de Argel. Al final, ¿consigue su libertad? No lo sabemos, porque el libro cierra con el narrador yéndose a dormir a la bodega de un barco, según este parte del puerto, y «la noche nacía en el corazón del barco».
La estatua de sal se abre con una suerte de introducción a la manera del manuscrito encontrado (reencontrado por su propio autor, así sea de manera autorreferencial), como si todo no pudiera ser más que una fábula: el narrador está en un examen en el que reina el silencio y acepta renunciar a completarlo, prefiere «desperdiciar el tiempo de un examen». Sabe que se le obliga a escribir (las respuestas del examen), es la norma, porque si no parecerá un perdedor (o un novato), pero prefiere olvidar, hablar de sí mismo: escribir (su propia vida), saldar cuentas. Nos dice: «Es un alivio culpable». Lo único que le proporciona una cierta calma, lo único que le distrae del mundo. Dice, sobre lo que escribe: «Toda mi vida salía a raudales de mí, escribía sin pensar, de mi corazón a la pluma». Nos confiesa, además, que después de siete horas de escritura se lleva consigo unas cincuenta páginas (la novela final tiene 342 páginas). Y sentencia: «Quizá, al ordenar este relato, llegue a ver mejor en mis tinieblas y descubra alguna salida». Y aquí tenemos la base de esta novela: la rebeldía de la escritura. La escritura como un territorio potencial de libertad (y de indefinición).
La rebeldía de un joven serio, pero incapaz de asimilarse a una cultura que no es la suya propia. Un joven impulsivo y maleducado, un adolescente que sufre de un nerviosismo enfermizo, desconfiado, un joven descreído de sus padres, decepcionado, que sufre por ser judío y que alberga una vergüenza secreta: la de la filosofía, el conocimiento, los valores, la belleza, la escritura. De ahí que se sienta La estatua de sal, en su bulimia narrativa, en su parcheado lineal, en su hipeo, un grito ante la nada, un brindis al sol, un reclamo frente al infinito, un luchar contra dragones. El autor lo expresa muy bien, cuando nos hace recuento de su adolescencia, al decir que «después de quince años de cultura occidental, de diez años de rechazo consciente del África, tal vez es preciso que acepte esta evidencia: sus viejos compases monocordes me perturban más que las grandes músicas de Europa». Pero añade, inclemente: «Me digo que mi rebeldía es inútil, una vez más, e incoherente, ¿Contra quién estoy?»
El sufrimiento de ser judío
Estando en el liceo descubre el narrador de La estatua de sal el sufrimiento de ser judío (el drama central del libro), la dificultad de asimilarse a la imagen del judío ideal, esa constante atención sobre uno mismo que «crea fantasmas». Y, así, defiende a los judíos frente a los no judíos, al tiempo que condena el comercio judío de la forma más despiadada frente a los judíos, con total violencia. Esto es: esta contra unos y contra otros; contra todos, al fin. Contra los suyos y contra los demás. Incluso se diría que contra sí mismo.
Hasta ese momento, el narrador confiesa que el mundo judío le era ajeno (y, por tanto, hostil), «pero con la hostilidad normal de lo desconocido». Entiende que, por definición, los no judíos son antisemitas. Pero que, al tiempo, aquello no iba con él, ya que «no me sentía judío de ninguna manera que pudiera provocar el antisemitismo», confiesa. Está en el punto medio: ni se siente acusado ni culpable. Pero los comentarios son constantes, hay sugerencias, indirectas. Le obligan a preguntarse quién es, a autocuestionarse. De ahí surge un racismo «insidioso y razonado» disfrazado de objetividad y que es tolerado por los judíos burgueses. Pero la cosa es diferente con los judíos pobres, como el narrador, que, separados del mundo, se sentían «abandonados a todas las catástrofes locales».
De nuevo, el narrador no es de aquí ni de allá, y es incapaz de sentirse cómodo en el punto medio. Y aquí se halla una de las terribles razones para el colonialismo y que queda señalada en esta obra: la explotación colonial se basa en un supuesto economicista. Lo mismo que dirá Albert Memmi algunos años después en su célebre libro Retrato del colonizado: pues que sin colonizado no existe colonizador. La paradoja aquí para Albert Memmi es que también asocia el judaísmo con el mercantilismo. De ahí que se sienta lógico que La estatua de sal termine con un barco zarpando hacia ninguna parte, con un joven renegado que «mira incómodo el mar violeta, que me embrujaba hundiéndose y luego alzándose», yéndose a dormir a la bodega, a las tripas de ese animal de la mitología moderna del libre albedrío, la autodeterminación y la independencia. Pero, el lector, al finalizar la obra, se vuelve a preguntar: ¿de verdad el personaje / Memmi ha sido capaz de alcanzar la libertad o no es todo más que el inicio de una huida ineludible, de un correr hacia ningún parte?
Sobre la situación en aquel entonces en Argelia, en las décadas previas a su independencia (que se concretó el 05 de julio de 1962) refería Jean Paul Sartre la situación como el «cáncer de Francia». Así, en su troceado narrativo, se podría decir que La estatua de sal es el ejemplo perfecto de esa tal metástasis, un viaje a través de la sangre de la escritura y del fraseo quebrado de un sistema linfático al que no parecen dejar de acecharle las sustancias nocivas; así el personaje / narrador, alter ego de Albert Memmi: huyendo de sí mismo, tratando desesperadamente de inmunizarse del cáncer del colonialismo, al tiempo que busca recomponer (o acaso entender) las fracciones desperdigadas de su propio yo.

