Alfred Polgar: 'Teoría del Café Central'
Este vienés «pura sangre» es autor de volúmenes como ‘La vida en minúscula’, con sus más inspirados relatos
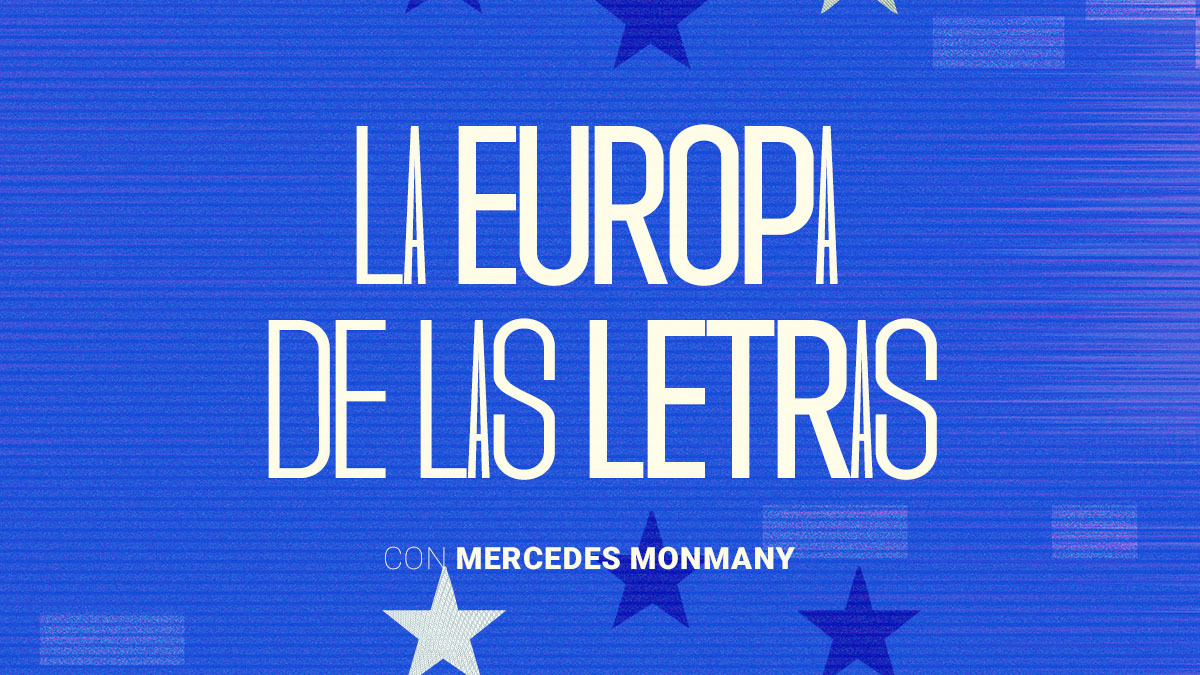
Ilustración de Alejandra Svriz.
El 5 de marzo de 1926, el escritor austriaco Robert Musil decidiría entrevistar a la más conocida estrella de los cafés de Viena, y sobre todo de sus periódicos en aquellos días, Alfred Polgar. La irónica introducción a la entrevista por parte de Musil no podía ser más divertida: «Un día me dije que la entrevista es la forma artística de nuestra época; pues la belleza capitalista de la entrevista está en que el entrevistado hace todo el trabajo espiritual y no recibe nada por él, mientras que el entrevistador no hace en realidad nada, pero percibe sus honorarios por ello (…) Habiendo llegado tan lejos en la cuestión de los principios, elegí a Alfred Polgar como la víctima de mi entrevista. Por espíritu deportivo. Pues tener una conversación seria con Alfred Polgar le resulta a un literato más difícil que cazar una trucha con la mano (…) No sé dónde nació, pero tiene que haber ocurrido entre Viena y Viena, durante el viaje que la ciudad realiza una vez al día alrededor de la Tierra (…) De esta burguesa sociedad del éxito, con una estrechez mental pegajosa, es de la que Polgar se ha mantenido alejado toda su vida en una muda protesta, y ha huido a pequeñas revistas mensuales para estar en contacto con la literatura tan rara vez como le fuera posible. Semejante forma de rehusar, mantenida en su máxima pureza durante años, aun siendo silenciosa, tiene la fuerza de un gran ejemplo. Y en una ciudad en la que el mérito viene con el éxito ha mostrado a muchos hombres que las cosas pueden ser distintas».
Viena, entre finales del siglo XIX y los años previos a la Segunda Guerra Mundial, fue un crisol e inusitado cruce de caminos, en ocasiones dramático y premonitorio, donde parecieron darse cita y eclosionaron los más grandes genios del comienzo de nuestra modernidad. Creadores de las más variadas disciplinas, desde Freud, Wittgenstein, Mahler, Schoenberg, Musil, Zweig, Hofmannsthal, Schnitzler, Kraus, Loos, Klimt, Broch o Kokoschka, que hoy han adquirido por completo el rango de tótems indiscutibles, dentro de la más gloriosa herencia del esplendor cultural europeo. Una pléyade con difíciles equivalentes en la historia.
A ese mundo rutilante de «hombres póstumos», como los llamaría Nietzsche, pertenecía un vienés «pura sangre» como Alfred Polgar, cuyo apellido real era Polak (nacido en Leopoldstadt, en 1873 y fallecido en Zúrich, en 1955), autor de geniales volúmenes recopilatorios, como La vida en minúscula, publicado en nuestro país por Acantilado, y compuesto por algunos de sus más inspirados microrrelatos y escritos de variada inspiración. Se trataba de fogonazos rápidos, al mismo tiempo que graníticos, cargados de peso y sentido, con los que diseccionaba y dinamitaba la realidad, fuera cual fuera, y con los que adquirió una fama muy extendida en su época.
Nacido en el seno de una familia judía asimilada, tras ser quemados sus libros por los nazis, Polgar abandonaría Austria en 1938. Emigrado a París, en 1940 consiguió embarcar desde Marsella hasta los Estados Unidos donde trabajó como guionista en Hollywood, hasta regresar a Europa en 1949. En su día sedujo y deslumbró a casi todos, aparte de a un público fiel y devoto: a Kafka, a Walter Benjamin, a Musil. Benjamin, por ejemplo, alababa en Polgar al «escritor burlón cuya melancolía había alcanzado tal altura que se volvía impermeable a cualquier tipo de clima reinante». Desde comienzos de los años 20 se había convertido en un maestro indiscutible de «la forma pequeña», del pensamiento ágil, aforístico, afilado hasta dejarlo en el mismo hueso, que era una auténtica religión para todos aquellos vieneses cuyo gran chamán o predicador no era otro que el feroz Karl Kraus, que oficiaba todas las ceremonias de la lucha contra el lugar común y contra la complaciente y gris uniformidad.
Enamorado absoluto de la libertad, fue uno de los célebres exiliados o tránsfugas intelectuales hacia los Estados Unidos, a causa del nazismo que se había extendido como un cáncer por toda Europa y que había hallado uno de sus más fatales epicentros en su querida ciudad natal, Viena. No en vano esa ciudad que Kraus había calificado de «campo de pruebas para la destrucción del mundo», había sido también «la escuela más dura, pero también la más completa» para aquel miserable «hombre bajito y descontento, grano de arena en la orilla de la existencia», siniestro autor de Mein Kampf, del que hablaría Polgar en uno de sus relatos. Representante privilegiado del esplendor verbal, de los fuegos de artificio y celebraciones de la palabra que se daban cita a diario en un mismo punto neurálgico, Polgar supo ser a la vez elegante e incisivo, sin dejarse nunca narcotizar («con una voluntad intrépida», como lo definió Kafka) por el dulce y cautivador encantamiento de las formas. A ellas opuso un continuo desafío, el estimulante ejercicio de la inteligencia cuando se saben tomar las distancias suficientes a través de la brillantez del estilo, de la sugestión del instante o del simple buen gusto.
Ése fue el principal mérito de los más grandes de entonces: implicarse en lo inmediato, poniendo al mismo tiempo tierra perdurable por medio. En una época en la que los genios se codeaban por milímetro cuadrado en las mismas páginas de las publicaciones, Alfred Polgar trabajó siempre para los periódicos sin que por ello, en ningún momento, lo efímero lo contagiara de forma irremediable. Autor de un ensayo publicado en 1926 titulado Teoría del Café Central, Polgar sabía que en aquel ambiente podía darse todo a la vez: lo inmutable y también el reino rutilante e hipnotizante de los más bellos vacíos ornamentales. ¿Se trataba tan sólo de un mundo frívolo, cruel, irresponsable, o había algo más? Cuando un amigo del círculo de habituales moría, el resto parecía ponerse a meditar brevemente, por unos momentos, tal y como se cuenta en el magnífico relato El amigo que nos deja. Todos parecen revivir y salir de su modorra. Los camareros del café «se sienten tonificados» de repente «en el empantanado vegetar de su verano». Por fin tienen algo que comentar, «la noticia tiene efectos estimulantes, vivificantes» («Herr Doktor, ¿lo sabe usted ya…»). En un mundo que ya algunos odiaban con profunda amargura, soñando con «aniquilarlo enteramente» (como afirmará Polgar en su impresionante y pacifista Discurso, por desgracia nunca pronunciado, ante la tumba de las víctimas) él siempre fue consciente -como decía- de que «la inteligencia es una promesa que puede perfectamente no ser mantenida» y de que las píldoras de genialidad no tienen días festivos, sino que tienen que ser mantenidas y alimentadas día a día.
A lo largo de la década de los años veinte, Polgar vivió principalmente en Berlín, mientras escribía numerosos artículos tanto en el Berliner Tageblatt como en el Prager Tagblatt, los más grandes, e influyentes, periódicos liberales de la época junto al Frankfurter Zeitung. Entre los guiones que realizó para películas, antes de salir de Alemania, estaba Brennendes Geheimnis (Ardiente secreto, basado en la novela de Stefan Zweig), dirigida por Robert Siodmak, en 1933, y el guión de Zum goldenen Anker (The Golden Anchor, El ancla dorada, una película basada en la novela Marius de Marcel Pagnol) dirigida por Alexander Korda en 1932. Todo cambió sin embargo con la llegada de los nazis al poder, con sus libros prohibidos y quemados en hogueras en Alemania. Entonces Polgar decidió regresar a Viena, pasando antes por Praga. Sin embargo, en 1938, con la promulgación del Anschluss, de nuevo emprendió la huida. Fue uno de los primeros en irse, no se lo pensó dos veces.
Todo se precipitó dramáticamente. El 11 de marzo de 1938, a las 15.30 horas, el canciller federal austríaco, Kurt Schuschnigg, había dimitido bajo la presión de los nacionalistas. En todo el país enseguida ondearon las banderas de la cruz gamada en todos los edificios públicos. En las calles, la gente se saludaba eufórica con el grito de «¡Heil Hitler!». Columnas de las SA, de los llamados «camisas pardas», marchaban por los pueblos y ciudades y ocupaban oficinas de correos, estaciones, ayuntamientos y comisarías de policía. El Anschluss, la anexión de Austria por parte de Alemania, se produjo oficialmente el 12 de marzo de 1938, entre vítores y aclamaciones de una enfervorecida población anexionada gracias a un referéndum en el que el 99’75 de los austriacos votaron a favor de la incorporación al Reich. Tres días más tarde, el 15 de marzo de 1938, el Führer y canciller del Reich alemán ascendería al balcón del Palacio del Neue Hofburg. A sus pies, en una abarrotada y gigantesca Plaza de los Héroes, trescientos mil vieneses aullaban enfervorecidos el grito de victoria «¡Sieg Heil!». Hitler anuncia: «Proclamo desde este instante la nueva misión de este país. La más antigua Marca Oriental del pueblo alemán debe ser desde ahora el más joven bastión de la nación alemana». Es decir, la anexión se había consumado.
Unos días antes de aquel brutal aquelarre nazi en su amada ciudad, Viena, ya irreconocible, Alfred Polgar había pasado la tarde con unos amigos. Discutieron todos con excitación, con preocupación, haciendo acopio de valor para lo que se avecinaba. ¿Quedaba esperanza, se preguntaban? De pronto, Polgar se levantó y se disculpó por irse tan temprano, diciendo que tenía que coger el expreso nocturno para Zurich. Posiblemente aquella rápida decisión lo salvó.
Desde Zurich, Polgar emigró a París y fundó la Ligue pour l’Autriche Vivante junto a Joseph Roth y Franz Werfel, además de otros escritores como Bruno Walter, como la novelista y guionista de películas Gina Kaus – que emigró en 1939 a los Estados Unidos, instalándose poco después en Hollywood-, o como Emil Alphons Rheinhardt, que moriría en Dachau en 1945, y que antes de ello lograría dejar a salvo unos diarios escritos tras su paso por los distintos campos: Mis prisiones: Francia 1943-1944/Dachau 1944-1945.
En cuanto los alemanes invadieron Francia en junio de 1940, Polgar huyó a Marsella, desde donde, con la ayuda del Emergency Rescue Committee dirigido por Varian Fry, logró atravesar los Pirineos y pasar a España. Una vez en Portugal, embarcó para los Estados Unidos desde Lisboa en octubre de 1940. Junto a un grupo de conocidos escritores exiliados (Ten outstanding German Anti-Nazi-Writers, Diez notables escritores alemanes antinazis) Polgar había sido invitado junto a Heinrich Mann, Franz Werfel, Alfred Döblin, Leonhard Frank, Friedrich Torberg y otros, por el PEN Club de Nueva York. En Hollywood, trabajó desde el principio como guionista para la Metro-Goldwyn-Mayer. En 1943 se fue a vivir a Nueva York y obtuvo la nacionalidad norteamericana, escribiendo para periódicos de los emigrados como Aufbau y en revistas americanas como Time o como Panorama de Buenos Aires. Por fin, en 1949 regresaría junto a su esposa a Europa, estableciéndose en Zurich, donde siguió escribiendo hasta el final de sus días para periódicos en lengua alemana. Falleció en 1955 en esta última parada de su exilio, lejos de sus queridos cafés de Viena donde tanto había triunfado y donde tanto se le había leído, siendo enterrado en el cementerio de Sihlffeld.
[¿Eres anunciante y quieres patrocinar este programa? Escríbenos a [email protected]]

