Simone Veil: nos harán preguntas y nadie nos creerá
Icono del feminismo de muy primera hora, sería una política e intelectual de enorme protagonismo en su tiempo
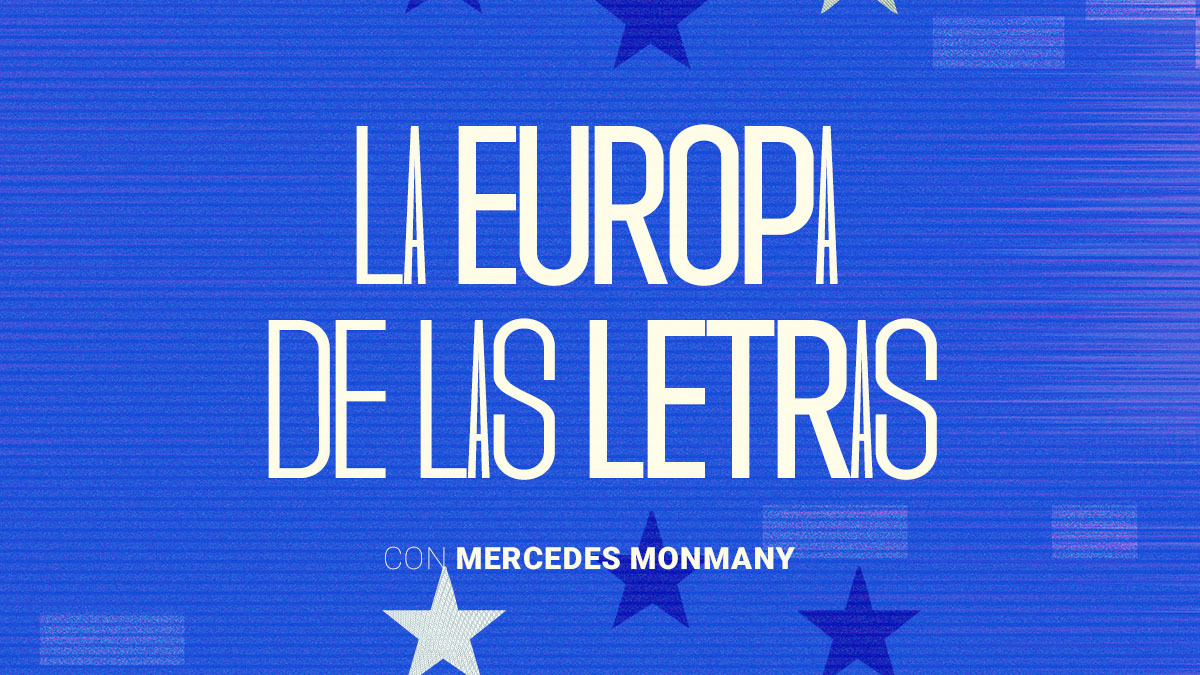
Ilustración de Alejandra Svriz.
Icono del feminismo de muy primera hora (gracias a ella, siendo Ministra de Sanidad de Francia, en 1974 sería aprobada la ley de interrupción voluntaria del embarazo, llamada «Ley Veil»), exdeportada a Auschwitz y figura emblemática de la memoria del Holocausto, así como firme europeísta, primera presidenta del Parlamento Europeo, la francesa Simone Veil (nacida Simone Jacob, en Niza, en 1927 y fallecida en París, en 2017) sería una política e intelectual de enorme protagonismo en su tiempo, siempre fuera de toda catalogación. En 2018, por primera vez tratándose de una pareja, y la quinta tratándose de una mujer, sería enterrada junto a su marido Antoine Veil en lo que hasta entonces se había llamado Panteón de Hombres Ilustres de Francia.
El historiador y teórico de la literatura búlgaro-francés Tzvetan Todorov dijo en su libro Memoria del bien, tentación del mal que «el intento de los nazis de disimular sus fechorías en los campos de concentración y de exterminio se saldó con un completo fracaso: pocos acontecimientos de la historia contemporánea están tan bien documentados. Los sobrevivientes de estos campos se sintieron a menudo investidos de una misión -dar testimonio- y no dejaron de hacerlo».
Deportada en 1944, desde su Niza natal, con tan solo 16 años, al campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau, Simone Veil siempre tendría opiniones fuertes, muy personales, respecto a lo que sería llamado más tarde «la cultura del Holocausto». Una cultura concreta y muy determinada que dejaría, y sigue dejando, un gran número de obras. No le gustaban, por ejemplo, las películas «optimistas, con gente amable y mucha ternura». «Por desgracia -diría- lo que los alemanes y los campos destruyeron fue propiamente la humanidad».
Todo este submundo de sombras y vidas encaminadas a ser destruidas, se desprende del espléndido volumen Simone Veil, amanecer en Birkenau, editado por Pre-Textos, y que aporta una gran profusión de fotos familiares, conversaciones con otros deportados -como con su gran amiga Marceline Loridan-Ivens- y recuerdos de ella misma, que ya había dejado escrito un libro de memorias, Une vie, en 2007. Textos todos ellos recopilados por el cineasta David Teboul.
De forma incuestionable y fundamental, esta célebre exdeportada por el simple delito de ser judía, siempre se negaría a ver tratada aquella monstruosa experiencia como algo homologable o «transmitible»: «No puede compararse -afirmará en el citado libro- con ninguna otra cosa. Nos habían arrancado de cuajo de toda existencia normal, de cualquier experiencia imaginable, creíble y narrable. Vivíamos dentro de un paréntesis absoluto: con el tiempo, en ocasiones, he oído decir: <Me recuerda a los campos…>. Nada puede parecerse a los campos».
Simone que ya de adolescente siempre destacó por su inteligencia y determinación, pero también por su indudable belleza, había sido arrojada a un azar desconocido y salvaje; el azar cruel de aquellos tiempos que en ocasiones -lo cual no sucedió con otras presas- a ella sí la pudo salvar: «Eres demasiado bonita para morir aquí», le dijo un día una kapo, una polaca-no judía llamada Stenia, a la jovencísima Simone, deportada junto a su hermana y su madre, que no sobreviviría.
Stenia -como recordaría Veil en su libro de recuerdos Solo la esperanza calma el dolor, ahora aparecido en Lumen- la salvó en más de una ocasión: «Stenia era una deportada procedente de delitos comunes, probablemente como prostituta, pero era más que un simple kapo, era jefe del campo. Aún hoy me pregunto por qué me ayudó. No lo sé. Un día, cuando salíamos para los trabajos, Stenia, que controlaba las salidas y las llegadas, me vio y me paró diciéndome: <Eres demasiado bonita para morir aquí, voy a intentar hacer algo por ti>». Cuando Stenia hizo salir a Simone de la fila de las otras deportadas, Simone aún tenía buen aspecto, acababa de llegar, no le habían cortado el pelo como a las otras presas y sus bellos ojos azules llamaban, como siempre sucedió, la atención de cualquiera. Pero Simone le impuso a Stenia la condición de que si hacía algo por ella también lo tenía que hacer por su hermana y su madre, igualmente deportadas. Y Stenia mantuvo la palabra. Habló con el temible doctor Mengele cuando las examinaba y, en un aparte, le dijo que las tenía a su cargo. Lo cual fue respetado. «Creo -comentaría Simone Veil- que fue la única ocasión en que Stenia ayudó a alguien».
La mejor amiga de Simone en Auschwitz-Birkenau sería Marceline Rozenberg, más tarde conocida como Marceline Loridan-Ivens, esposa del famoso documentalista Joris Ivens, y ella misma también cineasta, deportada a la misma edad de Simone, a los dieciséis años. Acabada la guerra, las dos conservarían fuertes lazos de amistad y al encontrarse se llamarían mutuamente «chicas de Birkenau». Compartían el recuerdo de un mundo sombrío, único y con frecuencia inenarrable. Habían vuelto de algo que no podía compararse a nada: «Nos habían arrancado de cuajo de toda experiencia normal, de cualquier experiencia imaginable, creíble y narrable», insistiría Simone. Cuando aquellas sobrevivientes se reunían, comentaría con humor en su libro Y tú no regresaste Marceline Loridan-Ivens, «sabemos reírnos, incluso del campo, juntas y a nuestra manera». Para el resto de sus vidas, ninguna de ellas dejaría de llevar su vida del campo «en la cabeza».
La soledad de aquellos antiguos deportados judíos, al regresar, como dirá Simone en sus recuerdos de Amanecer en Birkenau, sería absoluta. Sólo podían hablar con los suyos: con su familia o con sus antiguos compañeros de infortunio. Al resto, o bien «les aburrían» o desviaban rápidamente la conversación. Era algo difícil de asumir para los franceses «normales», que no tuvieron ese guion añadido que los convertía en franceses-judíos. Recién regresados en 1945, tras sobrevivir a las “marchas de la muerte” ideadas sádicamente por los nazis en el último momento de la evacuación de los campos, Simone lúcidamente se dijo: «Nos harán preguntas y nadie nos creerá». Eran como fantasmas sobrevivientes de un pasado que nadie quería recordar: «Éramos unos extraños. La gente no sabía dónde colocarnos. Nos hacían preguntas humillantes, aberrantes, a veces casi demenciales». Miembros de la Resistencia, mayores que ella, aceptaban todo sin inmutarse, pero en su caso, por su juventud, de vez en cuando «estallaba la ira» de la incomprensión.
Por otro lado, muy pronto, en las crónicas de los grandes juicios a colaboracionistas, como comprobará Simone, nunca se hablaba de los judíos, «de los únicos deportados de los que se hablaba era de los combatientes de la Resistencia». A su hermana Milou se la ensalzaba como miembro heroico de la Resistencia, pero a ella y a su otra hermana, Denise, sobreviviente, como la propia Simone, de Birkenau, no se sabía bien cómo ni dónde colocarlas. La humillación seguía siendo constante. Lo más difícil, afirmará Veil, «era cómo nos miraban los demás»: «Se sentían -dirá- avergonzados, tenían miedo de decir demasiado o no lo suficiente». Se sorprendían de que hubieran vuelto y en ocasiones surgían las preguntas morbosas o incluso malignas («¿qué habrá hecho para sobrevivir?»). Cuando al final del verano, su hermana y ella iban con los brazos descubiertos, con el número tatuado a la vista, oían cosas como «creía que estaban todos muertos» o «ay, alguno ha sobrevivido».
La incomprensión y extrañeza que vivieron «los regresados» no volvió, en cambio, pesimista a Simone. No sólo fue, como mujer de la política de su tiempo, una de las promotoras mayores de la reconciliación franco-alemana («con la condición de no olvidar», como ella advertía) y por extensión de la difícil construcción europea, sino que, con el paso del tiempo, nunca alteró su firme convicción de que quienes no vivieron el horror no solo no podían comprenderlo, sino que en el fondo «se resistían a hacerlo», como reacción defensiva, y a la vez muy humana. En cambio, según ella, sí valía la pena recordar a la gente que ayudó a los judíos en cada uno de los países ocupados (los llamados «Justos») en una época, la Europa de los años 30 y 40 del siglo pasado, de un antisemitismo feroz y rampante. Gracias a ellos, dirá Simone (en oposición a las tesis de Hannah Arendt) se demostraba que «la banalidad del mal no existe».
[¿Eres anunciante y quieres patrocinar este programa? Escríbenos a [email protected]]

