Novedades literarias para leer en lo que queda de verano (y poder guardarlos en la maleta)
Cuentos, novelas, autobiografía que desvela una ciudad, ensayos que atraviesan la generaciones jóvenes entre otros títulos perfectos para leer las próximas semanas
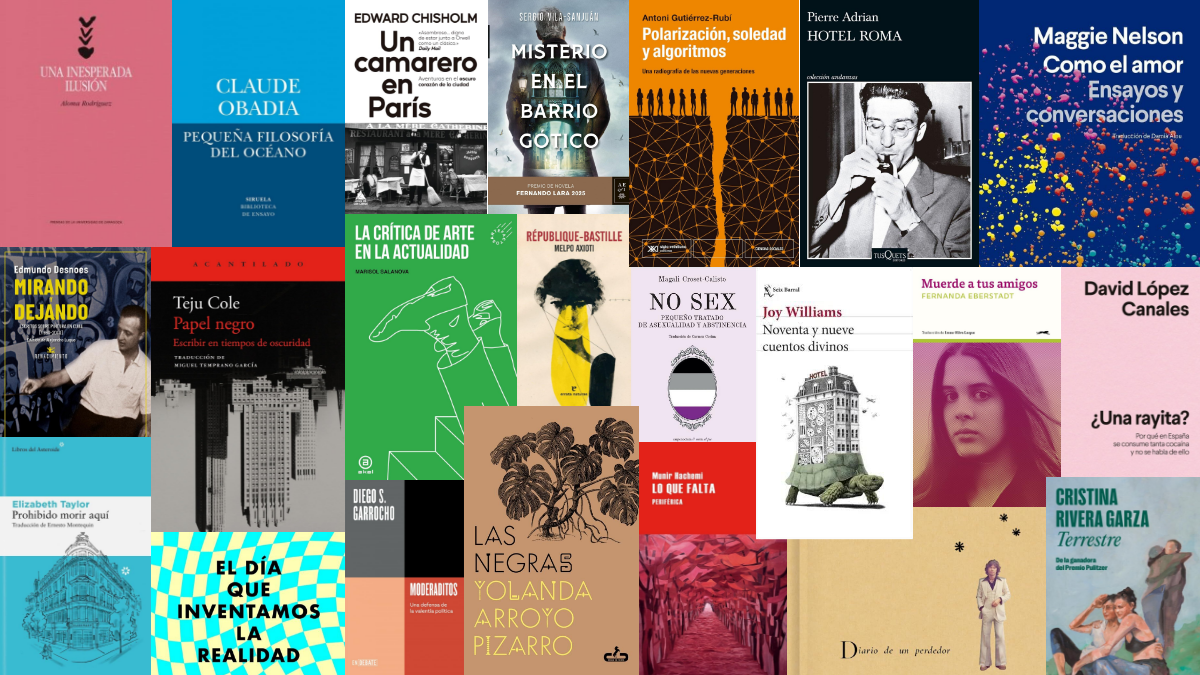
Collage de novedades para leer en verano | Rodrigo Moscoso
Uno de los pocos dilemas que nos democratiza las vacaciones a todos es el de la maleta: nadie se salva del momento será que cierra o no cierra. Del arrepentimiento de haber metido tres pares de sandalias de más o de la sospecha persistente de haber olvidado algo, por ejemplo, el libro que sí era en lugar de la sandalia. Elegir qué leer durante un viaje debería ser tan instintivo como decidir hacia dónde ir, pero rara vez lo es ya que no todos los destinos admiten la misma narración, ni todas las narrativas sirven para cualquier trayecto.
Es por eso que en esta oportunidad os presento una lista que no es una receta para hacer la maleta, sino una invitación a hacerla con tiempo y pensar qué libros caben en ella. Aquí hay veintidós títulos recientes entre literatura y ensayo que se mueven entre la seducción y la abstinencia, entre la intimidad de escribir y los grandes relatos del mundo, entre un océano de navegantes para hablar de filosofía o en historias donde se reflexiona sobre el final de la vida o la aproximación a la vida de otros. Libros para cargar sin pensar que se carga, incluso cuando el equipaje diga lo contrario
Atención: casi todas las novedades que os propongo son ficción, ensayo o no ficción -no incluí novela gráfica porque son ejemplares grandes y pesados, difíciles de guardar. Tampoco incluí poesía, por ser cortos, muy cortos, posiblemente más rápidos de terminar y porque Juan Márques ya ha hecho lo suyo en una pieza anterior. Incluí libros con más de 100 páginas y con menos de 300, cortos pero no tochos, pensando en nuestra querida maleta, esa que soporta todos los pesos y donde podrán meter más de un libro de esta lista.
Muerde a tus amigos – Fernanda Eberstadt (Gatopardo ediciones)
Muerde a tus amigos -recién publicado en español por Gatopardo ediciones- es un ensayo de Fernanda Eberstadt que explora hasta dónde puede llegar la carne cuando se convierte en lenguaje, dolor y acto de rebelión. De Diógenes a Foucault, de Pasolini a la mártir cristiana Perpetua, la autora traza un mapa de vidas extremas, cuerpos que desafían las normas y se ofrecen como escenario de resistencia. Vale la pena leer por eso que Eberstadt deja asomar: su propia biografía —nieta del poeta Ogden Nash, hija de un fotógrafo icónico y de una socialité musa – novelista ocasional—. Es a partir desde ese linaje que podemos observar la poesía, la moda y el poder neoyorquino, lo que hace interrogar con ironía y cierta incomodidad sobre qué la une a los mártires y filósofos que estudia, qué heridas propias resuenan en quienes deciden morder a sus amigos y, de paso, al mundo entero.
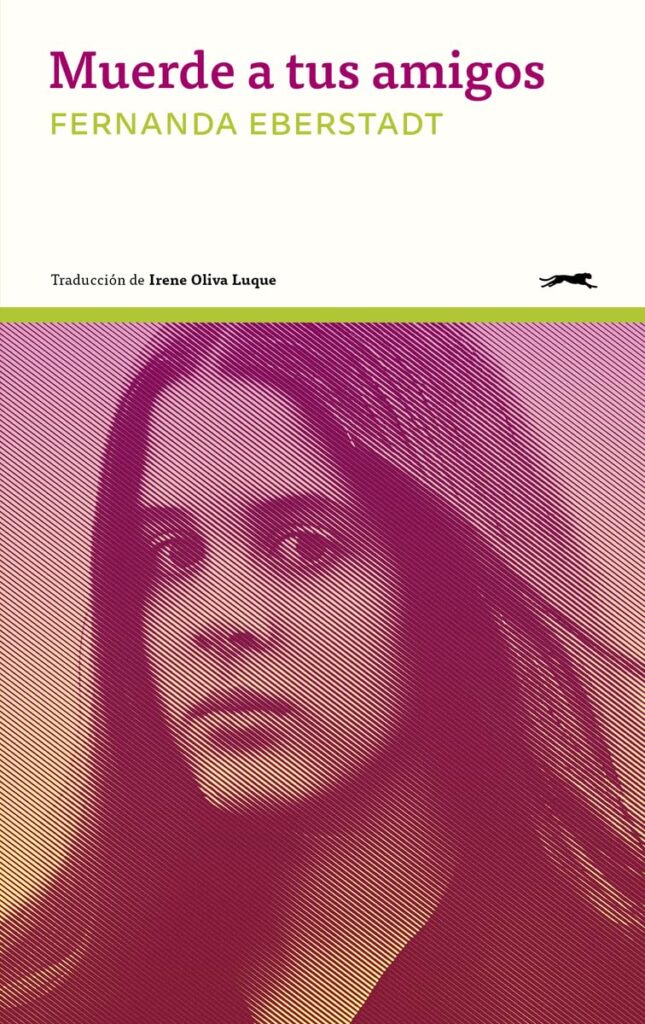
Prohibido morir aquí – Elizabeth Taylor (Libros del Asteroide)
Con Prohibido morir aquí, Elizabeth Taylor vuelve a demostrar por qué fue una de las voces más agudas de la literatura inglesa del siglo XX. Con precisión y ternura, Taylor nos lleva a las habitaciones traseras del hotel Claremont, un refugio para ancianas de pocos recursos donde la dignidad se mide en gestos minúsculos: una maleta deshecha lentamente, una simple sonrisa al dejar el restautante antes de dirigirse a la sala de recreación o la espera silenciosa antes de la cena. La protagonista de Taylor es Mrs. Palfrey, alta, refinada y antigua esposa en la Birmania colonial inglesa, es ahora una viuda sin tropas a la que mandar, confinada a un rincón donde la vida se reduce a recuerdos y rutinas milimétricas, pero donde persiste esa obstinada voluntad de no desaparecer del todo ni de esperar a la muerte. Taylor retrata este universo de soledades compartidas y orgullos avergonzados con un humor y con una compasión que ilumina las vidas de estos ancianos sin edulcorar su tristeza. En sus páginas, la vejez, lejos de ser un tema deprimente, se vuelve un escenario que es como un corazón que de-lata, la fascinación por la sorpresa y la dignidad humana. Leer este libro es conmovedor y le agradezco la maestría de sabe hacer arte con lo que la mayoría prefiere no mirar.
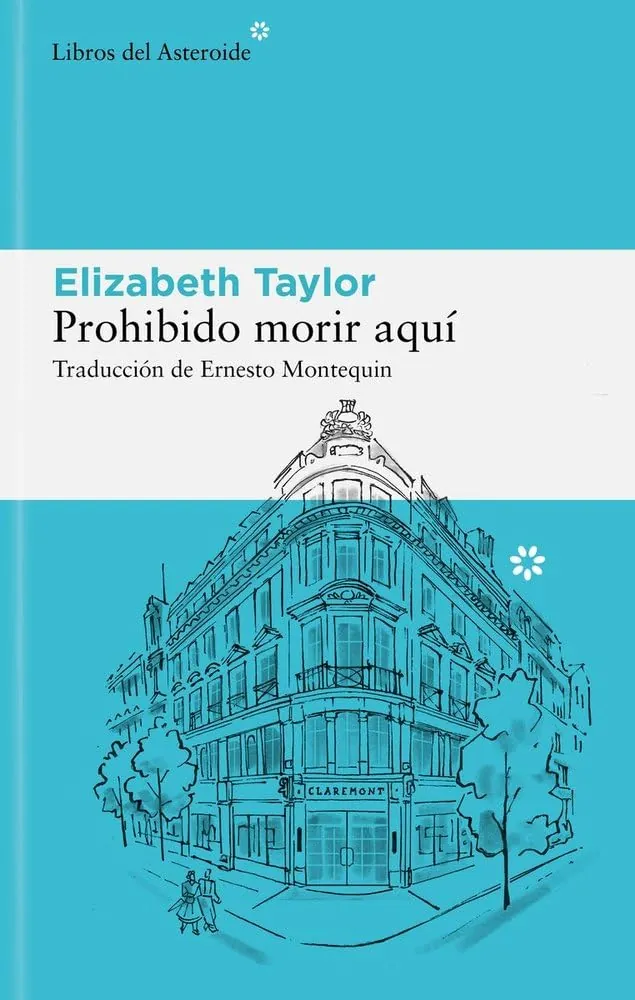
Una inesperada ilusión – Aloma Rodríguez (Prensas de la Universidad de Zaragoza)
Una inesperada ilusión, de Aloma Rodríguez, es un libro que no se parece a nada pero se conecta con todo: con la escritura como archivo, con el pensamiento fragmentario, con la memoria hecha aforismo y con esa forma lateral de autobiografía que solo algunas escritoras —Ernaux, Mrejen, Duras o incluso Levé— han sabido convertir en literatura. Lo que empieza como una pestaña abierta en el ordenador —una nota, una idea, una frase escuchada en el metro o un diálogo con un niño— se convierte aquí en una colección de intuiciones, escenas locas con ‘Los Puentes de Madison’ de fondo, epifanías domésticas y observaciones sobre la vida, la escritura, la maternidad o la amistad. En apenas 80 páginas -posiblemente el libro más corto de la lista-, Rodríguez construye una pieza ligera en apariencia -ya parece su signo de escritura- pero llena de pliegues emocionales, humor, ironía y sabiduría discreta, como si quien escribe lo hiciera sin alzar la voz, pero dejando huella. Hay algo de diario, de app de notas, de ensayo íntimo que huye de la solemnidad y celebra la cotidianidad. Una voz que no se permite ser impostada, es tan rigurosa que sospecha de la vanidad y del terrible “trepismo” cultural que tanto sucede en el mundo de los que nos dedicamos a ello, y es por eso que resulta tan honesta. Rodríguez escribe con pudor ante la duda, pero también con la certeza de que esas dudas y esos pensamientos cotidianos son también parte de la literatura universal.
Aquí se puede leer una reseña más extensa de este libro a través de la mirada de Ricardo Dudda
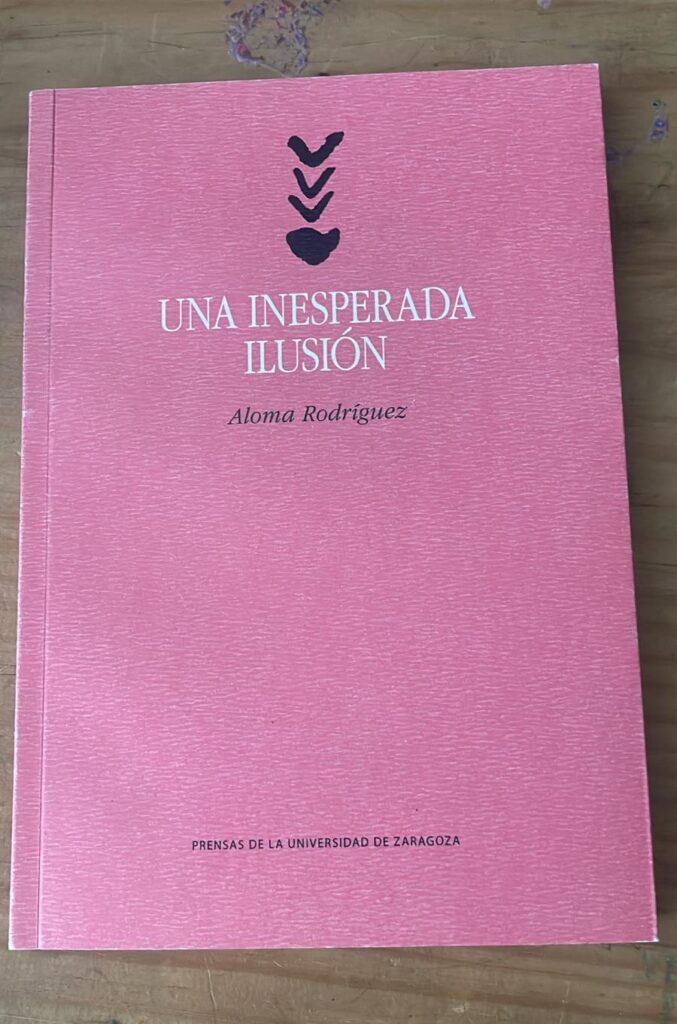
Mirando y dejando – Edmundo Desnoes (Renacimiento)
Con Mirando y dejando, el periodista gaditano Alejandro Luque rescata una faceta menos conocida de Edmundo Desnoes, escritor cubano cuya novela Memorias del subdesarrollo quedó eclipsada primero por el éxito arrollador de la versión cinematográfica de Tomás Gutiérrez Alea. Este volumen de textos sobre arte nos devuelve a un Desnoes observador, amante del arte, vecino del pintor Wifredo Lam en La Habana, quien ha aprendido a mirar antes de decidir que escribir exigía menos trastos que pintar. Amigo de figuras como Portocarrero, Mariano Rodríguez, Antonia Eiriz o Raúl Martínez, dejó páginas que buscan narrar un proceso de emancipación cultural, la construcción de una identidad artística cubana, que no estaba subordinada al canon europeo y que alcanzaría su punto de ebullición con la revolución. La mirada de Desnoes, tal como la presenta Luque, es amplia y nada elitista: lo mismo se detiene en los grandes nombres que en los carteles callejeros, en lo popular, el humor gráfico o el arte infantil, convencido de que existe un analfabetismo visual que hay que combatir educando el ojo. Mirando y dejando es un archivo lúcido para entender no solo la relación de Desnoes con el arte, sino también el nacimiento de una sensibilidad visual cubana que aspiraba a liberarse, a ser mirada y a mirar por sí misma.
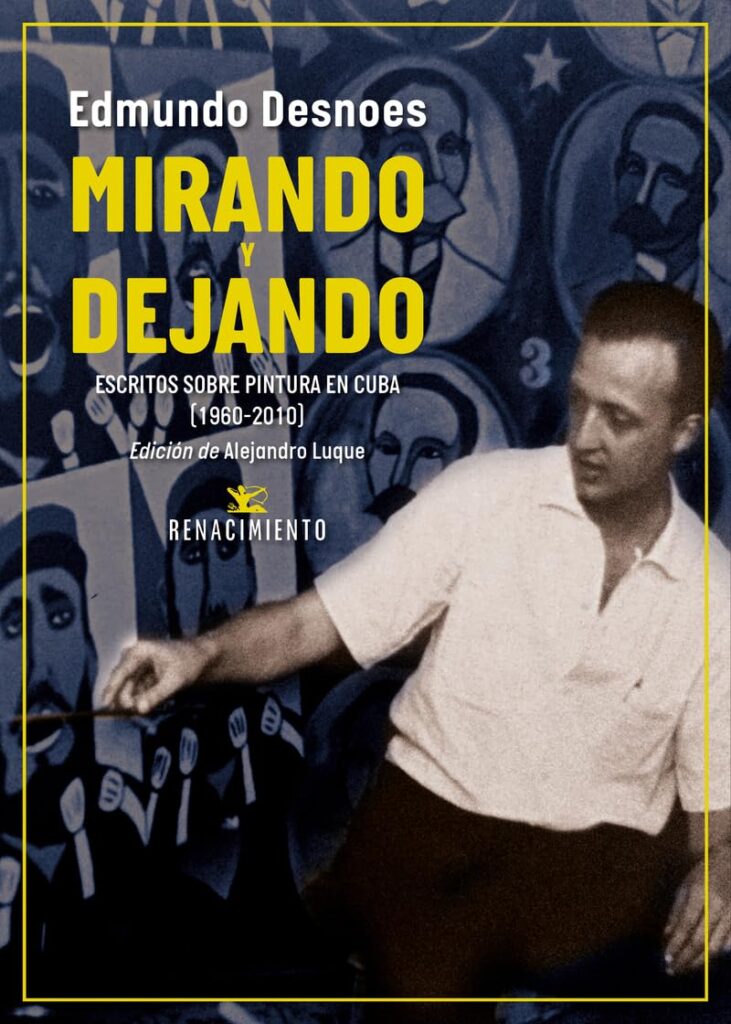
Diario de un perdedor – Eduard Limónov (Fulgencio Pimentel)
Con la magnifica edición -magnífica se queda corta- de Diario de un perdedor publicada por la editorial Fulgencio Pimentel, regresamos a la etapa más cruda y febril de Eduard Limónov, aquel joven poeta ruso exiliado en la Nueva York espectral de los años setenta que, entre la urgencia de vivir y la sospecha de morir al día siguiente, escribió un testamento para su ego sin fecha de caducidad. Este libro, que él mismo llamaría su “libro de profecías”, condensa memorias, delirios, sueños y bosquejos que parecieran haber nacido en verso, pero que el autoexilio, el pragmatismo y el miedo a una mala traducción empujaron a la prosa. Es un manifiesto sentimental y político -bien extremo-, la superficie donde Limónov se desgarra y se reconstruye, donde el perdedor , su alterego, se asume como figura lúcida, radical, indomesticable. Leído hoy, Diario de un perdedor suena como el último poema de un vanguardista que intuye su destino, como si cada palabra fuera la prueba fiel de que ha vivido.
Aquí se puede leer una reseña más extensa de este libro a través de la mirada de Galo Abrain
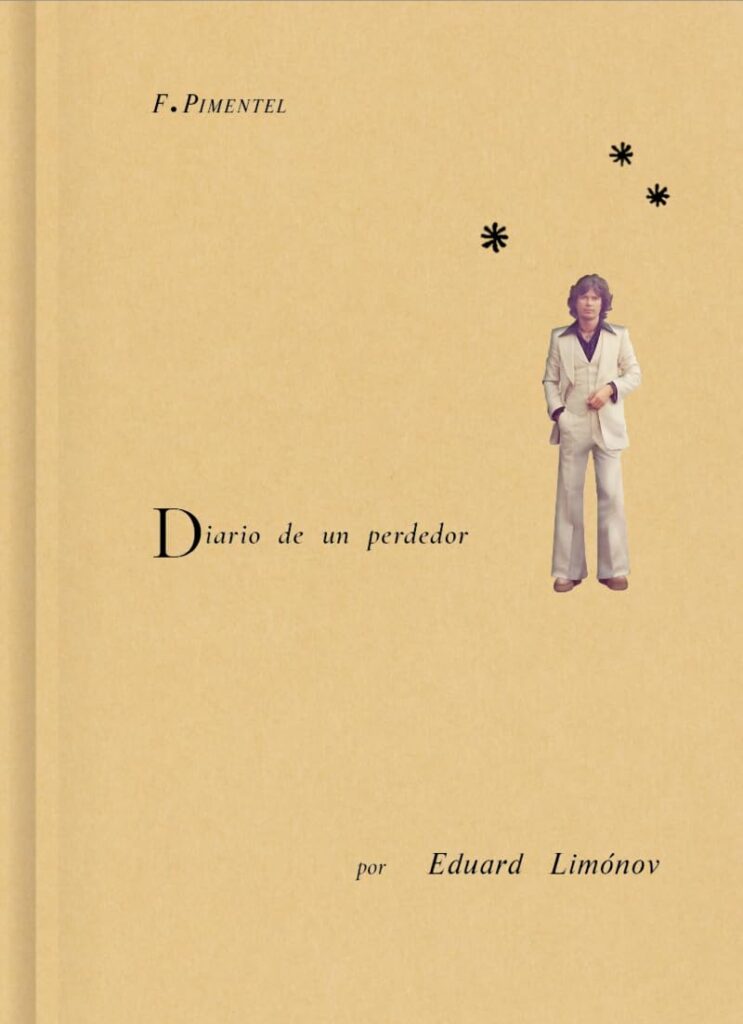
Como el amor – Maggie Nelson (Anagrama)
Como el amor. Ensayos y conversaciones de Maggie Nelson es una instalación literaria en la que el lector entra a un artefacto literario que más bien parece una sala de arte contemporáneo en donde construye, a lo largo de dos décadas de entrevistas, ensayos y conversaciones, un archivo viviente del mundo del arte y la cultura norteamericana. Nelson conversa con artistas como Kara Walker o Zackary Drucker, rastrea el pulso queer de la cultura contemporánea, cita a Didion, dialoga con la poesía de Alice Notley o Eileen Myles, y se adentra en la obra de autores como Ben Lerner, Natalia Ginzburg, Paul B. Preciado o, fantasea con Prince. Desde la performatividad de género de Judith Butler hasta las derivas de lo undercommon de las criaturas fantásticas, el libro nos obliga a preguntarnos qué significa saber algo en tiempos de transición constante. Su estilo —a caballo entre el aforismo, el archivo y la confesión del diario personal— busca dejar al lector dentro de una sala de espejos donde las imágenes se amplían exponencialemte entre la ternura y la violencia, la ironía y la sinceridad, la crítica y el amor. Maggie Nelson ofrece un ensayo sobre cómo habitar el pensamiento sin renunciar al cuerpo, al afecto o al riesgo.
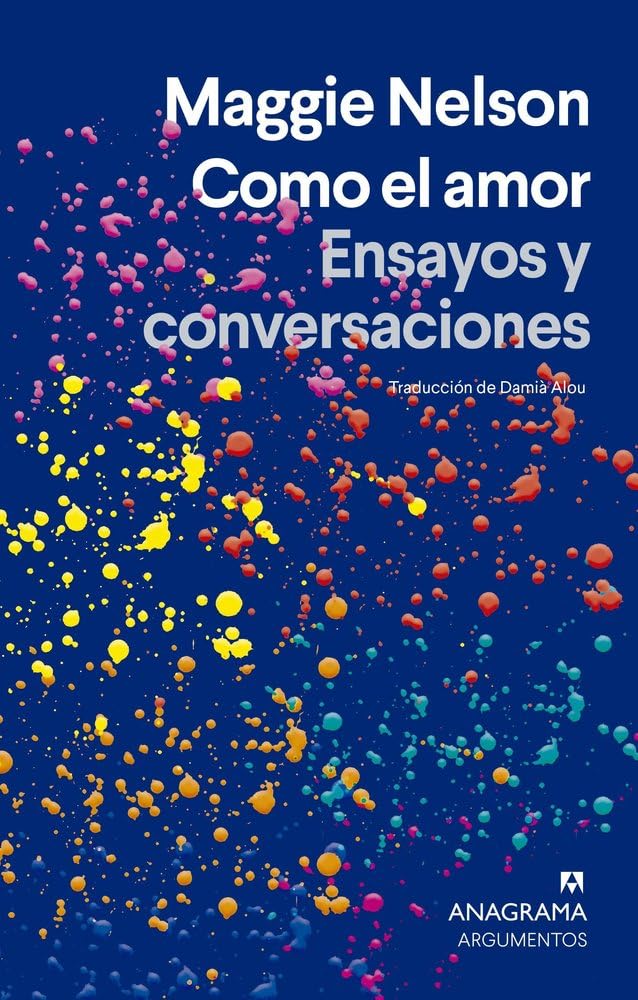
Misterio en el barrio gótico – Sergio Vila-Sanjuán (Planeta)
Con Misterio en el Barrio Gótico (Premio Fernando Lara de 2025- Planeta), el periodista cultural y escritor Sergio Vila-Sanjuán convierte la Barcelona más turística en un tablero de sombras, donde bajo el souvenir de la postal gótica late una ciudad reconstruida a base de ficciones históricas, secretos y heridas que aun se abren. El protagonista de la novela es el veterano periodista Víctor Balmoral -ecos a el propio escritor de la novela-, quien está punto de jubilarse y recibe unas cartas con amenazas que lo arrastran por callejones donde el pasado se mezcla con lo espectral: una mujer desaparecida hace décadas, el fantasma de un amigo, los ecos de un intento de asesinato contra Fernando el Católico y las desapariciones de la Guerra Civil. Vila-Sanjuán aprovecha su experiencia como periodista en la ciudad condal para tejer una intriga detectivesca entretenida que invita a pensar en cómo las ciudades se inventan a sí mismas, en la falsificación de la memoria y en lo que ocurre cuando las fachadas ocultan más de lo que revelan.
Aquí se puede leer una reseña más extensa de este libro a través de la mirada de Juan Carlos Laviana
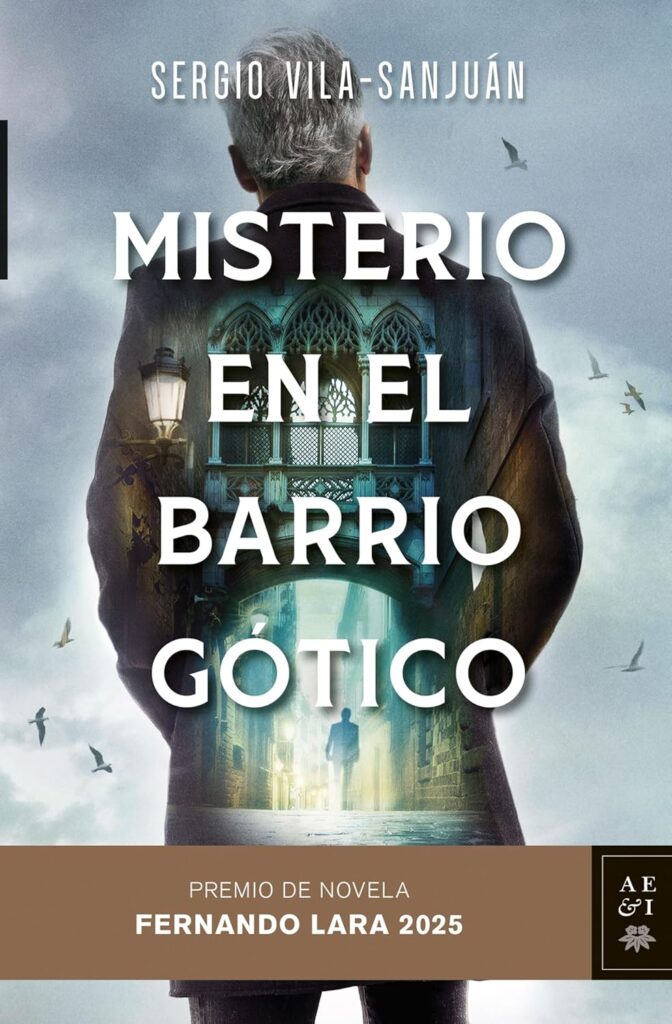
Un camarero en París – Edward Chisholm (Ático de los libros)
Con Un camarero en París (Ático de los Libros) de Edward Chisholm impacta y te deja con ganas de más. El autor firma una crónica tan brutal como entrañable sobre lo que es ser un camarero en París, a través su propia travesía por el lado oculto de la ciudad más idealizada del mundo. Llegó a la ciudad luz por amor, por esas ganas de empezar a trazar una vida luego de graduarse en Reino Unido y, al final, se quedó en París por necesidad, atrapado entre turnos de catorce horas, pan robado, cafés negros con los que se permitía leer el periódico y un idioma que no dominaba. A la par iba sirviendo mesas en un restaurante de lujo donde la elegancia de los clientes generaba un shock ante la miseria de quienes sostenían el espectáculo. Chisholm escribe desde la fatiga y la precariedad, pero también desde una vitalidad obstinada por lograr lo que se propia, ese fake it till you make it, retratando con humor ácido a millonarios tacaños, turistas desbordados, racismo y clasismo estructural francés, así como esas viejas dudas conocidas que le recordaban una educación universitaria que, en la práctica, no valía para sobrevivir. En sus páginas hay denuncia, sátira y ternura, pero, sobre todo, un canto contradictorio a París: una ciudad capaz de destrozarte el cuerpo y llenarte el alma en la misma jornada, un escenario donde, incluso agotado, arruinado y hambriento, se siente en el centro del universo, enamorado de un lugar que duele pero que, de algún modo inexplicable para él, sigue siendo puro deslumbramiento.
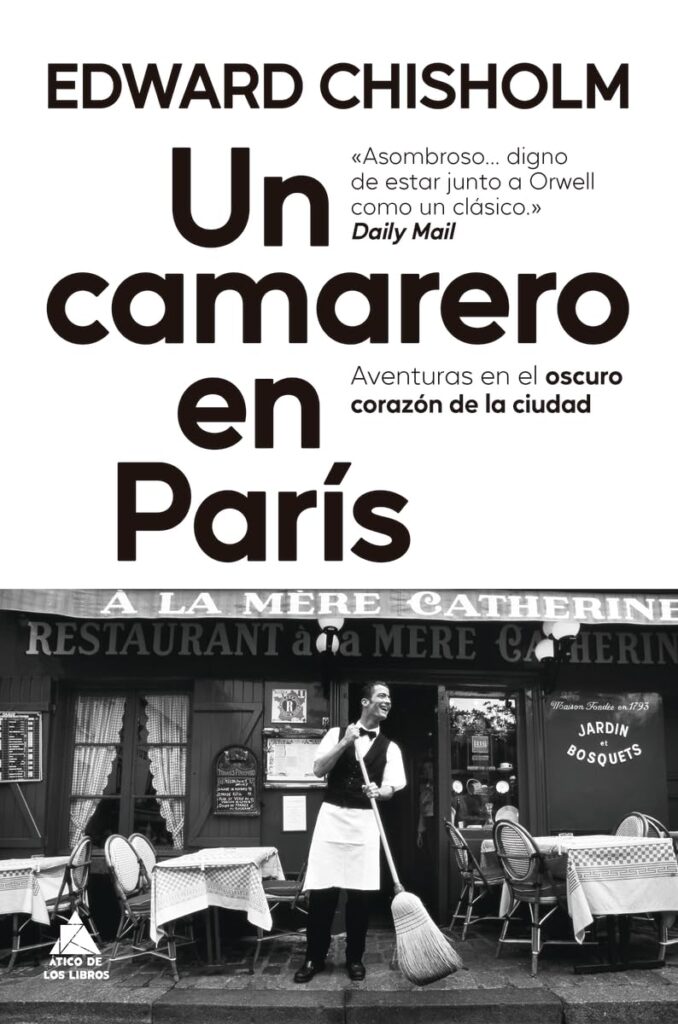
République-Bastille – Melpo Axioti (Errata Nature)
Con République-Bastille (Errata Naturae), la escritora griega Melpo Axioti irrumpe en nuestro tiempo desde un silencio de décadas, recuperando una novela escrita en francés y nunca publicada en vida, que ahora llega a España como una delicada cartografía de exilio y memoria de la gran activista griega. Axioti se desdobla en Lisa, recién llegada de Atenas a un París de posguerra que respira reconstrucción y desarraigo a partes iguales: plazas nuevas, calles desconocidas, rostros que despiertan recuerdos de otra guerra, de ejecuciones, hambruna, clandestinidad y una juventud marcada por la resistencia y el primer amor, inseparable del combate y la búsqueda de justicia. La autora borda un relato íntimo y político a la vez, donde la ciudad francesa acoge sin borrar la herida griega, donde los pasos por République y Bastille se convierten en jazz improvisado, en un tejido de recuerdos que se cosen con hilos de una identidad fracturada. La novela es un testimonio deslumbrante de desplazamiento, memoria y supervivencia, un libro que esperó sesenta y cinco años para ser leído y que hoy nos recuerda que hay ciudades y vidas que nunca terminan de reconstruirse del todo.
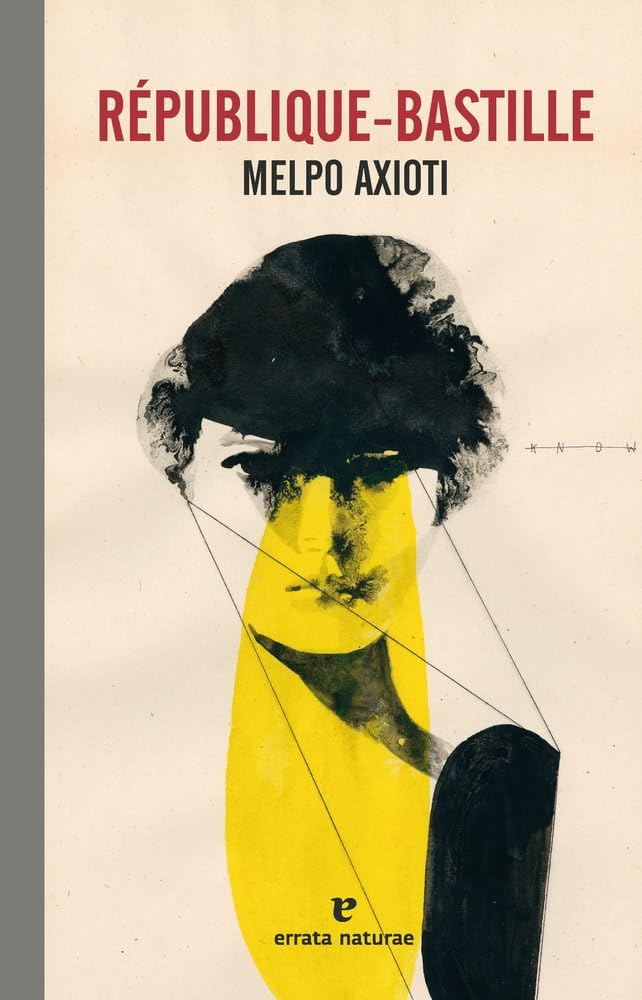
Hotel Roma – Pierre Adrian (Tusquets)
Con Hotel Roma (Tusquets), el joven escritor francés Pierre Adrian rinde un homenaje íntimo y melancólico a Cesare Pavese, siguiendo las huellas del autor italiano en los días finales de una vida marcada por la incomodidad existencial y la obsesión con el suicidio. A través de paseos por Turín y las colinas del Piamonte, Adrian reconstruye el último verano de Pavese con la compañía de sus diarios, de El oficio de vivir, y la sombra persistente de esa habitación de hotel donde el 27 de agosto de 1950 decidió abandonar el mundo dejando apenas unas notas y un puñado de poemas. La narración se mezcla con encuentros literarios y cinematográficos —Monica Vitti, Antonioni, Calvino—, evocando una Italia de posguerra en blanco y negro donde la literatura era un acto vital, a veces desesperado, y la autenticidad una búsqueda tan feroz como inalcanzable. Adrian convierte a Pavese en un compañero de viaje taciturno y lúcido, un espectro que interpela no solo al autor francés, sino a todo lector dispuesto a confrontar la soledad, el sufrimiento humano y el vértigo de existir en un mundo que se siente siempre ajeno. Hotel Roma es, en el fondo, una conversación entre dos escritores separados por el tiempo, unidos por la necesidad de escribir para entender —o sobrevivir a— la vida.
Aquí se puede leer una reseña más extensa de este libro a través de la mirada de Mauricio Bach
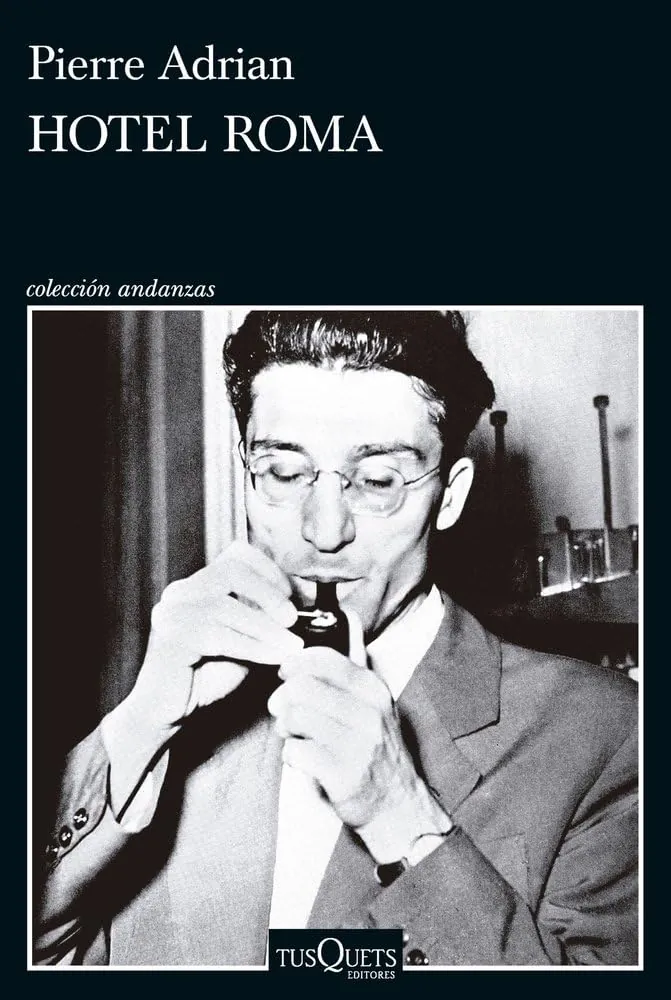
Lo que falta – Munir Hachemi (Periférica)
Con Lo que falta, Munir Hachemi vuelve al cuento con once piezas que funcionan como agujeros en la realidad, espacios donde el lenguaje, la tecnología y la imaginación se cruzan para dejar preguntas abiertas y misterios sin solución. Granta lo señaló como una de las voces jóvenes más prometedoras en español y, en este compendio de relatos, se confirma como un narrador inquieto, capaz de dialogar con los mayores –Borges, Bolaño o Kafka– mientras los profana al parecer sin remordimientos. Los relatos giran en torno a eso que falta: diálogos imposibles, finales ausentes, verdades que nadie quiere nombrar, camareros que traen la orden mal, la memoria evaporada de la pandemia, la opacidad del sistema que encierra a migrantes en un CIE o la paradoja de una inteligencia artificial a la que le pedimos que pinte, escriba y componga, pero nunca que cargue con lo que detestamos hacer. Hachemi construye un libro que se mueve entre la denuncia y el juego, entre la herencia literaria y el desafío a sus maestros, recordándonos que el cuento, lejos de ser un género menor, es un espacio libre y abierto a la imaginación radical.
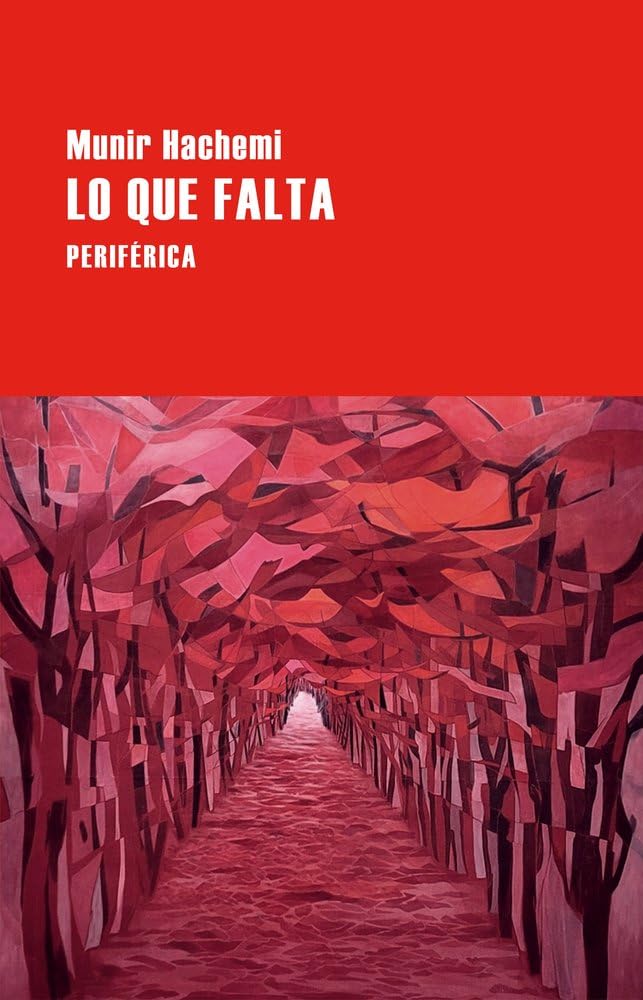
Terrestre – Cristina Rivera Garza (Random House)
Cristina Rivera Garza escribe para abrir los límites de las fronteras. En Terrestre, su nuevo libro, lleva aún más lejos esa tensión constante entre forma y fondo que ha definido su obra desde los años noventa. Lo que ella crea lo llama “no ficción especulativa”, y ahí caben la crónica, la autobiografía, el ensayo, la narrativa fantástica y la experimentación formal, siempre desde un punto de partida real —una anécdota, un documento, una experiencia— que se expande o se transforma desde la memoria y el lenguaje. Los siete relatos de este libro son piezas que dialogan entre sí y también lo hacen con su novela anterior, la ganadora del Pulitzer: El invencible verano de Liliana, novela donde reconstruyó el feminicidio de su hermana con una estructura de archivo vivo. Terrestre funciona como el lado B: chicas que sobrevivieron, que viajaron por México solas o en grupo, enfrentando una violencia más latente pero igual de estructural. Hay narradoras universitarias con alas, narradores corales que impugnan la narrativa romántica desde la negación y homenajes a Oulipo o Joan Didion. Rivera Garza no cree en los moldes ni en la idea de que el estilo en manos de una mujer sea un capricho o un don de las musas. Sus relatos son ejercicios de libertad narrativa y política, nacidos del placer por el lenguaje y de una mirada que no se resigna.
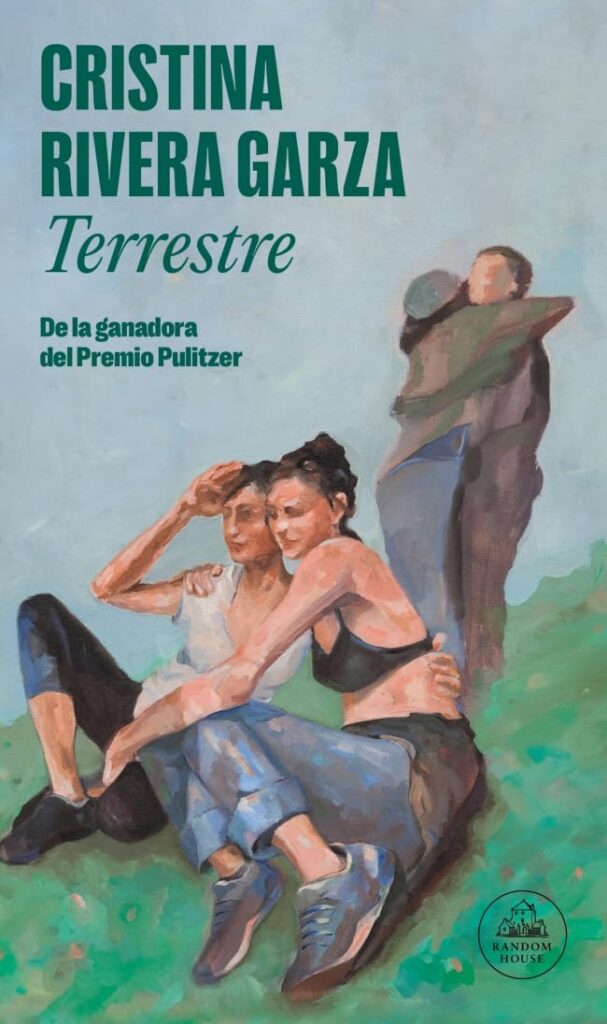
Las negras – Yolanda Arroyo (Yegua de troya)
Las negras, de Yolanda Arroyo Pizarro, es un gesto radical de reescritura y restitución: un libro híbrido y poderoso que toma la memoria histórica de las mujeres negras esclavizadas en América y la proyecta hacia un futuro afrofuturista donde la dignidad no sea una excepción, sino un punto de partida. Esta edición corregida y aumentada, publicada ahora por el sello Yegüa de Troya en España, amplifica la voz de una obra que ya ha sido considerada de culto del afrofeminismo caribeño. Arroyo Pizarro escribe desde la herida, pero también desde la imaginación, mezcla relatos históricos con narrativas de ciencia ficción para construir una genealogía de resistencia negra que va desde la matrona esclavizada que toma decisiones sobre la vida, hasta seres del futuro que habitan un continente mitológico y rebelde. A través de nombres recuperados —Wanwe, Ndizi, Tshanwe— y cuerpos que se nombran a sí mismos con orgullo, la autora denuncia las violencias simbólicas del colonialismo y las transforma en afirmaciones de autonomía. En sus páginas, el linaje se toca, se nombra, se sienta a reclamar su sitio en la historia. La narrativa se pliega sobre sí misma para contar lo no contado, desobedeciendo el canon, el género y la cronología lineal. Las negras no es solo un libro, es una cátedra viva de literaria y política. Una lectura imprescindible para quienes entienden que la cultura es un territorio de resistencia.
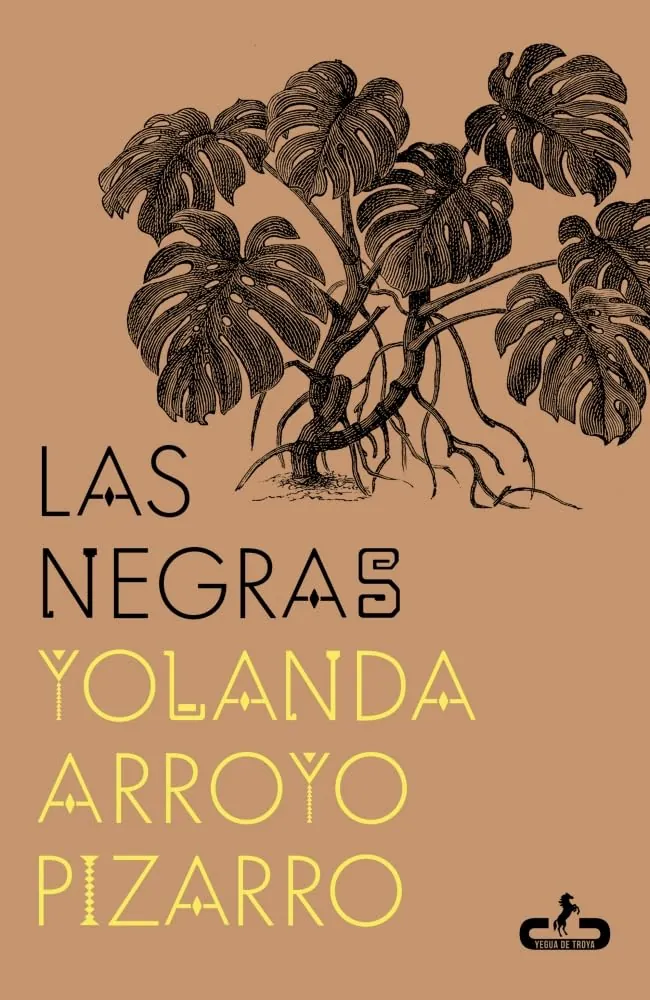
Noventa y nueve cuentos divinos – Joy Williams (Seix Barral)
En Noventa y nueve cuentos divinos, la finalista del Premio Pulitzer Joy Williams destila la fábula teológica hasta dejarla en hueso y nervios: 99 piezas de ficción brevísima —a veces un párrafo— que exploran lo misterioso, lo milagroso y lo inexplicable, con un Dios que no premia la fe ni reparte juicios, sino que aparece y desaparece con la misma ligereza que cualquier otra criatura de su inventario narrativo. “El Señor” puede cumplir su sueño de competir en una demolición de coches o no presentarse a una fiesta, y un científico puede maravillarse no del color rojo fosforescente de sus perros clonados, sino del simple hecho de haber logrado implantarlos genéticamente. También puede ser un laberinto o su metáfora. Williams domina el arte de decir más en una página de lo que otros logran en un capítulo: juega a emocionar con el mínimo de palabras —como en un relato donde los personajes compiten por hacer llorar al otro con una frase—, mezcla humor seco y ternura extraña, y deja que lo cotidiano y lo grandioso se enreden sin jerarquías. Sus fábulas comienzan como parábolas y acaban mordiéndose la cola, son uroboros burlándose de sí mismos, poniendo en duda lo divino y lo humano a la vez. Criada en Maine como hija de un ministro congregacional y autora de cuentos donde el tiempo y el lugar se vuelven difusos, escribe a máquina, lejos de la urgencia digital, para crear relatos que funcionan como recipientes de empatía: cualquiera puede habitar sus narradores, unidos por la curiosidad y por la necesidad de encontrar sentido a las preguntas eternas. El resultado es un libro mínimo en extensión y máximo en ambición.
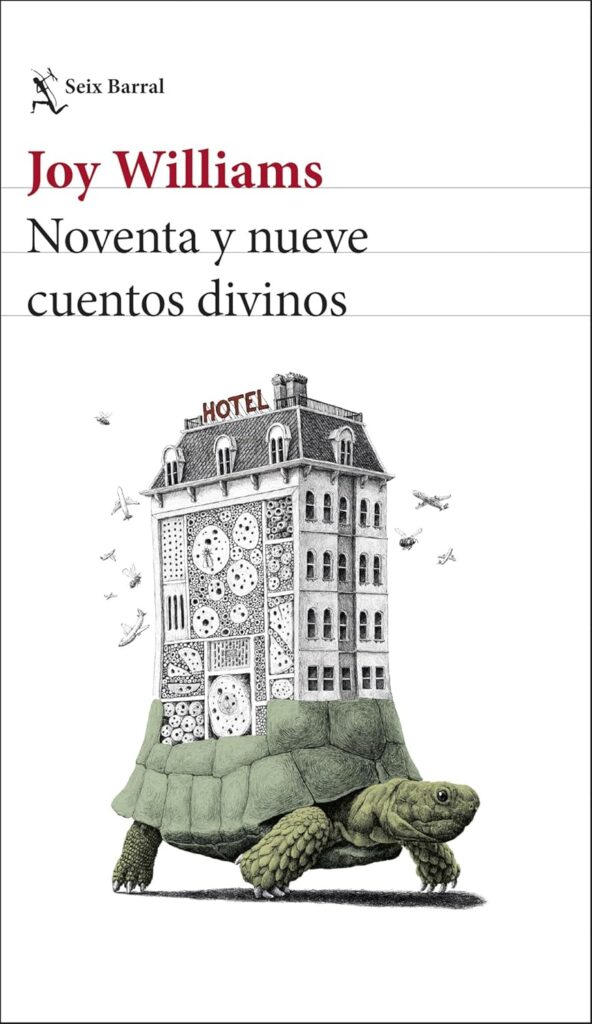
Pequeña filosofía del océano – Claude Obadia (Siruela)
Con Pequeña filosofía del océano (Siruela), el filósofo y navegante Claude Obadia, convierte el mar en un espejo inquietante de nuestra propia existencia. El libro parte de una sabiduría antigua, esa que dice que solo hay tres tipos de personas: los vivos, los muertos y los que están en el mar, y desde ahí nos lleva a soltar amarras, a perder de vista la costa y a aceptar que, en medio de la inmensidad, las certezas son tan frágiles como el viento que cambia de humor sin previo aviso. Obadia no escribe un tratado solo prefiere que el lector navegue entre sus preguntas, que decida si arranca el motor o esperar a la próxima racha de viento, que entienda que cada derrota es única y que la navegación no consiste en llegar a puerto, sino en aprender a habitar el presente y la duda, a perseguir horizontes, a convivir con el asombro y la libertad que solo el océano —y el pensamiento auténtico— saben ofrecer.
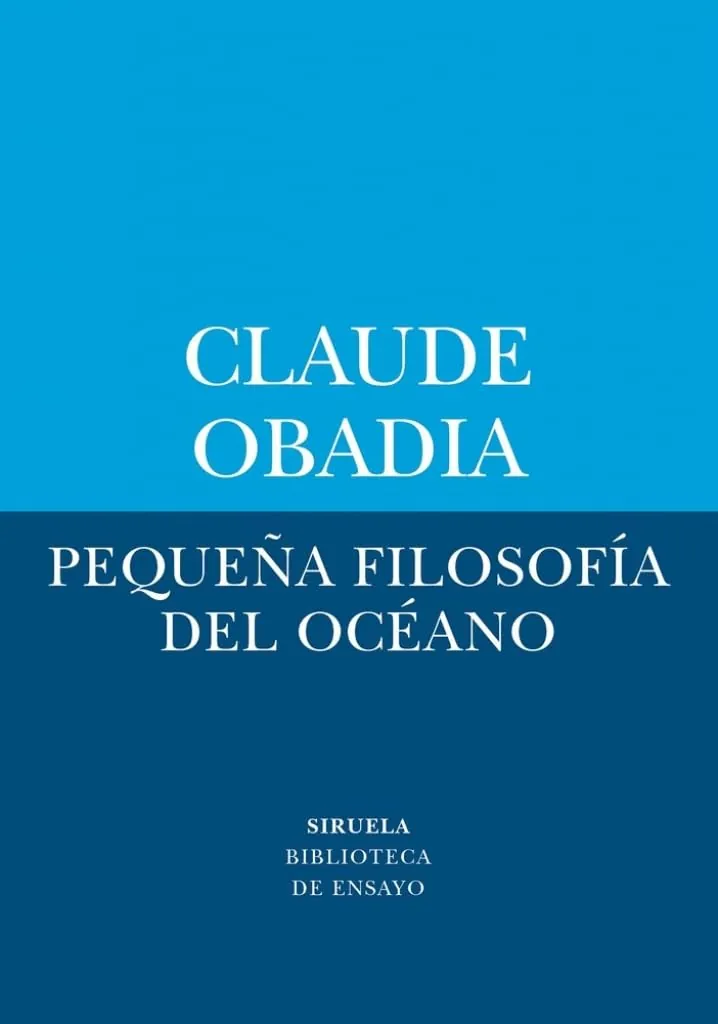
Papel negro – Teju Cole (Acantilado)
En Papel negro, el americano-nigeriano Teju Cole vuelve al ensayo con la elegancia de mirar el mundo desde un ángulo oblicuo. Mira al arte, la historia y a la intimidad política. El autor de Ciudad abierta —esa novela que lo consagró como un flâneur del siglo XXI— reúne aquí textos que dialogan con Caravaggio, Lorna Simpson o Santa Teresa, con John Berger y Edward Said, con migrantes en la frontera texana y con los ecos de la matanza de Utøya. En cada pieza, Cole traza una línea de pensamiento que atraviesa la negritud, el exilio, la violencia y la belleza de la oscuridad. Algunos ensayos nacieron como conferencias, otros como artículos; todos se articulan como una especie de bitácora de obsesiones: imágenes fijas, viajes a lugares cargados de historia y dolor, escenas oscuras que, aunque suene contradictorio iluminan los pliegues del presente. En lugar de proponer un discurso cerrado, Cole entrelaza fragmentos de la oscuridad —la del color, la del origen, la de lo silenciado— se convierten en hilo conductor y metáfora expansiva. Leerlo es asistir a una conversación entre la mirada y el pensamiento, donde el detalle lo es todo, y lo callado, lo invisible, lo marginal, se revela con una potencia que desarma.
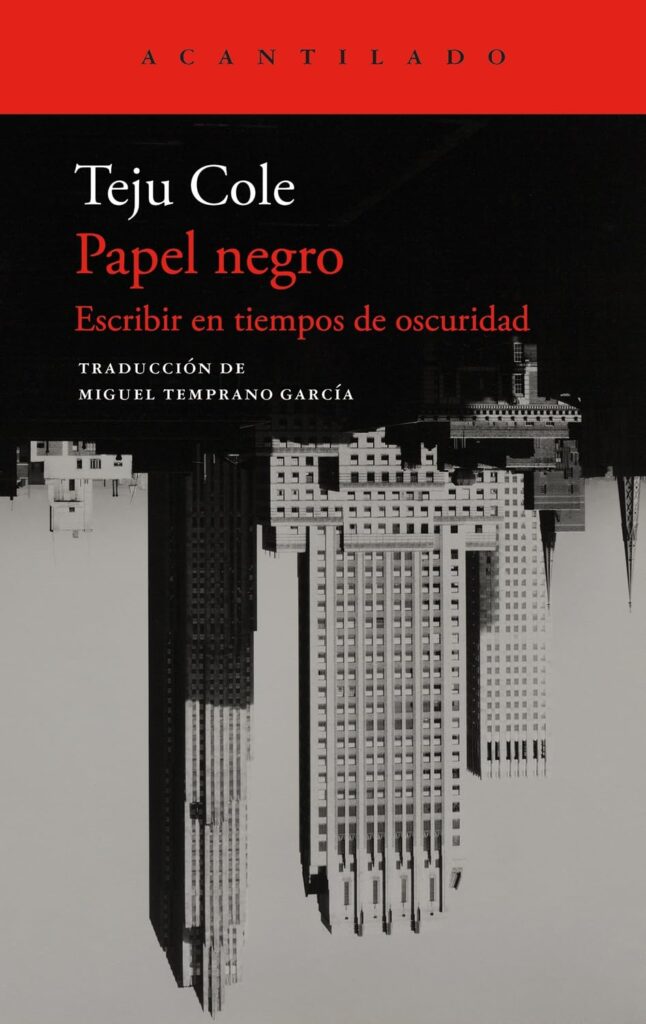
La crítica de arte en la actualidad – Marisol Salanova (Akal)
En La crítica de arte en la actualidad, la periodista cultural y crítica de arte Marisol Salanova desarma la imagen romántica y casi sacerdotal del crítico como figura incuestionable. Hoy, dice, esa figura es precaria, pluriempleada y atrapada en un ecosistema donde escribir libremente puede costarte encargos, subvenciones o simplemente la voz. El libro es una radiografía del estado de la crítica española, sometida a conflictos de intereses, clientelismos institucionales y autocensura editorial. Salanova escribe desde el barro: ha visto cómo le cierran puertas por señalar, cómo la publicidad condiciona los suplementos culturales y cómo las redes sociales, a pesar de su superficialidad, se han convertido en espacios de resistencia y divulgación para muchos que trabajan en el mundo de la cultura. Esta experiencia le permite en La crítica de arte en la actualidad abrirse preguntas más profundas: ¿Puede la inteligencia artificial sustituir al pensamiento crítico?, ¿Qué queda de la crítica cuando se vuelve complaciente?, ¿Seguimos sabiendo mirar? Frente al ruido emocional y la provocación como norma, Salanova apuesta por devolverle al arte y a la crítica el derecho a la pausa, la sospecha y la perspicacia. Porque si todo es arte, también todo puede ser manipulado. Y si todo el mundo opina, no todos ejercen la crítica.
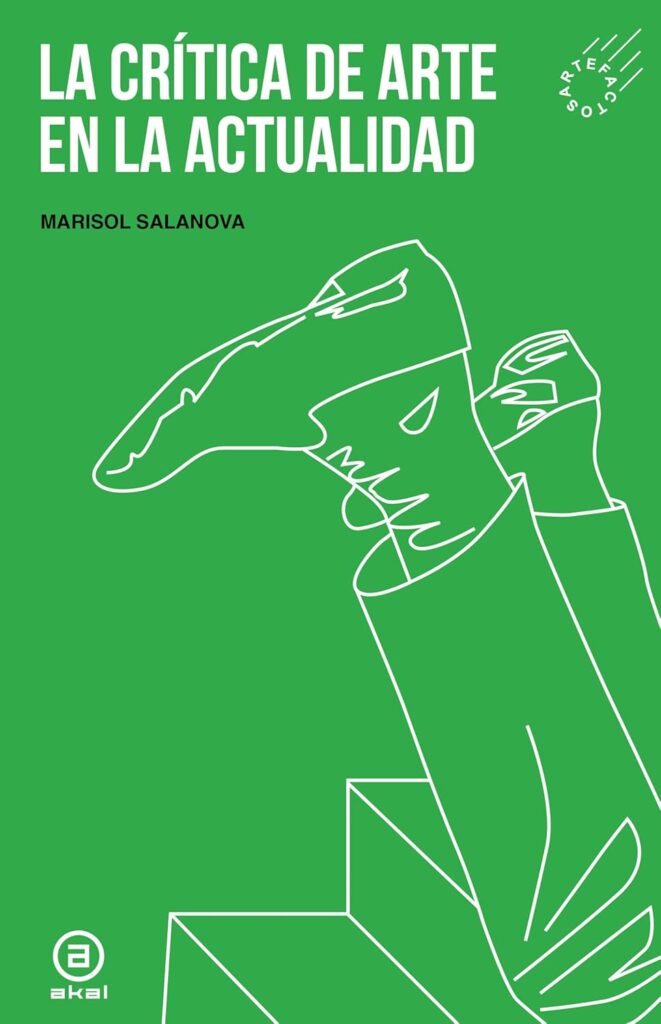
El día que inventamos la realidad – Javier Argüello (Debate)
Con El día que inventamos la realidad (Debate), Javier Argüello se asoma al borde del precipicio más resbaladizo de la condición humana: ese punto en el que historia, ciencia y ficción se entrelazan para levantar la fábula que llamamos “realidad”. El escritor se adentra en este ensayo que atraviesa la filosofía, la física cuántica, las matemáticas y las narraciones fundacionales, hasta desmontar la ilusión de que comprendemos el mundo tal como es. Argüello indaga en la conciencia y su misterio, en el origen de la ciencia y sus límites, en la revolución cuántica y la irrupción de la inteligencia artificial, para preguntarse —y preguntarnos— si el concepto de realidad que hemos heredado sigue sirviendo para orientarnos o si es apenas un mito sofisticado que repetimos para no admitir que habitamos, en este siglo XXI, un enigma. Argüello con sencillez y humor nos recuerda que la ciencia es útil, pero incapaz de responder qué significa existir, y que la palabra y la narración, quizá son las verdaderas arquitectas de lo real. El día que inventamos la realidad no busca derribar certezas para instalar nuevas verdades, sino invitarnos a mirar el presente y el futuro con la sospecha de que la realidad, esa construcción tan prodigiosa como frágil, podría ser solo nuestra mejor historia hasta ahora.
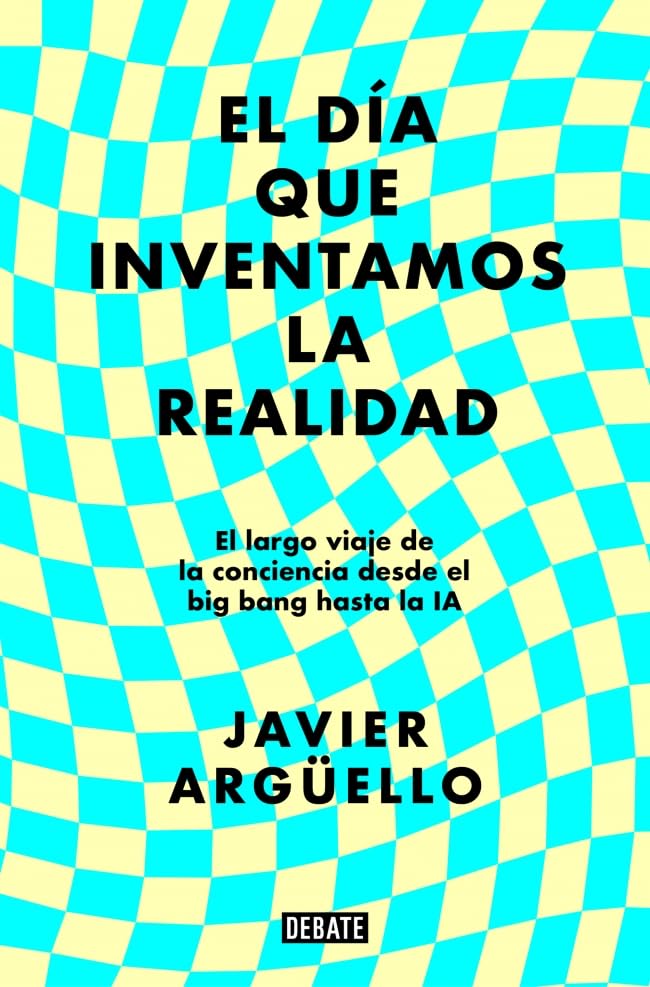
Moderaditos – Diego S. Garrocho (Debate)
En Moderaditos, Diego Garrocho ensaya una defensa filosófica —y política— de la moderación como acto de resistencia en tiempos de trincheras, estridencias y polarización. El autor reivindica la figura del pensador que se atreve a disentir de su época, incluso a costa de parecer indeciso o cobarde, en un contexto donde el griterío extremo parece haberse convertido en la única forma legítima de participación pública. Para él, el ‘moderadito’ no es el que evita el conflicto, sino quien lo enfrenta desde la complejidad y la conciencia del disenso; el que no se deja arrastrar por las inercias ideológicas ni por la velocidad de los juicios morales. Entre el aforismo socrático y la crítica cultural. Además este libro denuncia el empobrecimiento del debate público, contaminado por medios, opinadores y partidos que premian el dogma y castigan los matices. Pero Moderaditos también es un espejo incómodo: quienes se sienten convocados por su llamado pueden reconocerse en ese equilibrio inestable entre la admiración por la inteligencia prudente y el deseo, a veces infantil, de dinamitar el sistema desde dentro. Garrocho hoy exige una valentía que casi suicida en este siglo, una ética del pensamiento que incomoda tanto a la izquierda como a la derecha.
Aquí se puede leer una reseña más extensa de este libro a través de la mirada de José Antonio Montano
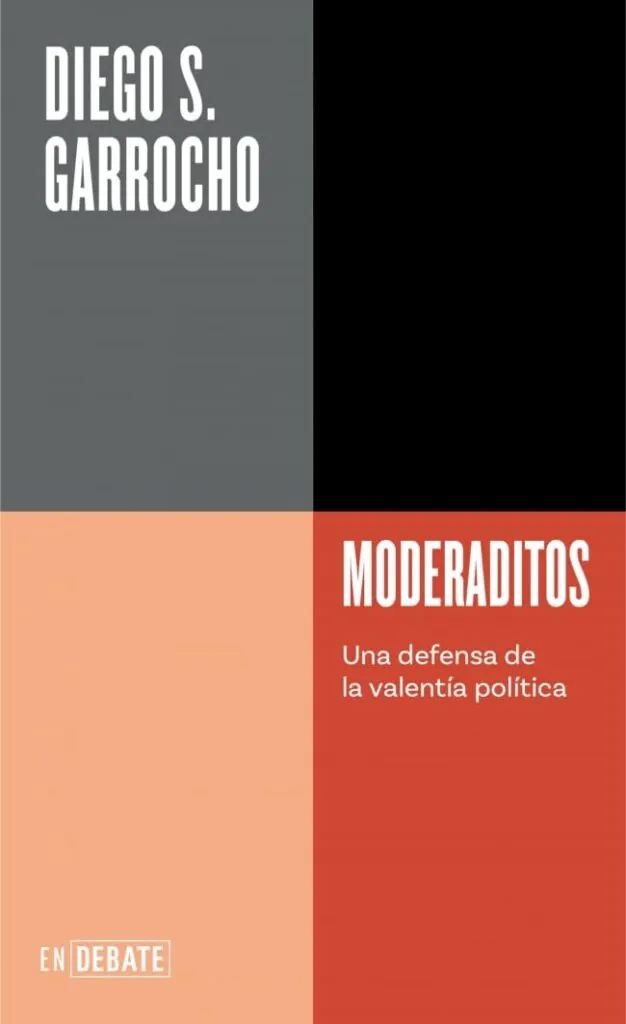
Polarización, soledad y algoritmos – Antoni Gutiérrez-Rubí (Siglo XXI Editores)
En el ensayo Polarización, soledad y algoritmos, Antoni Gutiérrez-Rubí lanza una advertencia tan serena como urgente: no estamos sabiendo escuchar a las nuevas generaciones, y ese desajuste entre representación y experiencia podría costarnos caro. El consultor político catalán pone el foco en la generación Z, no desde el paternalismo ni el entusiasmo fácil, sino desde el análisis riguroso de sus malestares, códigos y brechas. Lo que diagnostica no es desconexión, sino desencanto: una precariedad estructural amplificada por la sobreexposición digital, donde los algoritmos no solo editan la realidad, sino que viralizan el malestar. A diferencia de los millennials, objeto de su anterior estudio, los Z ya votan, ya trabajan, ya son actores políticos con identidad propia. El libro radiografía sus grietas —generacionales, de género, de clase— y desmonta la idea de que su infelicidad es pasajera o superficial. Gutiérrez-Rubí insiste: la democracia se está jugando su futuro en ese desencanto silencioso.
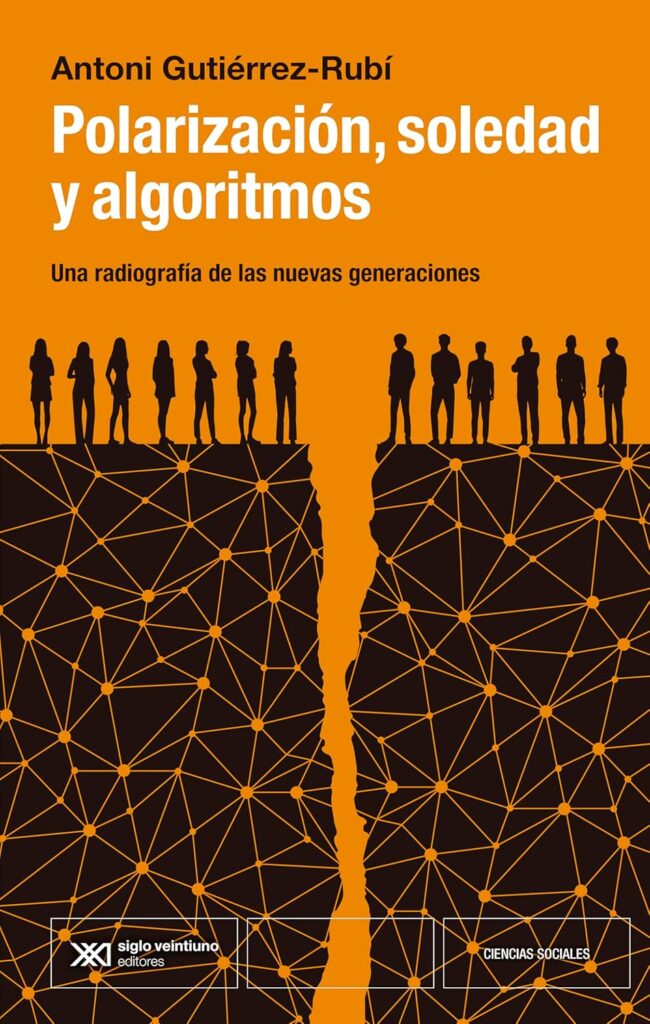
¿Una rayita? – David López Canales (Anagrama)
España lleva más de cuatro décadas con una relación de intimidad apenas nombrada, pero perfectamente asumida: la cocaína como hábito cotidiano, barata, estable y normalizada hasta el punto de que su precio no se ha movido en 40 años. En ¿Una rayita?, López Canales retrata un país que, desde que se convirtió en puerto de entrada europeo en los años 80, vive en una ambigua fiesta blanca: el polvo se desliza de las discotecas a las sobremesas o del baño al estante de Ikea, sin escándalo alguno. La heroína se llevó el estigma y el cliché del yonqui, dejando a la cocaína un aura falsa de sofisticación que sobrevivió a los años y a los muertos. Hoy, el consumo cruza todos los estratos sociales y se celebra disfrazado de broma, mientras el silencio cubre la otra cara del relato: los tratamientos de adicción que crecen al mismo ritmo que la oferta, la dependencia a drogas legales como los ansiolíticos, el hecho incómodo de que la adicción sigue fuera de la conversación pública salvo cuando hay un alijo incautado por la policía de por medio. López Canales no ofrece moralejas, pero el retrato es elocuente: el país que aprendió a vivir con la cocaína hace tiempo dejó de cuestionarse cuánto le cuesta en realidad.
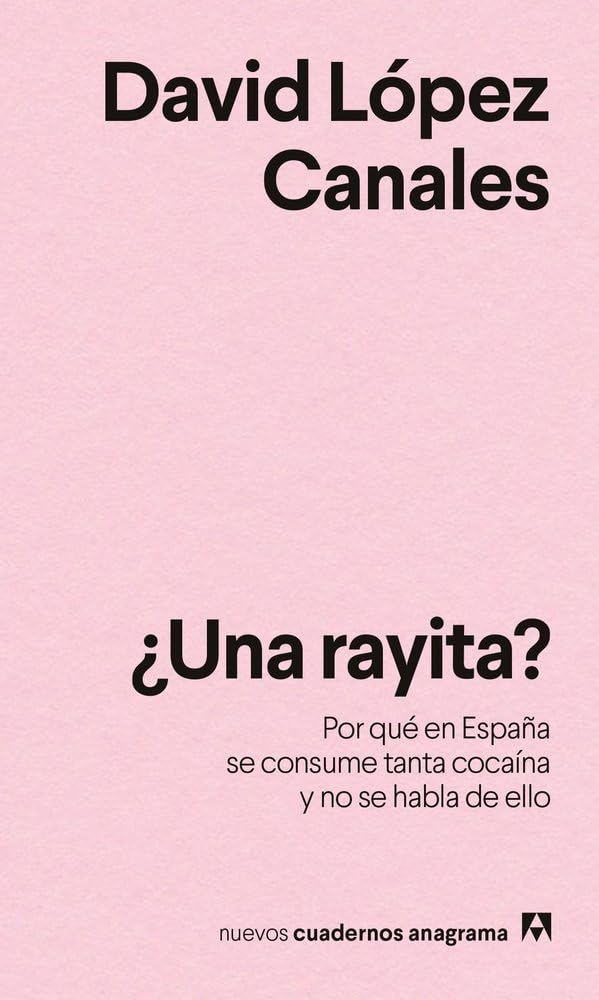
No sex. Pequeño tratado de asexualidad y abstinencia – Magali Croset-Calisto (Carpe Noctem)
En No sex. Pequeño tratado de asexualidad y abstinencia la sexóloga Magali Croset-Calisto desmonta con rigor y sensibilidad los prejuicios que aún pesan sobre quienes deciden no participar del guion sexual dominante. Frente a una cultura hipersexualizada y un relato hegemónico que equipara deseo con salud, Croset-Calisto propone una revolución íntima: abstenerse puede ser también una forma de resistencia, autocuidado y redefinición del vínculo. Desde la asexualidad como orientación hasta el No sex como postura crítica ante la violencia heteropatriarcal, el ensayo transita entre el análisis social y la escucha clínica, y ofrece una mirada matizada sobre cómo generaciones como la Y y la Z están cambiando el modo en que hablamos —y callamos— sobre el sexo. En un mundo saturado de pornografía, ansiedad de rendimiento y expectativas normativas, la autora invita a detenernos, a desgenitalizar el placer, a repensar el consentimiento y la intimidad, y a asumir que no desear también es una forma válida —y radical— de estar en el mundo. Con ecos del MeToo, referencias a la serie Sex Education y datos reveladores sobre el malestar femenino en las relaciones sexuales heterosexuales, este pequeño tratado se convierte en una defensa necesaria del derecho a decir no, sin culpa ni patologización. Un ensayo lúcido, valiente y profundamente político que convierte el silencio sexual en discurso y el disenso en posibilidad.
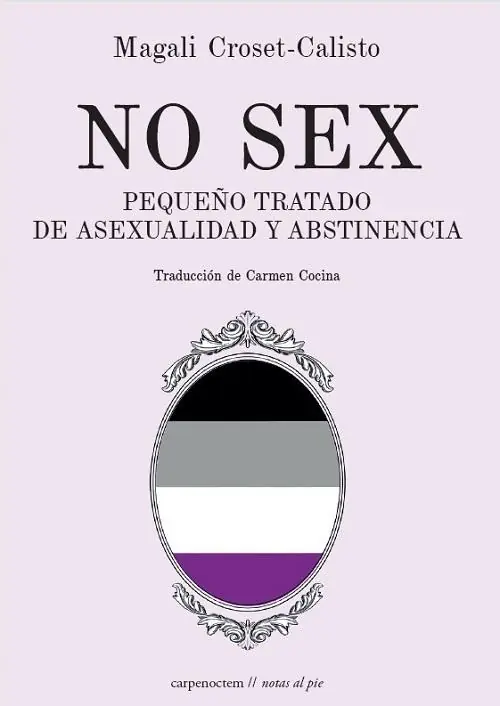
***
Ojalá que entre estas veintidós recomendaciones encuentres ese libro que te acompañe en lo que queda del verano 2025 o, al menos, que alguna te haya abierto el apetito —y la duda— por nuevas historias, nuevas voces, nuevas verdades; ya que hay veces que no se trata de elegir, sino de dejarse tentar.

