Eric Vuillard: los perdedores siempre ganan
El autor emprende en su literatura algunos momentos de la Historia desde sus más bajos e insignificantes fondos
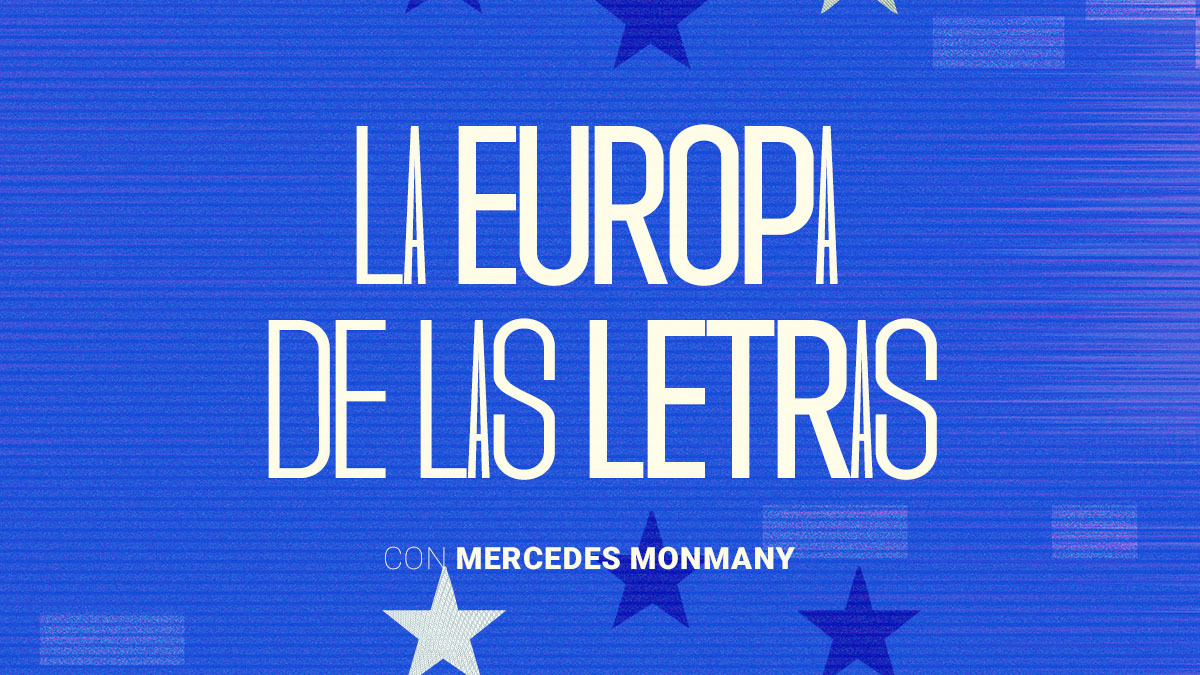
Ilustración de Alejandra Svriz.
De forma callada, poco a poco, y sin grandes operaciones ni shocks publicitarios a la manera de Houellebecq, Éric Vuillard (nacido en Lyon, en 1968) se ha convertido sin duda en uno de los mejores escritores franceses actuales. Su excelente novela El orden del día sería uno de los premios Goncourt más merecidos de los últimos años, y uno de los que conseguiría mayor trascendencia internacional. Una obra que estaba en perfecta y armónica consonancia con sus anteriores e igualmente concisas obras, lo mismo de contundentes a pesar de su brevedad. Desde la maravillosa Tristeza de la tierra, melancólica narración sobre los últimos días de Buffalo Bill, hasta la también espléndida sucesión de estampas y pasajes relativos a aquella gigante carnicería que fue la Primera Guerra Mundial, reunidos en La Batalla de Occidente. Una obra ésta que, como la premiada en el Goncourt, exponía en toda su crudeza el cinismo y la gran desfachatez nihilista oculta tras haber enterrado entre el barro y las trincheras a millones de jóvenes europeos: tras ello, Occidente entró triunfalmente en la modernidad.
Cineasta a la vez que escritor, Vuillard emprende en su literatura, obra tras obra, la reescritura de algunos momentos escogidos de la Historia. Y lo hace desde sus más bajos e insignificantes fondos. O, si se prefiere, desde sus cloacas. Desde «unos dobladillos mugrientos», escapados de forma casi clandestina al relato formal y oficial de lo que conocemos como Historia. Es un experto en captar esos fogonazos llenos de intensidad y significación, perdidos entre feroces, imparables y torrenciales avalanchas que arrastran todo a su paso sin dejar ver ese detalle que explica muchas cosas. «La verdad está dispersa en toda clase de partículas», dirá en su novela El orden del día, a modo de divisa. El fragmento, la entrada o salida de un personaje de la escena, una comida que se alarga de forma inexplicable cuando se está a punto de invadir un país, todo ello a veces es más elocuente que ver la batalla, panorámicamente, desde un lugar lejano y confuso, como le sucedía al héroe de Stendhal en Waterloo, Fabrizio del Dongo.
En realidad, la mayor parte de las obras de Vuillard tienen como marco de referencia hechos clave, sumamente elocuentes en su dramatismo, de carácter histórico: ahí estaría la caída del imperio inca (en su novela de 2009 Conquistadores); la revolución francesa (en su obra magnífica 14 de julio); la conquista colonial de África (en Congo); la Primera Guerra Mundial, en La Batalla de Occidente, de 2012; la Alemania nazi y la anexión de Austria (en El orden del día, Premio Goncourt 2017), o bien las guerras de los campesinos alemanes que se produjeron en el sur de Alemania en 1524 y que posteriormente se extendieron por Suiza y Alsacia, presentes en su brillante novela de 2020, La guerra de los pobres.
El orden del día es una pequeña y fulgurante obra maestra. Al contrario que en las obras románticas, aquí los perdedores siempre ganan. Sobre todo una extraña clase de perdedores: perdedores arrogantes, invictos, sobrevivientes de sagas jamás arrepentidas, jamás escuchadas con la palabra perdón en la boca, jamás cuestionadas, que llevaron a un continente al desastre, colaborando en su día con proyectos demoníacos y criminales como fue desde el comienzo, y aun antes, el régimen nacionalsocialista. Después de ello, nuevas armas se irían perfeccionando y fabricando, nuevas industrias crecerían y serían requeridas. Como dirá Vuillard, esa «ingeniería financiera que se ha prestado desde siempre a las más nocivas maniobras», seguiría perpetuándose y preparando sus reservas de dinero, sus influencias y tejemanejes amorales con el poder que fuera en cada momento. Para guerras que nunca tardarían en llegar.
Mezclando ironía y una engañosa simplicidad, precisión crítica y erudición, Vuillard narra en El orden del día, a través de escenas y ángulos escogidos sumamente potentes, el Anschluss. Es decir, lo que fue el vergonzoso proceso de anexión de la patria natal de Hitler, Austria, por parte del Tercer Reich. A cámara lenta, de forma microscópica y gradual, resaltando en todo momento una especie de fatal e idiota conspiración de la Historia en la que los seres más infames y mediocres así como las pesadillas más atroces e inimaginables acaban cobrando cuerpo, Vuillard muestra cómo las grandes catástrofes que hunden pueblos y continentes se anuncian poco a poco, de manera casi imperceptible y por la puerta de atrás. Retrata de forma sumaria y magistral «momentos únicos» de una Historia para la que más tarde, para explicar una cadena imparable de siniestras claudicaciones, se añadirán comentarios de raíz esotérica como quiso en su día la hábil propaganda de Goebbels: el canciller del Reich era «un ser sobrenatural»; el Führer atraía a los demás merced a «una fuerza magnética» a la que nadie podía resistirse. A ello se añadían una larga lista de sandeces que sólo buscaban salvar el propio pellejo –por ejemplo, en los juicios de Núrenberg- o seguir construyendo, en aquellos tiempos de destrucción y cadáveres por doquier, la leyenda de su imbatibilidad.
La primera escena de El orden del día, perteneciente al 20 de febrero de 1933, muestra a los veinticuatro más importantes y «venerables patricios» de la gran industria alemana reunidos por Hermann Göring, y un recientemente nombrado Hitler, para financiar la campaña del partido nazi a las siguientes elecciones. Y más tarde, por supuesto, la guerra, que ya calienta motores. Es decir, se les invita a pasar por caja. Como dice Vuillard, para los Krupp, los Opel, los Siemens, es un «momento banal», como cualquier otra transacción en el mundo de los negocios. Cuando todo acabe, estas estirpes, se podría decir que inmortales, sobrevivirán al régimen criminal que asoló un continente. Y seguirán financiando partidos políticos en el futuro, dependiendo de la conveniencia de cada momento, advierte Vuillard: «Las empresas no mueren nunca como los hombres, son cuerpos místicos que no perecen jamás». La marca Opel siguió fabricando bicicletas, también coches. Todo se recicla y se reencarna.
El segundo momento de la obra, el que se desarrolla más ampliamente, muestra un retablo entre grotesco y lamentable de vanidades y mezquinos intereses. En él tienen lugar agónicos y cobardes instantes de cálculo improvisado por parte de cada personaje, a cuál más miserable. Es el retrato feroz e inclemente que Vuillard dedica a la caída de Viena bajo la bota nazi. O si se prefiere, a la anexión de Austria por parte de Alemania el 12 de marzo de 1938, entre vítores y aclamaciones de una enfervorecida población anexionada. Un famoso referéndum en el que el 99’75 por ciento de los austriacos votaron a favor de la incorporación al Reich. Sin embargo, justo antes del Anschluss, recuerda Vuillard lacónicamente, se produjeron más de 1.700 suicidios en una semana. Algo que, muy pronto, anunciado en la prensa, se convertirá en «un acto de resistencia». «Su dolor», dirá Vuillard, «es algo colectivo, su suicidio es el crimen de otro». El crimen lo comete el que aprieta el gatillo, pero también el que crea una fábrica con el trabajo «gratis» de deportados judíos, como fue el caso del empresario Krupp.
En el caso de otra de sus magníficas obras, la que lleva por título sintéticamente 14 de julio, Vuillard la presentará así, a modo de resumen: «La noche del 14 de julio de 1789 fue sin duda la más agitada, la más feliz, pero también la más atormentada que haya conocido ciudad alguna». La ciudad sería París, y esa célebre noche que cambiaría el rumbo de la Historia y cuya conmemoración daría pie cada año a la Fiesta Nacional francesa, sería la noche de la toma de la Bastilla. Es decir, el comienzo de la Revolución. «¿Es una revuelta?», preguntaría Luis XVI al Duque de Liancourt y éste le respondería: «No, Sire, es una revolución».
«La ciudad es un personaje», nos dice una y otra vez Vuillard, Premio Goncourt por su espléndida recreación histórico-literaria La orden del día. La ciudad de repente es una masa, una muchedumbre, una turba, «un bullicio excitante sin puesta en escena, sin coro ni figurantes», como se nos precisa. La ciudad, París, compacta e indistinguible, que cuenta por minutos ese día el violento e imprevisto giro de la Historia, «fluye y se desparrama». Sus calles las pueblan «hombrecillos de Brueghel» que se van sumando a riadas de un torrente humano imparable. Un torrente sobre todo iracundo, a causa del reciente y sangriento aplastamiento de la revuelta de los trabajadores de la manufactura Réveillon. En aquel caso, los explotadores creyeron que una vez más los trabajadores «tragarían la píldora» de la bajada inclemente de salarios y «regresarían todos a arrodillarse antes sus máquinas y a currar para vivir», como dice Vuillard. Pero calcularon mal y aquello fue la simiente de una revolución apenas dos meses después.
El torrente, ese 14 de julio, día de la ira definitiva, se encamina hacia la fortaleza de la Bastilla, símbolo del poder absolutista. Hacia ella, en una gigantesca algarabía, se dirigen jóvenes tenderos, carreteros venidos de todas partes, vagabundos de aspecto aterrador, extranjeros arracimados en los suburbios, orfebres, aprendices de sombrerero, lavanderas, taberneros, pandillas de mozalbetes hambrientos sin oficio ni beneficio, obreros en paro o aquellos cuya humilde profesión consiste en «alumbrar farolas». La prosa más soberbia que nunca de Vuillard, al modo de un maravilloso poema épico, un poema que habla de cualquier revolución cuyo eje central sea el Pueblo, avanza página tras página, junto a una humanidad que crece incontrolable. Una prosa que, al igual que esos múltiples focos, móviles y caóticos, desordenados, de la ciudad, adquiere un brío y un nervio realmente avasallador, como avasalladores son los minutos y segundos que se golpean entre sí y se abren camino. Sombras, figuras veloces, representadas por poco más que un suspiro, por un grito de dolor o el ardor de una mano que prende la pólvora, narran minúsculas epopeyas que duran «apenas unos minutos» mezcladas con biografías concentradas, estas sí con nombre y apellidos. Apellidos más o menos resonantes que anuncian el destino, no poco azaroso, de unos revolucionarios para los que los historiadores del futuro están ya preparando su porción de gloria o de olvido.
Desde hace tiempo, Éric Vuillard ha emprendido una senda perfectamente coherente con la idea de dar voz a los que no la tienen ni nunca la tuvieron. Una senda que lleva directamente al corazón literario de sucesos y acontecimientos realmente sucedidos. Acontecimientos a los que él les otorga un desarrollo marginal, desatendido, esquivo, que ilumina escenas (como sucedía en El orden del día), héroes anónimos, detalles percibidos como vorágines llenas de sentido, o melancólicos perdedores como ese Buffalo Bill protagonista de Tristeza de la Tierra. Una fascinación que se une, desde la literatura, a la misma y fascinante labor llevada a cabo, desde la Historia, por los más representativos nombres del género de la «microhistoria» como es el caso de Carlo Ginzburg y su El queso y los gusanos o Natalie Zemon Davies con El regreso de Martin Guerre.
Por otro lado, una y otra vez, el trauma y masacre de bestiales dimensiones, hoy incomprensible para muchos europeos, que significó la Primera Guerra Mundial, no deja de volver a nuestras conciencias crecidas en tiempos de paz. Y lo hace en forma de espléndidas obras de maestras, ya sea películas (como es el caso de 1917, de Sam Mendes), clásicos periódicamente rescatados (como La habitación enorme, la novela del gran poeta E. E. Cummings sobre su cautiverio en la Primera Guerra Mundial) o en forma de narraciones deslumbrantes, de género mixto, entre el ensayo y el corrosivo, brillantísimo y erudito encadenamiento de escenas e historias microanalizadas, como ya nos tiene acostumbrados Éric Vuillard, uno de los mejores escritores franceses de la actualidad, junto a Emmanuel Carrère. Su pequeña joya en esta ocasión llevaría el título de La Batalla de Occidente: «Tal es el gran movimiento de Occidente por el control y explotación del mundo. Ese inmenso suceso prosigue su prédica incansable», afirmará Vuillard en su libro.
El funesto espoletazo de salida tuvo lugar el 28 de julio de 1914, para finalizar el 11 de noviembre de 1918. Nada sería igual desde entonces. Nadie saldría indemne de la denominada en francés Grande Guerre: ni los millones de muertos muchas veces enterrados en tumbas anónimas, ni los atrozmente heridos y mutilados que pasearían por calle y plazas de un moribundo continente su recuerdo devastador, ni los miles de familiares y huérfanos entregados a la beneficencia: «Hubo veinte millones de muertos –dirá Vuillard-. De ellos, diez millones de soldados. Suponen vastísimos cementerios muy hermosos, donde todas las tumbas son similares».
Las fronteras serían redibujadas, cuatro grandes imperios desparecerían del mapa de un plumazo y Estados, economías, sociedades europeas o no, saldrían transformadas, en ocasiones radicalmente: «El combate final, el último asalto parecía haber llegado. El destino de pueblos enteros había sido arrojado a la balanza. Se trataba del porvenir del mundo», diría el escritor y militar alemán, participante en las dos guerras mundiales, Ernst Jünger, en su gran clásico de aquella apocalíptica contienda, Tempestades de acero (1920). Las formas de la guerra habían sido enteramente modificadas a causa de la extrema brutalidad del combate y de la salvaje consolidación de unas «culturas de guerra» nacionales, como denunciaría por su parte el pacifista Romain Rolland en su célebre panfleto antibélico Más allá de la contienda.
Una juventud entera de varios continentes será masacrada «porque sí», despiadadamente. La carnicería –como denuncia una y otra vez Vuillard en su obra- sería decidida por sus mayores, por reyes, presidentes, primeros ministros, generales, grandes estrategas o ávidos industriales, que se aburrían, entre las partidas de whist y el turismo chic de la costa francesa. «Una élite refinada y orgullosa» que compartía una notable consanguinidad además de amantes. Poco a poco, se iría «preparando una guerra, toda una parafernalia de idioteces, un retraso inaudito, un heroísmo que será aplastado por el hierro», precisa este escritor. Se entra de lleno en un mundo nuevo: el de los primeros tanques, los obuses, las primeras grandes máquinas para matar, además de las primeras «escuelas de la guerra», en Prusia, donde se desarrolla el aprendizaje necesario de “las probabilidades de morir y dar muerte”. Nada explica –apunta Vuillard en su libro- «por qué, un buen día, millones de hombres acuden cantando a plantarse de pronto los unos frente a los otros y empiezan a dispararse».
Por su parte, el poeta E.E. Cummings, uno de los principales poetas americanos del pasado siglo, junto a Pound o William Carlos Williams, además de pintor y ensayista, escribiría una memorable y mítica obra autobiográfica sobre su cautiverio en una prisión francesa, Ferté-Macé, en Normandía, durante la Primera Guerra Mundial. Como otros famosos escritores americanos de la época, entre ellos Hemingway, Cummings, junto a su amigo John Dos Passos, se enrolaría en 1917, a los 23 años, en el cuerpo de ambulancias del ejército americano. Junto a un variopinto grupo de compañeros de la más diversas procedencias y nacionalidades, desde pequeños delincuentes, extranjeros sospechosos, ladrones «de tres latas de sardinas» o supuestos espías como él, languidecería durante tres meses, en «una enorme habitación», en medio de una rutina estéril y embrutecida, pespunteada por castigos descabellados y una autoridad no menos terca e idiotizada, como no dejará de comentar con ironía y abundantes toques de humor.
La terrible verdad que encerraba el relato de Cummings se refería sobre todo al absurdo de una guerra en la que todos aquellos jóvenes que se alistaban voluntarios, y llegaban a Europa a luchar, eran obligados, nada más desembarcar, a odiarse los unos y los otros. Con la solemne sinceridad de un joven que nada sabe aún de la ferocidad de la guerra, el error de Cummings al ser interrogado por unos oficiales franceses, es manifestar que «no odia a los boches», como eran llamados los alemanes en argot. A causa de este malentendido, al interceptar además los franceses la carta de un compañero de Cummings a su familia en América, con frases inocentes transmutadas de repente en peligrosas, serán los dos clasificados de «espías». El joven poeta y pintor aún no se había iniciado en el aprendizaje del odio. Algo necesario para «plantarse ante otro hombre y matarlo, sin conocerlo de nada», como dirá Vuillard.
[¿Eres anunciante y quieres patrocinar este programa? Escríbenos a [email protected]]

