La rabiosa nostalgia de Jonathan Lethem, un chico de barrio
En ‘Brooklyn, una novela criminal’, el autor explora el contexto en el que se crió con una narrativa poco convencional
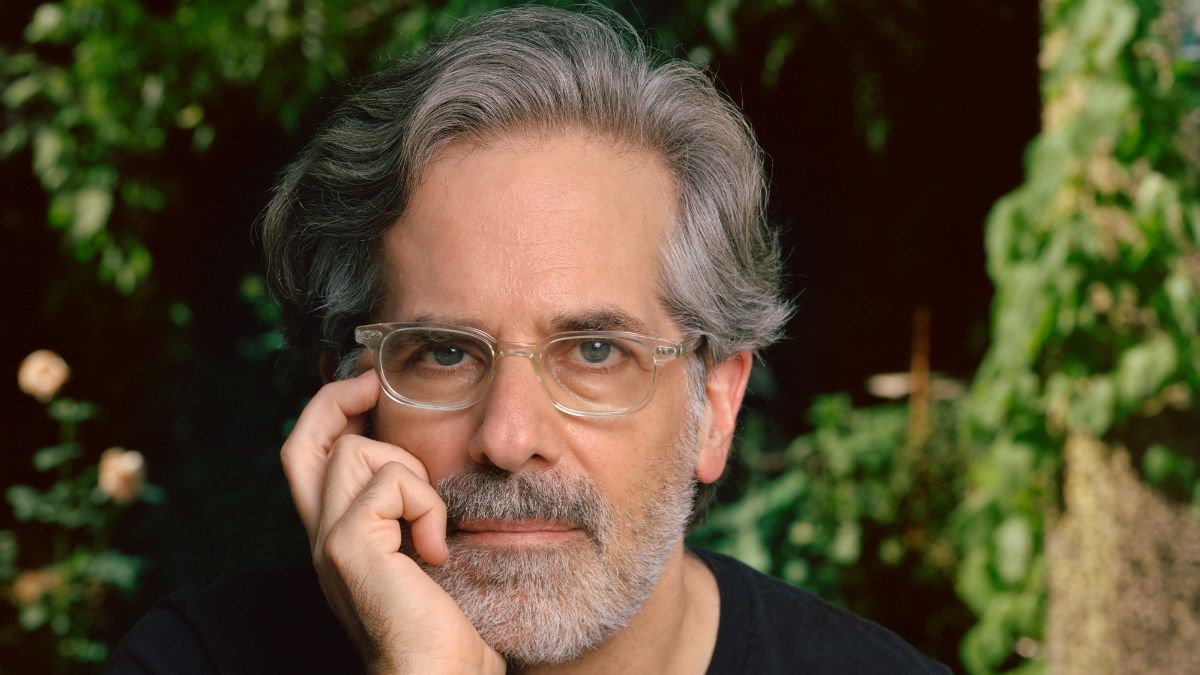
El escritor neoyorquino Jonathan Lethem. | © Ian Byers-Gamber
Jonathan Lethem (Nueva York, 1964) es de Brooklyn. No vive en Brooklyn, como tanto cultureta al uso. Nació, creció y, sobre todo, se quedó en el barrio. Resistió. En la frontera de los 60 años, con su carrera literaria totalmente consolidada, le dedica una canción de amor desgarradora y emocionante, pero al estilo urbano que demanda: mordaz, hasta cáustico, caótico y fragmentario, con una letra extraña y pegadiza.
La publicación de Brooklyn, una novela criminal ha sido todo un acontecimiento en Estados Unidos. Como todo lo de Jonathan Lethem: desde Huérfanos de Brooklyn, Premio Nacional de la Crítica en 1999, es toda una celebridad. Especialmente en su ciudad: The New York Times, por ejemplo, ha celebrado esta última novela como «un experimento interesante y conmovedor». Pero también en el otro extremo del país: Lauren LeBlanc transmite algo así como una sana envidia en su crítica para Los Angeles Times: «Todos los barrios merecen un retrato tan reflexivo, una devoción tan absoluta y un libro tan valiente como este» (parece que en California hace mejor tiempo, pero…). Y desde el otro lado del océano también reparten alabanzas, incluso los conservadores británicos de The Spectator.
Aunque no me constan críticas negativas, sí hay quien matiza. Kirkus advierte que se trata de «una autobiografía descontrolada» y «una lectura entretenida y desafiante que puede resultar de interés principalmente para los fanáticos y estudiosos de Lethem». El resto, cuidado… Tendrá que enfrentarse a más de 400 páginas de mucha «autenticidad». Término clave aquí, como revela la escena en que uno de los personajes se enfrenta a un novelista por lucrarse contando las historias del barrio: «Has gentrificado la gentrificación», le espeta como insulto definitivo.
Los nuevos ricos desnaturalizan el barrio. La gentrificación es la gran bestia negra de Lethem, hasta el punto de que la rabia que le suscita termina vertebrando todo el libro. En su condición de guardián de la verdadera esencia de su barrio, intenta trasvasarla tanto al contenido como a la estructura del libro, que se desmelena caótico, salvaje, despiadado. Además, no quiere dejarse fuera nada ni a nadie: el protagonismo coral despliega una miríada de puntos de vista que dispersa el foco. «No omito sus nombres para proteger a los inocentes, sino porque no nos será de ayuda. Con los chicos de Dean Street basta, al menos por ahora», explica en uno de los primeros capítulos.
El novelista que lleva dentro, sin embargo, no puede evitar que determinados personajes crezcan de forma más vigorosa. Es el caso del Susurrero, un borrrachín e historiador vocacional que suministra información al narrador en el bar-santuario de turno. También el aprendiz de librero, cuya osada iniciación en un gremio hermético abre el thriller de la búsqueda de unos documentos de Lovecraft olvidados en un legendario sótano (aunque este librero joven lleva en su interior otro secreto aún más interesante que se revelará bien entrada la novela). OC, el negro que quiere salvar a los chicos blancos de su estupidez endémica.
Autenticidad
En su búsqueda de autenticidad, el autor se vale de los recursos que le da la gana: desde los toques documentalistas, a algún giro vintage, como una primera persona del plural que tiene su gracia (porque tampoco abusa): «Mantengamos la atención en el joven anticuario. Sigámoslo por una calle más, unos años después de dejar la librería Emporium». Incluso salta a escena, convertido en personaje, y (hay que reconocerle la honradez) se desnuda: «No pretendo ser un historiador […] Dios mío, la de mentiras que hay que contar para convertir el mundo en historias». Un desahogo que merece lo agotador de su tarea: «Volveremos a la investigación enseguida, te lo juro. A las historias. Quiero contarte lo que le pasó al niño mimado, al hermano menor, a la némesis y al hijo del millonario. Primero tengo que terminar de hablar sobre el baile. Y antes, sobre la blancura».
Este último fragmento resume la estructura conceptual, con las diferentes historias como tronco narrativo salpicado de digresiones teóricas, la más intensa e interesante la del «baile»: la costumbre asumida por todos de que los adolescentes negros le roban a los niños blancos cuando les parece oportuno, hasta el punto de que los padres proveen de dinero «para manguis»: uno o dos dólares en los bolsillos, con otro tanto escondido en un calcetín para los verdaderos gastos. Lethem eleva la detallada descripción de la coreografía a análisis sociológico, incluso antropológico, sin caer en la pedantería, con mucha… sí, autenticidad.
En paralelo, la novela sigue una estructura temporal controladamente caótica. Los títulos de la mayoría de los más de un centenar de capítulos incluyen el año en que se producen, desde finales de los 70 hasta la actualidad, con numerosas idas y vueltas. La excepción más interesante se da en uno de los últimos, «Antes y después (cada vez más)», que explica que «[a]lgunas cosas, como una gentrificación o un trauma, no son tan fáciles de colocar en el tiempo. Exaspera el antes y el después. Habitan, en cambio, en un espacio nulo, un largo entre. Desconfía de cualquiera que intente ubicarlas de manera inamovible en las páginas de un libro».
El retrato resultante puede llegar a ser extremadamente crudo. Aunque hay crímenes impresionantes, la verdadera tragedia se va tejiendo poco a poco, con la acumulación de las pequeñas miserias de un entorno complicado. La maduración en Brooklyn es una escuela de estoicismo: «Mejor fingir que nunca han tenido monopatines. Librarse de la ficción de que son algo así como niños normales, incluso como los de Manhattan». Pero el verdadero gran crimen, imperdonable, es el olvido: «A nadie le importa que nadie lo sepa», se rebela el narrador sobre un detalle que él considera significativo de la esencia del barrio. «En este antiguo lugar, en una época en que la ciudad era sinónimo de delincuencia, nadie era arrestado por olvido». Y él mismo se incluye entre los culpables. Y se fustiga y plañe: «El mundo es agotador».
Por supuesto, la derrota es inevitable. Brooklyn no cabe en un libro. Pero se trata de una derrota hermosa cuando, en algún momento de la lectura, nos damos cuenta de que nos hemos enamorado definitivamente de sus moradores, tan perdedores como nosotros en la batalla contra el tiempo, orgullosos de nuestras miserias porque son nuestras, que no es poco: «Una babel de sonido y suciedad, pero es nuestra babel de sonido y suciedad». Además, tampoco es que haya ganado el olvido. Dejémoslo, pues, en un empate.

