Una página más sobre Ramón Gaya
«La palabra de Gaya te cambia la manera de mirar, te la hace más honda y más despejada»
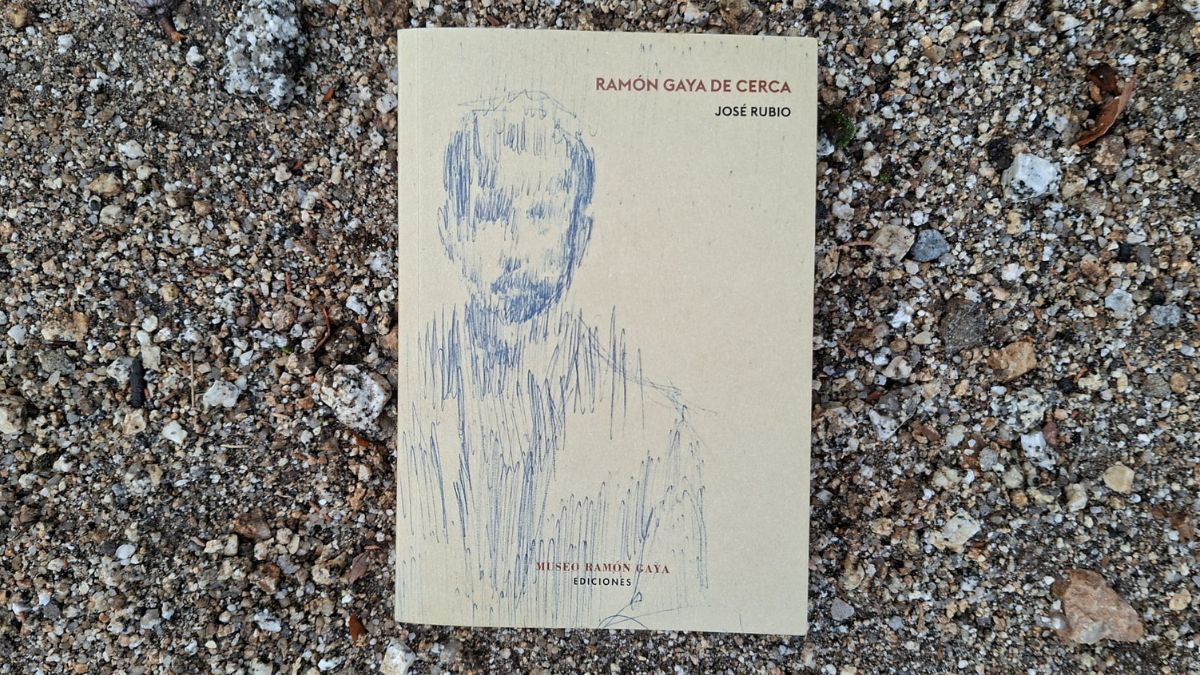
Libro de José Rubio. | TO
No me gusta nada la palabra, porque no se trata exactamente de eso, pero para entendernos creo que se puede afirmar que a quienes hemos sido «discípulos» de «discípulos» directos de Ramón Gaya nos ha llegado, sin haber llegado a conocerle, toda la fuerza ya no de su obra pictórica y literaria, sino incluso la de su muy carismática personalidad. Si eso ha sido así, y si de algún modo los «gayistas» de mi generación vivimos notablemente condicionados por (y agradecidos a) todo lo que aquel hombre extraordinario supo ver, aclarar y decir como nadie, es fácil, aunque también difícil, imaginar cómo atravesó por completo la vida de los que sí lo trataron con asiduidad, sin veneración mitómana o babosa, o por supuesto sin estrategias interesadas, pero sí con atención, con entrega, con la conciencia total de estar recibiendo un excepcional regalo, o de ser merecedores de una suerte histórica.
Como uno de sus propios maestros, Juan Ramón Jiménez, Gaya debía de irradiar una enorme autoridad, no en el sentido, claro, de que fuera un mandón, sino en el de que convencía de una forma inflexible y profunda y a la vez liberadora. Probablemente no sería muy sentencioso (porque su escritura lo parece, dada su tono, su calidad y su potencia, aunque en realidad no lo es), pero desde luego era persuasivo, y también disuasorio. El ejemplo de Ramón Gaya es, ante todo, una especie de atajo: una vez que él comprendía algo y lo sabía transmitir, eso era algo que ya no se podía desoír o apartar, pero no porque se hubiera producido una imposición, sino más bien una revelación, una epifanía, algo que, dicho con su alucinante claridad, se hacía evidente para siempre, indiscutible, casi catártico.
Es como cuando uno se enamora, o cuando de pronto identifica a la que ha de ser su pareja, su hombre, su mujer… Desde ese momento lo de alrededor se opaca, se hace blanco y negro, no cuenta. Con Gaya debía de ser todo un poco así. En lo textual, por ejemplo, él venía a decir que una vez que se había leído a Homero, y a Shakespeare, y El Quijote, y a Emily Dickinson o al propio Juan Ramón…, que nadie le viniera con literaturas. Una vez que la vida se había hecho texto con tanta fuerza a través de esos autores, no había que perder el tiempo con nada más, por talentosos que pudieran ser. Que cualquier «artefacto literario» se retire ante la verdad o ante la desnudez.
Y es en este sentido que el ejemplo de Gaya puede resultar a veces, me temo, un tanto problemático, dado que si solo ves lo esencial (o lo descubres demasiado pronto), entonces es posible que en el fondo no llegues a comprender de verdad mucho, o que no seas capaz de discernir, por apenas poder comparar. «Obedecer» a Gaya antes de tiempo hace, desde luego, que te ahorres mucha tontería, pero a la vez hace que te pierdas cosas que en mi opinión es necesario conocer. Inferiores, desde luego, o incluso despreciables, pero imprescindibles.
En mi caso, por ejemplo, primero descubrí a Andrés Trapiello (gracias a mi padre, un barcelonés en Zaragoza que hace treinta años todavía leía La Vanguardia), y luego a Eloy Sánchez Rosillo, y luego a Tomás Segovia… y a partir de las cosas que sobre su amigo Gaya decían ellos, busqué sus propios libros y me encontré con esa consternación que inevitablemente producen a los que de algún modo ya traíamos «de fábrica» un modo semejante de entender las cosas. Lo que, muy jóvenes, intuíamos, él lo ponía por orden y lo clarificaba. Y, aun así, la palabra de Gaya te cambia la manera de mirar, te la hace más honda y más despejada. Si tienes por naturaleza una determinada forma de merodear la vida, la lectura de Ramón Gaya es irreversible, un antes y un después, un acontecimiento.
Sea como sea, si bien considero una suerte haber leído por completo a Gaya antes de cumplir los veinte años, también, por rematar lo que decía arriba, me alegra que esa conmoción sucediese en los años de la facultad, cuando no solo tenía que leer todo aquello a lo que obligaban los planes de estudios (y un montón de libros relacionados), sino que uno se entregaba literalmente a todo. Creo de corazón que un lector solo puede ser omnívoro, al menos al comienzo (pero durante muchos años), y que es imposible perder el tiempo leyendo: todo cuenta, todo importa, todo grita, todo es significativo. Gaya tenía toda la razón del mundo sobre dónde estaba la verdad, y al pensar que dedicar tiempo a los despistados es algo que por correspondencia despista, que confunde, que aturulla, que puede hacer mucho mal… Pero la verdad es que yo siempre he sido bastante distraído y, por otro lado, para que exista el Real Madrid (o, mejor, para que el Real Madrid sea el Real Madrid), entonces ha de existir, con perdón, el Leciñena C.F. No existen únicamente las cumbres: sin laderas no hay cimas, y los autores equivocados o los «menores» o incluso los mediocres no solo alegran y colorean mucho el paisaje, sino que de hecho lo constituyen.
El propio Gaya dijo muchas veces que a él, de hecho, no le interesaba la pintura. Lo que él necesitaba era la vida, y le emocionaba encontrar manifestaciones de la vida en cualquier lado: la pintura es la habilidad que él mismo había recibido (aunque en mi opinión, y no sólo por mis «especialidades» y «vocaciones», creo que la escritura de Gaya es al menos tan importante como su arte), pero ante todo anhelaba rastrear la vida en libros, poemas, cuadros, melodías, esculturas o bailes, o incluso en lugares en principio no-artísticos como paisajes, personas o situaciones cotidianas. Eso era lo superior, y estoy de acuerdo, pero insisto en que todo eso se apagaría bastante si no contásemos con autores que han mirado hacia otros lados o han necesitado dibujar o relatar situaciones muy distintas que también son vida, aunque no sea esa que a nosotros nos encandila. Hay una Vida incomparable y luminosa que amamos, y hay mucha vida desdichada, revuelta, desbaratada o incluso enferma que en cierto modo la sostiene, la eleva. Es fundamental contar (bien) todas.
Escribo todo esto porque el Museo Ramón Gaya ha iniciado en Murcia la publicación de nuevos testimonios sobre el pintor, una serie que, por lo que anuncian (o tal vez lo he soñado, puro wishful thinking), reunirá nuevos textos de amigos de (o especialistas en) el pintor, desde los citados Sánchez Rosillo y Trapiello a nombres como los de Juan Manuel Bonet, Miriam Moreno Aguirre o José Muñoz Millanes, así como los de Manuel Borrás, Silvia Pratdesaba y Manuel Ramírez, sus lealísimos editores en Pre-Textos desde que publicasen su Diario de un pintor, tan breve como crucial.
Y han comenzado por, digamos, el principio: por su amigo José Rubio, quien, aparte de ser un poeta buenísimo (sus últimos poemas, titulados Mientras tanto, han aparecido en este mismo 2025), es también tal vez, a día de hoy, quien más atrás puede remontarse para hablar sobre Ramón Gaya. La vida de Rubio tiene, a día de hoy, bastante de simétrica: nacido en 1951, estuvo veinte años de infancia y juventud sin saber nada de Ramón Gaya, a quien le presentaron en 1974. Comenzó entonces una íntima amistad de tres décadas y, como Gaya falleció en 2005, ahora son ya otros veinte años los que Rubio lleva pensándole y recordándole, y no añado «añorándole» porque, por lo que podemos leer en este Ramón Gaya de cerca, en realidad la convivencia se mantiene, de tan vívida y constante como es, de tan presente y tan cerca como está.

El Ministerio de Cultura debería prohibir por decreto-ley los libros sin solapas, pero ese es el único fallo que veo en una monografía que, en su fondo y su forma, es una delicia. En ella hay, primero, la transcripción de una intervención pública en la que Rafael Fuster, actual director del Museo Ramón Gaya, interroga un poco a Rubio sobre aquella amistad (y nos enteramos de cosas enjundiosas, como la ayuda que Rubio, abogado, prestó a Gaya en algunos trámites burocráticos de relativa importancia, como que el Registro Civil incorporase la muerte de Fe Sanz, primera mujer de Gaya, décadas después del bombardeo italiano que la asesinó en 1939).
Pero si el libro hubiese sido eso no solo hubiera carecido de solapas sino de lomo, de modo que a continuación se recupera un artículo de Rubio sobre la correspondencia entre Gaya y María Zambrano (otra miembro muy destacada de esa «aristocracia de intemperie» de la que habló Juan Ramón), una página escrita en el primer aniversario de la muerte del pintor y, como broche de oro (de «ese oro cobrizo de tu obra», concretamente), dos preciosos poemas de Rubio sobre Gaya.
De veras que el librito está lleno de detalles que son joyas, citas muy bien traídas, informaciones muy precisas, un afecto más concreto todavía, perfectamente documentado, y alguna consideración de peso. Por decir sólo una, mi favorita, cuando Fuster pregunta a Rubio sobre cuál es su cuadro favorito de Gaya, el interrogado responde exactamente lo que hubiera dicho yo, que es el óleo titulado La mesa, y que es el cuadro que yo querría que figurase en la cubierta de un improbable libro futuro mío sobre el exilio, ya que para mí es el icono perfecto para el destierro. En ese cuadro, como maravillosamente dice Rubio, «Gaya hace visible el aire. La transparencia del aire respira en lo que vemos: una pared, la mesa, un vaso, una redoma, una pequeña flor sobre el tablero… Pero hay algo más que se vislumbra en cada cosa, y hasta en la propia atmósfera del cuadro. Quizás ese algo sea el dolor, aunque un dolor ya sereno, sin aristas, purificado, transfigurado en aire […] me parece algo tan cierto como la alegría, la elevada alegría que surge ante esa pintura».

