Para entender el laberinto catalán (3)
«La almendra emocional y romántica de la doctrina nacionalista se asienta sobre la leyenda, ahora institucionalizada, de la constante persecución del idioma autóctono por parte del poder central»
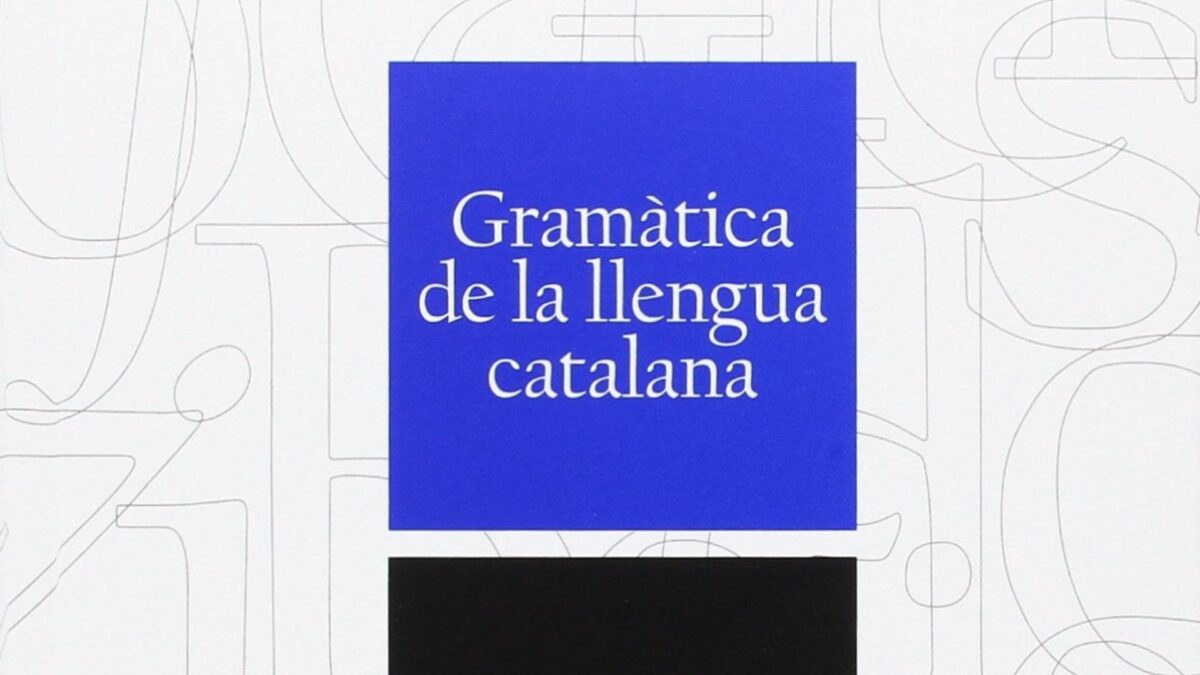
Amazon
Dentro de muy poco, quizá coincidiendo con la publicación de este artículo, en la prensa catalana volverá a hacer acto de rutinaria presencia el carrusel de lamentos desolados y el rasgar dramático de camisas de marca a cargo de la plantilla de los escribidores patrióticos de guardia, todos alertando entre grandes aspavientos retóricos de la horrible y enésima amenaza mortal que se cernirá sobre la lengua si los de siempre dejasen de controlar el dinero de la Generalitat tras los comicios convocados para el 14 de febrero. Y es que, como el lector sabrá, la almendra emocional y romántica de la doctrina nacionalista se asienta sobre la leyenda, ahora institucionalizada, de la constante persecución del idioma autóctono por parte del poder central a lo largo de los últimos tres siglos.
Un mito, el del martirologio lingüístico, que se compadece mal con el hecho de que lengua tan acosada y maltratada se encontrase en un estado de conservación lo suficientemente óptimo como para que, en apenas un par de lustros, o sea en un periodo mínimo de tiempo, su uso pudiera extenderse a todos los ámbitos propios de la vida moderna, desde la educación a la investigación científica, pasando por la actividad económica y social. Algo, pues, no acaba de terminar de cuadrar en el discurso canónico al respecto. Nada menos que trescientos años ininterrumpidos de persecución incansable y cruel por parte de un poder obsesionado con exterminar un idioma no podrían haber obtenido un resultado final tan manifiestamente pobre en términos de genocidio lingüístico. Lo dicho, algo falla.
Y lo que falla tras el relato apocalíptico sobre la persecución lingüística es la realidad. Ocurre que en Cataluña, y ya desde mucho antes de la firma del célebre Decreto de Nueva Planta a cargo del primer Borbón español, se había enraizado en las clases dirigentes, o sea en la nobleza, los buenos burgueses germinales de Barcelona y el clero local del Antiguo Régimen, eso que los filólogos llaman diglosia. Algo, el utilizar un idioma u otro dependiendo del entorno social concreto en el que se encuentre el hablante, en este caso el catalán o el castellano, que en Cataluña comenzó a convertirse en práctica habitual y cotidiana desde tan pronto como los inicios del siglo XV, muchísimo antes de 1714 y de la Guerra de Sucesión. Así, las élites catalanas – el pueblo siguió siendo analfabeto y ajeno a esos refinamientos verbales durante unos cuantos siglos más – de la Baja Edad Media ya comenzaron a educar a sus hijos en castellano sin que nadie se lo hubiera impuesto, a acudir al teatro en castellano, a leer libros en castellano, también a hablar en la lengua franca de la península siempre que la ocasión lo propiciase; todo lo demás, exactamente igual que ocurre hoy, siguieron haciéndolo en su lengua vernácula. A ese respecto, y más allá de la mitología instrumental nacionalista fabricada a finales del siglo XIX, el legendario 1714 no implicó casi ningún cambio en las cuerdas vocales de los catalanes de la época.
Al punto de que el único aspecto a reseñar en relación con la lengua fue la supresión del uso del catalán en los documentos oficiales de la Monarquía. Nada más. ¿Y por qué les dio a los buenos burgueses de Barcelona por escolarizar a sus hijos en el idioma de Castilla a partir del siglo XV? Pues por idéntica razón que hoy los envían al Colegio Británico de la misma ciudad para que aprendan desde muy niños a hablar y escribir correctamente el inglés que ellos no dominan. No había más misterio. Ni persecución ni represión, ni genocidio, ni niño muerto. Pero esa tan clamorosa evidencia histórica, el que la progresiva penetacion del idioma castellano en Cataluña a partir de la Baja Edad Media fuese un proceso endógeno, algo propiciado por la propia sociedad catalana, no exógeno, sigue siendo un tabú inaceptable a ojos de los mandarines de la cultura catalana oficial, en la medida en que pone en cuestión el fundamento ideológico último sobre el que se sustenta el discurso nacionalista. Preparémonos, en fin, para el preceptivo recital de lloriqueos a cuenta del cuento de siempre.
