En el origen...
«Sin Fernando Sánchez Dragó, la cultura española de nuestra época habría sido más pobre, más triste y más aburrida. Y menos española, también»
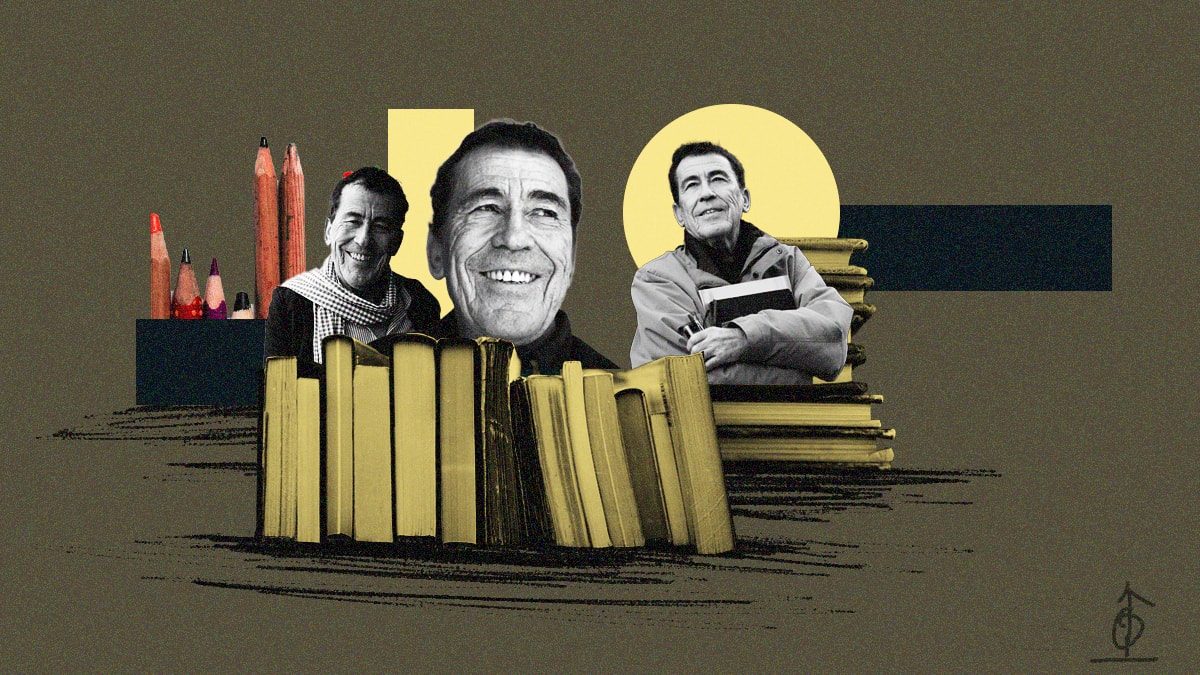
Ilustración de Erich Gordon.
Nunca sabremos si fue Quevedo el iniciador de la religión egotista en la literatura de España, pero si nos atenemos al siglo XX, digamos que la cosa culmina en Valle, Ramón y Ruano –tres modalidades distintas y un solo ego verdadero– y llega a su apoteosis cardenalicia con Cela y Umbral, nuestros contemporáneos. El primer mandamiento de esa religión se apoya en el refrán cría fama y échate a dormir, convertido en crea un personaje y sobrevivirás en él. Con la conciencia de que sin personaje no hay obra que triunfe y resista en suelo patrio, o eso parece, al menos.
Pero no todos los llamados son los elegidos. Fernando Sánchez Dragó ha sido el último obispo de esta doctrina española, como españoles fueron Recaredo y el III Concilio de Toledo, y su despedida pública, ahora que ha muerto, ha estado a la altura de su largo y plural episcopado. Tengo mis dudas de que la muerte de ningún otro escritor vivo –español, por supuesto– provoque ya parecido eco y tantas, tantas páginas de adiós –como ocurría en tiempos no muy lejanos– y tantas voluntades expuestas de amistad privada. Estos días hemos asistido al funeral periodístico del último gran mamut ibérico. No habrá más y las ceremonias del adiós son mérito suyo; de nadie más tampoco. Como tantas cosas de un personaje que se quiso único y vivió como quiso, nunca como pudo y, además, se lo pasó bomba.
En la tierra de la envidia existe un adjetivo amable que neutraliza el pecado capital de donde surge. Me refiero al adjetivo envidiable; en él no hay rastro de mala sangre o de pulsión de impostura o latrocinio, sólo una admiración cierta. El escritor Sánchez Dragó tuvo tres cosas envidiables para el común: el éxito de Gárgoris y Habidis a una edad temprana pero no tanto como para resultar perjudicial; una amplia y sostenida vida erótico-amorosa; y una lengua tan libre como su carácter: siempre dijo e hizo lo que le dio la gana. Como es lógico, se ganó enemigos por eso, pero al revés de lo que ocurrirá con el suyo, no recordamos sus nombres.
Luego está la imagen. Y la imagen, en su caso, permanece unida a la palabra. Desde Encuentros con las letras –la maravilla de un programa televisivo de dos horas sobre literatura (donde no siéndolo, parecía el director y sus intervenciones lo impregnaban todo)–, al último en cualquier cadena autonómica, su presencia nos ha acompañado siempre con Eleusis al fondo, la España mágica en el marco y las teorías de Eco y el mundo pop más cerca, sospecho, de lo que habría querido. Fernando Sánchez Dragó fue nuestro Bernard Pivot, es cierto, pero no olvidemos sus maneras, que fueron warholianas: él se convirtió en personaje central de su literatura y la televisión fue su gran aliada. El exceso de ese personaje nos lo hizo inabarcable. Su falta de sentido del ridículo, sorprendente a menudo. El hombre que lo leyó todo podría ser uno de sus múltiples epitafios.
“‘Gárgoris y Habidis’ era un libro que trataba de una Iberia mítica y silenciada –ignorada, más bien– por el materialismo dialéctico en boga”
Sigamos. De sí mismo dijo que era un escritor barroco que sólo escribía bien estando enamorado. Ahí, además del sustrato de Garcilaso y Lope (no por barrocos, sino por enamorados), había algo de un Henry Miller de Soria y si Miller vino al Mediterráneo de la mano de Lawrence Durrell, Sánchez Dragó se fue a Asia de la mano de Jung y Alan Watts y toda la contracultura y el hipismo y el amor libre y el esplendor de la hierba y el polen afgano hecho aceite en los 60/70. Sin descuidar que venía del PCE, donde formó parte de un grupo de niños bien que amaban la libertad y miraban a Franco como lo había mirado la familia de Carmen Polo: por encima del hombro. Pese a que la deriva no era contra-natura, el contraste debió ser de órdago. Y en este contraste estuvo también la semilla de Gárgoris y Habidis, un libro que trataba de una Iberia mítica y silenciada –ignorada, más bien– por el materialismo dialéctico en boga, donde Prisciliano iba del brazo con Ramon Llull y Arnau de Vilanova, Rodas desembocaba en Tartessos y El Grial se hallaba en Katmandú, mientras Menéndez y Pelayo –apoyado en los tomos de su Historia de los heterodoxos españoles– y Giménez Caballero –con un ejemplar de su Genio de España bajo el brazo– los observaban junto a Hércules, Sertorio y la España gozosa y hereje. Algo de la portada de Sgt. Peppers estaba ahí también –la cultura pop ya citada– y la extensión oceánica de la obra fue otro espejo de su autor; el personaje, ya dije, tan contundente como su millar de páginas. (Al revés que entonces, hoy en día, el camino de Santiago, está atiborrado de peregrinos).
Todo lo demás –de los premios Planeta a su última intervención política– ya forma parte de aquel personaje que vimos hacerse y ser en pantalla: sin él, la cultura española de nuestra época habría sido más pobre, más triste y más aburrida. Y menos española, también.
