Las torres de Babel
«Junto al poder creador de la palabra, surge otro valor casi igual de importante: la exigencia de un orden. El caos debe dar paso al cosmos»
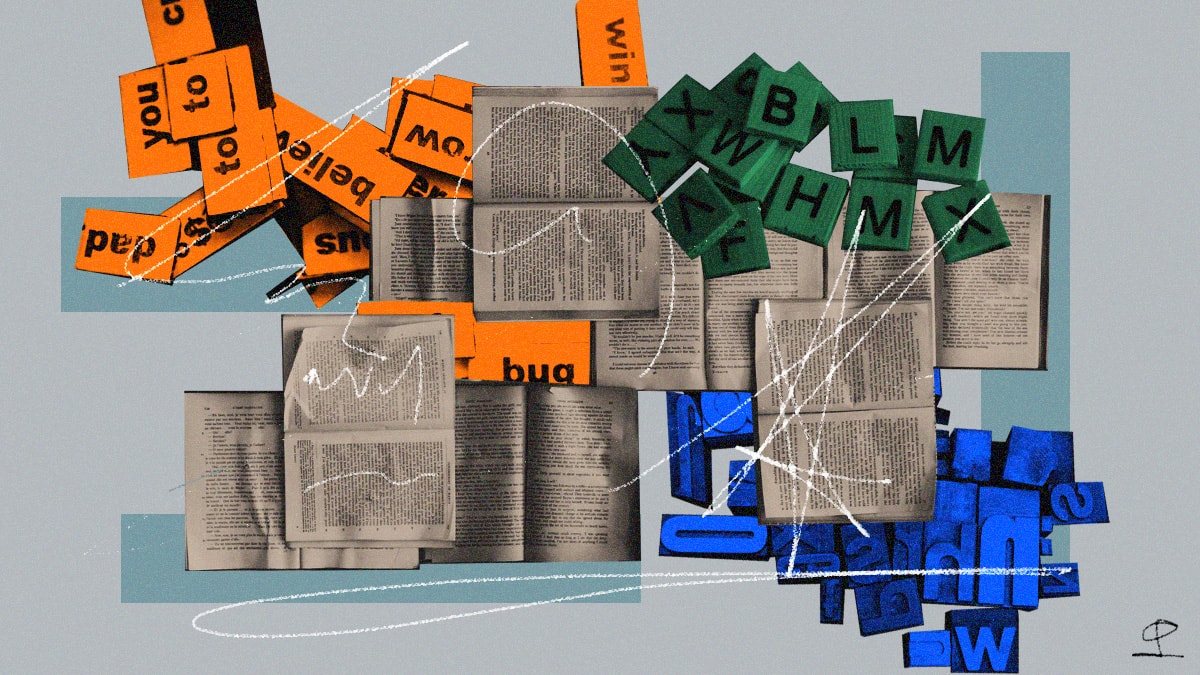
Ilustración de Erich Gordon
Cuando arribó la peste a Florencia en 1348, un grupo de diez jóvenes se refugiaron en una villa a las afueras de la ciudad para contarse historias y olvidar los males que les acechaban. Así empieza el Decamerón de Bocaccio, una obra que reúne la comedia y la pasión, la inteligencia y la fortuna en un momento de incertidumbre. Cuando Walter Benjamin sostuvo que la nuestra es una época pobre en historias memorables, tal vez pensaba en libros como el de Bocaccio: obras que atraviesan los siglos para protegernos del miedo y de la peste –ya sea bubónica o social– y recordarnos de nuevo el auténtico misterio de la condición humana, que no es sino nuestro anhelo insaciable de verdad y de belleza.
Que el hombre pueda definirse como el animal llamado a ser más y a ser mejor, capaz de contemplar las vastas llanuras del infinito con la curiosidad de un pequeño dios, no significa que no conozca el terror de la historia ni sus despiadadas injusticias. En eso también se basa la literatura. Junto al poder de crear se inmiscuye la tentación del mal, que es precisamente el desorden que arremete contra la naturaleza humana. En el Génesis, el primero de los libros de la Biblia y el más antiguo, el uso de la polisemia adquiere rasgos fundacionales. Con la palabra se nombra y se crea realidad. Primero imaginamos lo que queremos crear y después, si somos capaces de ello, lo llevamos a cabo, enriqueciendo así nuestro mundo. La inteligencia lingüística es el motor de todas las demás inteligencias. Pero, junto al poder creador de la palabra, surge otro valor casi igual de importante: la exigencia de un orden. El caos debe dar paso al cosmos.
“Cuando las palabras y los relatos pierden su sentido correcto, el hombre se ofusca y surge el enfrentamiento”
Los relatos que nos vivifican también nos ordenan, van paginando nuestro interior, moldeándonos y configurándonos. Frente a la peste que ha penetrado en los muros de la ciudad y devastado sus calles, Bocaccio se vale de la literatura para recordarnos lo que es el hombre. Los libros vienen siempre en nuestro rescate. Una de las primeras advertencias acerca del poder de la palabra la encontramos precisamente en el antiguo mito de Babel. En apenas nueve versículos, la utopía se convierte en distopía, el sueño en pesadilla. Dos vocablos se repiten con insistencia en el texto: el primero es ladrillo; el segundo, el verbo confundir. La clave del relato –explica el rabino Jonathan Sacks– se esconde en estas dos palabras, que en el hebreo bíblico se escriben con las mismas letras, sólo que en orden inverso: si ladrillo se escribe l-v-n (lámed, vav, nun), confundir lo hace al revés, n-v-l. Parece como si el texto quisiera sugerir que los ladrillos mal dispuestos fueron los que provocaron el desastre de la confusión de lenguas.
Es decir, que cuando las palabras y los relatos pierden su sentido correcto, el hombre se ofusca y surge el enfrentamiento. El uso de la palabra, su valor y su peso no resultan baladíes. El terror se inicia con un giro lingüístico. Victor Klemperer habló profusamente de ello en su Lingua Tertii Imperii.
La palabra sola no es suficiente. Esta es la lección política que puede extraerse de la literatura. Más aún, diríamos que tampoco basta la belleza por sí sola. La palabra debe mantenerse unida a un orden interior, a un sentido y sobre todo a una verdad que se corresponda fielmente con la realidad externa y también con nuestra condición humana. El hombre es, en efecto, un animal sediento de verdad y, a esa búsqueda casi desesperada, ha dedicado a lo largo de la historia sus más nobles esfuerzos: la poesía, la música y las matemáticas. Pero también a través de las palabras el hombre, una y otra vez, se ha perdido y se ha enzarzado en guerras y conflictos. Así es, las palabras solas no bastan. Necesitan virtud, conocimiento, peso, coraje, verdad.
