No
«Decir no tiene un precio y puede ser costoso, pero también tiene recompensas: crecer, hacerse adulto; convertirse en un individuo autónomo»
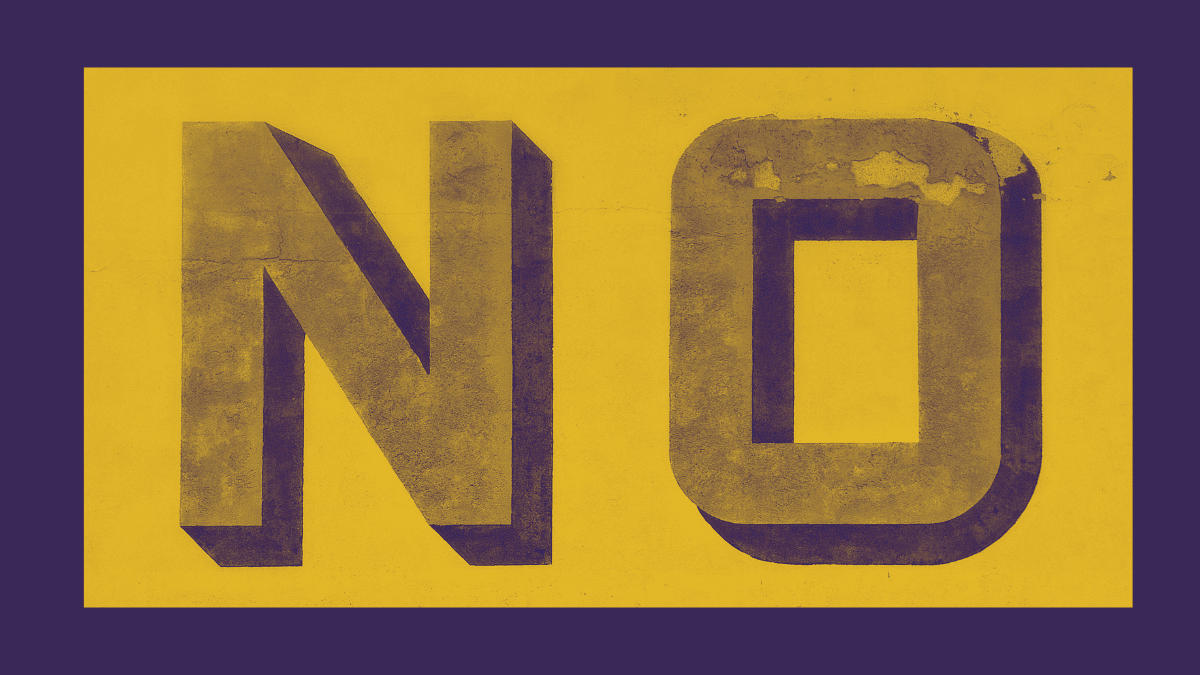
«Lo que sobresale es la concreción de una mentalidad, una forma de entender la organización social» | Unsplash
Nunca me costó entender por qué las novelas de Javier Cercas me deslumbraban, pero sí tardé un poco más en definir las palabras o las razones exactas que explicaban por qué su obra era una de las más importantes de la literatura en español. Y la clave, me di cuenta, estaba en que el tema recurrente que emerge una y otra vez en sus ficciones, en situaciones concretas y cruciales, va en contra y casi violenta una tendencia muy arraigada en el mundo latino y en la cultura hispánica. Aquí todos decimos sí, y en su mundo literario los personajes dicen no.
La razón de nuestra tendencia a decir sí se puede rastrear en varios lados, pero a mí siempre me ha interesado el caso de la misiones jesuíticas que se establecieron en el corazón de América Latina desde finales del siglo XVII. Me interesan porque en ellas, más que el proceso evangelizador, lo que sobresale es la concreción de una mentalidad, una forma de entender la organización social que concibe las sociedades humanas como cuerpos u organismos, cuya salud depende de la armonía de sus partes y del acatamiento unánime a la cabeza, al líder.
Esa forma de estar en el mundo no se extinguió con la expulsión de los jesuitas de España, por lo mismo de América, en 1767. Se ve en la Cuba y en la Nicaragua de hoy, que son unas nuevas misiones donde la pulsión individual es repelida y controlada. Quien critica o se opone a Díaz Canel, a Daniel Ortega o a Rosario Murillo, pierde su lugar en la comunidad y llega incluso a recibir el destierro y la confiscación de bienes como castigo a su rebelión contaminante.
Esa mentalidad corporativa y organicista es vehemente y no se limita a estos casos dramáticos. Aunque la realidad allí es muy distinta, en Cataluña y el País Vasco una cúpula de líderes independentistas intenta subordinar al individuo bajo el peso del sentimiento nacional, esa ficción creada para homogeneizar una sociedad diversa y forjar un consenso en torno a quienes interpretan al pueblo y pueden, por lo tanto, estar en los puestos de poder.
«Nadie dice no, por supuesto. Nadie, ni siquiera, se detiene a pensar qué es lo que piensa, porque el individuo no cuenta»
Tampoco se quedan atrás los partidos políticos, donde el líder se convierte en al cabeza de un organismo cuyos brazos y piernas, sobre todo boca, deben moverse de forma armónica y unánime. Nadie dice no, por supuesto. Nadie, ni siquiera, se detiene a pensar qué es lo que piensa, porque el individuo no cuenta. Como en las reducciones jesuíticas, debe limitarse a repetir los salmos que le enseñan y a no contaminarse con gente de otros pueblos para preservar su pureza buensalvajista.
Lo que todo esto expresa es un enorme temor al conflicto y a la contradicción. En el mundo hispánico, el primero lleva con facilidad a la violencia y el segundo al repudio. No hay costumbre de decir no, hay que bajar la cabeza y seguir al caudillo, al conductor, al líder que concentra el poder o dice saber el camino ignoto al progreso o a lo que sea. Y esta actitud, que podría explicarse entre quienes temen al castigo o comen de la sumisión al líder, sorprende cuando se manifiesta en personas que parecen tener autonomía. Nadie dice no. Se teme a esa grieta que debilita a la grey o da armas al enemigo más que a la dejación del criterio propio.
Es verdad, decir no es a veces traicionar, como también ha mostrado Cercas en su obra. Pero en el fondo eso es lo que hace toda persona que aspira a pensar por sí misma: cobrar autonomía de sus padres, de sus maestros, de sus ídolos, de sus jefes. Decir no tiene un precio y puede ser costoso, pero también tiene recompensas: crecer, hacerse adulto; convertirse en un individuo autónomo, que es justo lo que los jesuitas del Paraguay, los caudillos vernáculos, los generalísimos, los líderes iluminados o los pícaros que viven de la heteronomía ajena intentan prevenir.
Y las sociedades heterónomas, igualadas en la falta de criterio y en su intolerancia a la contradicción, son propensas a los liderazgos mesiánicos y populistas, a grandes cabezas que uniformizan el cuerpo social para que actúe en sincronía a su capricho. Su antítesis es la comunidad que tolera la objeción y el disenso, una sociedad donde, sin pagar el precio que cobran el fanatismo y el sectarismo, una persona pueda decir no.
