Demasiado tarde, Joe
«Lo más amable que se puede decir de Biden es que no ha sabido irse. O que ha antepuesto rencores palaciegos personales a los intereses de su partido»
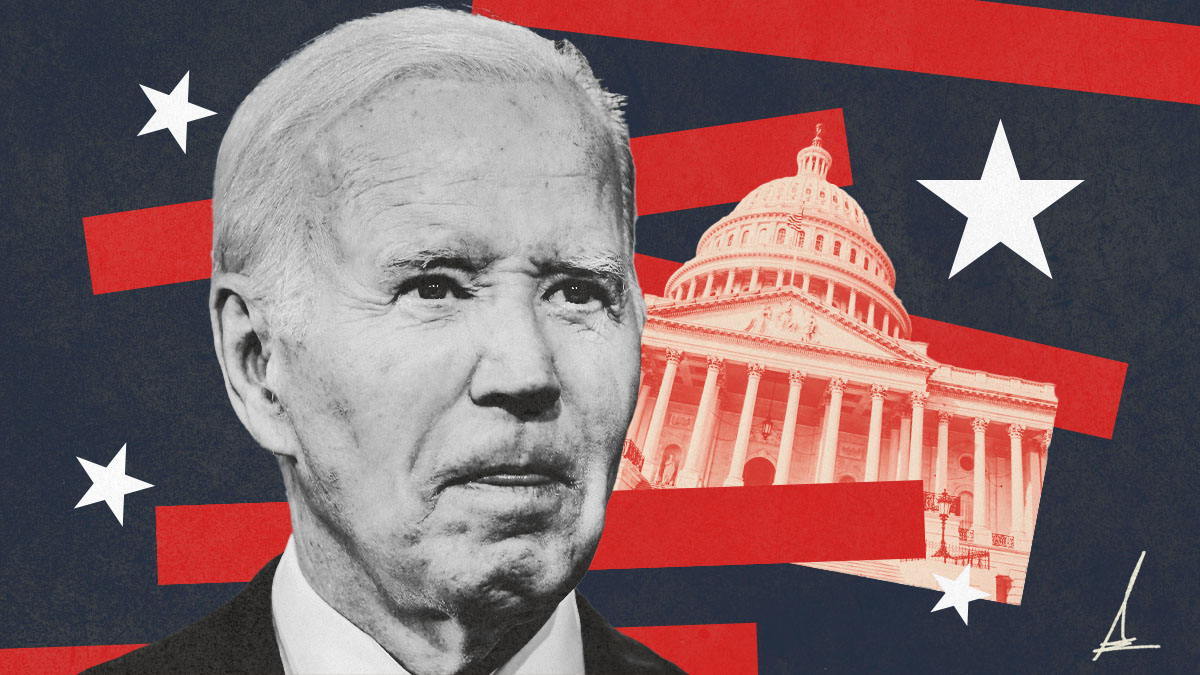
Ilustración de Alejandra Svriz.
Joe Biden tira la toalla, pero en el fondo ya da igual. A estas alturas, sólo un milagro podría impedir que en noviembre gane Donald Trump. Y en el Partido Demócrata lo saben. Por eso es previsible que vayan a lo seguro y respeten la última voluntad del ya casi expresidente de apoyar a su segunda, Kamala Harris, para sucederle. Lo vestirán lo más vistoso que puedan, pero van a perder. Con lo cual lo fácil es ahorrarse la batalla de unas verdaderas primarias, a la búsqueda de un candidato o candidata mejor. Si Biden se hubiese retirado a tiempo, había más posibilidades de que un golpe de efecto —¿Michelle Obama? ¿Nancy Pelosi?— diera la vuelta a las encuestas y al destino. Ahora, ya, para qué.
No es un fenómeno insólito, saben. Pasa cada día que, en el corazón de democracias aparentemente consolidadas, en realidad se funcione como en tiempos de la Roma de Julio César. A Biden al final no ha hecho falta apuñalarle físicamente, pero, menos eso, lo han probado todo.
Cuando una formación política se mira más el ombligo que las urnas, cuando está más pendiente de sus cuitas internas que de su solvencia externa, sólo queda esperar que pase su tiempo, que ese tiempo sea breve, y que se dediquen a regenerarse lo más lejos posible del poder. Las formaciones con arraigo resisten y retornan mejores y más fuertes. Las que no, se disuelven como azucarillos. Si yo les contara.
Biden ha servido 50 años en política, pero hacía tiempo que no servía ya. Que aguantaba por un concepto mal entendido, incluso un poquito pérfido, de la lealtad. Se llama corporativismo, amiguismo y, si me apuras, nepotismo. Aferrarse como molusco al barco, así sea para hundirlo. Ir derecho al iceberg antes de pasar el timón a un capitán menos desnortado y menos suicida que tú. Por orgullo, por falta de luces, para seguir chupando del bote o para que sigan chupando los tuyos, qué más da. El efecto es el mismo: el hundimiento inmisericorde.
Retrasando y retrasando el anuncio de su retirada, Joe Biden no ha conseguido evitarla. Sólo frustrar, o entorpecer, un mejor relevo. En momentos así se aquilata la grandeza y/o la miseria de los protagonistas de la comedia humana.
«Muchas veces el carisma, la seducción, son atributos que no resisten un análisis»
Recuerdo cuando Barack Obama le dio la vuelta a una nominación demócrata que en principio parecía tener ganada Hillary Clinton. Yo vivía entonces en Estados Unidos, y debo decir que mucho me pasmó todo aquello, desde el principio. Aparte del color de su piel en un país al que también le gusta mucho reinventar la verdadera historia de su guerra civil (¿les suena?), Obama simplemente no tenía nada que ofrecer que Hillary no estuviera ofreciendo ya. Tenía cero experiencia de gobierno. Metió la pata hasta el fondo y desde el principio en cuestiones no poco graves como el rescate a ciegas de los activos tóxicos del sistema financiero tras la apabullante crisis de 2008.
Luego vinieron las primaveras árabes, fina manera de lavarse las manos de los problemas del mundo con estilo. Aunque ahí hay que decir que Hillary era su secretaria de Estado, con lo cual ese aislacionismo que no se reconoce que es aislacionismo, porque lo practican los demócratas y no los republicanos, ese comprarle la mercancía averiada a los Hermanos Musulmanes de Egipto y a Irán, enfriando el apoyo a Israel, fue también responsabilidad suya. Hoy tenemos a Putin subido a la parra y a la OTAN pasando de puntillas sobre Ucrania en parte por eso.
Claro que Obama caía simpático, muy simpático, cosa que Hillary no. Ante unas elecciones, eso es media vida. O la vida entera. Muchas veces el carisma, la seducción, son atributos que no resisten un análisis. Pero en política, como en amor, eso se suele descubrir cuando ya es demasiado tarde.
Cuando Obama ya tenía la nominación demócrata a tiro, pero le faltaba un último pulso con Hillary, esta hizo algo grande. Se apartó. A tiempo. Pronunciando un discurso extraordinario en el que pedía a todos sus seguidores que hicieran apretada piña con el que hasta cinco minutos antes había sido su rival. Cuando digo un discurso extraordinario, quiero decir exactamente eso. Fue un parlamento vibrante, exaltante, que debería estudiarse, no ya en las Facultades de Política, sino en las de Psicología. Fue como si, al fin liberada de la pesada carga de intentar caer bien, aquella mujer tan injustamente maltratada —en mi opinión— por el pueblo americano, se atreviera al fin a mostrarse cómo de verdad era y es.
«La de ¿líderes? que el día que dejen de serlo, llevarán tanta paz como aquí dejan»
Todos sus déficits de comunicación desaparecieron como por ensalmo. Salió al estrado armada de una sonrisa confiada y encantadora. Como una madre que, en medio de un desastre, tranquiliza a sus criaturas asegurándoles que todo está controlado, que todo va a ir bien porque «mom is here». Mamá está aquí. Acuñó incluso un afortunado grito de guerra contra el candidato republicano: (No how, no way, no McCain…) que levantó a las masas demócratas de sus asientos, hizo enrojecer de emoción a su marido, Bill, que se rompía las manos aplaudiéndola, llorando con lágrimas de verdad (él, sí), y que hasta hizo escribir a algún comentarista: si llega a hablar así antes, la candidata sería ella.
Esa grandeza es la que le ha faltado a Biden, un señor que ya había dejado atrás su mejor momento cuando Obama le reclamó como vicepresidente (para adornarse con sus canas, se llegó a afirmar de forma explícita) y que lo más amable que se puede decir de él es que no ha sabido irse. O que ha antepuesto rencores palaciegos personales a los intereses de su partido y puede que hasta de su país.
Por cierto, eso pasa en las mejores familias, también catalanas y españolas. La de ¿líderes? que el día que dejen de serlo, llevarán tanta paz como aquí dejan. Pero que, mientras les quede aliento, lucharán por reventarlo todo. Si les dejamos.
