Cristianismo bien
«Quien se siente insultado a machamartillo por guiños blasfemos a su religión, pienso que relata un fallo interno en la maduración de sus creencias»
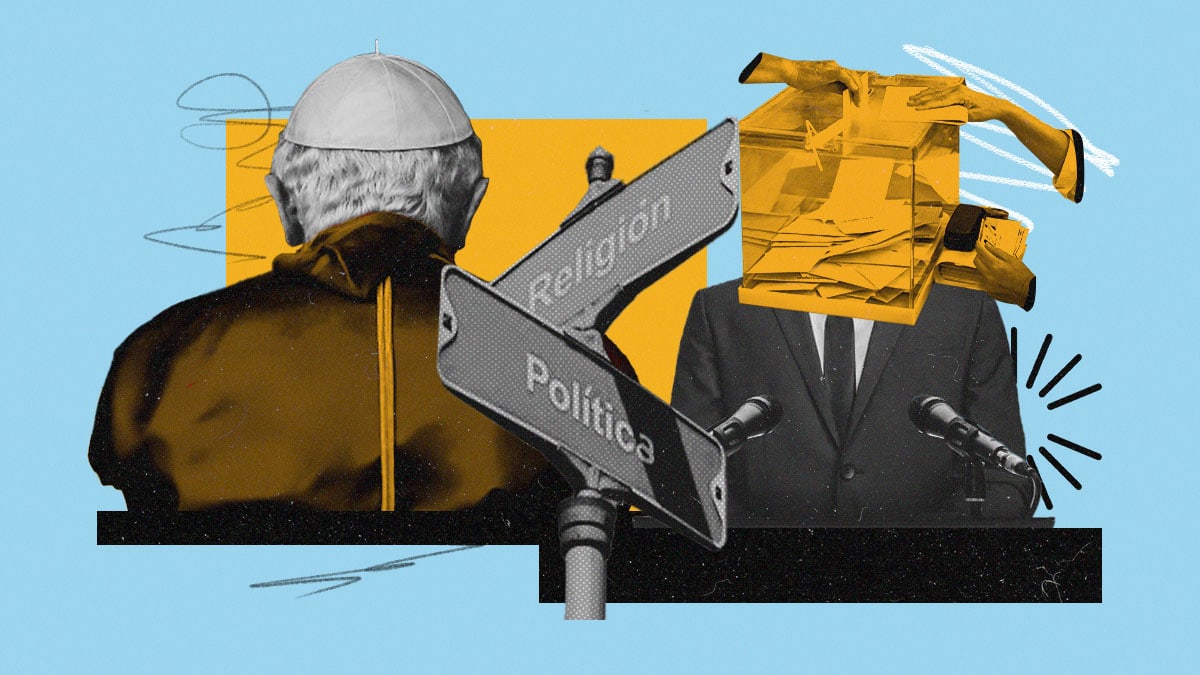
Ilustración de Alejandra Svriz
Siempre he creído que ser católico debe ser relajante. Disfrutar de la seguridad, alejarse del sinsentido, del existencialismo y la duda, fijo que hace menos insufrible la pelea cotidiana. No me refiero a las limitaciones de la culpa, ni a esa machacona lapa del pecado: antes sigo alicatando la agonía de la arbitrariedad. Pero sí a ese sentimiento de comunión, de generosidad ciega, contra la insufrible bofetada del monopolio de lo unipersonal. O en la confianza de que la gente ayudada, ayuda a otra gente, firmando así un más allá mullido y de sofisticada estancia infinita.
No tener ese candor religioso en ristre ha sido el motivo de que me lleve algún que otro encontronazo. En garitos de buffet etílico, por lo general. Disfruto acariciando a la serpiente mordiendo la manzana. Gravitando sobre la moral y vacilando con meter mi ética en una zanja. Y hay a quien mi defensa de tales herejías no le convence un pelo. Por fortuna, en este país no te funden a pedradas si te da por blasfemar. Ni te masajean la nuca con un Kaláshnikov. Como mucho, te comes una chistada. Según el grado de cogorza, propio u ajeno, una sacada de pecho o un sopapo. Nada serio.
La última que tuve -muy ligerita, como les digo-, tuvo por motivo la inauguración de los Juegos Olímpicos de París. ¿Se acuerdan? Esa interpretación de la Última Cena parapetada contra el buen gusto, en un alarde de lo más kitsch y hortera del vestuario. Y no lo digo por el protagonismo de las majestuosas mollas andantes -harto estoy de la servidumbre a los cuerpos como anchoas y a la faja abdominal-, ni por las alegorías queer. Mi alergia a la performance se encama con la feúcha e histriónica estética, mucho antes que con su paródica esencia. Esto último, mi fulminante desinterés por la ofensa, por la traición a la iconografía cristiana, es lo que me llevó al desencuentro que menciono.
No hubo que lamentar nada. A excepción de cuatro alaridos, el desencuentro tabernero nacido a colación de mi opinión heresiarca se resolvió con sonrisas y brindis, que es como deberían culminar estos jaleos. Pero, desde aquel día, no he dejado de toparme con malhumoradas comadrejas, de carne y hueso o digitales, expresando la misma idea que se empleó entonces contra mí al hablar del apócrifo teatrillo gabacho: «A ver si hubieran tenido huevos a hacerles lo mismo a los musulmanes. Se habría llenado París de muertos».
Este razonamiento revanchista está pegando fuerte. En el Occidente cristiano, se ha convertido en unos de los argumentos nodriza del choque de civilizaciones que estalla a nuestro alrededor. Se acogen a él incluso quienes no bailan al son de las palabras de Jesús. Y pocos días se levantan, vistos sus actos, muy católicos que digamos. Lo más fácil aquí sería hablar de imaginarios colectivos compartidos, justificando así el uso provocador de los retratos religiosos que nos apelan. Puestos a faltar, se falta a lo propio, porque nos es dado y vivido. Y eso no quita que nos pudra que lo hagan los demás. Para mí, sin embargo, no van por ahí los tiros.
«Europa ha logrado, tras mucha película de terror, dejar de arremangarse con temple belicista de ver su tradición cristiana burlada»
Cada cual goza del sentido del humor que su inteligencia le permite. Quien se siente insultado a machamartillo por guiños blasfemos a su religión, pienso que relata un fallo interno en la maduración de sus creencias. ¿Qué hay más sabio que saberse en paz con uno mismo y su fe, sin importar lo que otros anden malmetiendo?
Europa ha logrado, tras mucha película de terror, a un lado y al otro de la sacristía, dejar de arremangarse con temple belicista de ver su tradición cristiana burlada. Claro que quedan persinados que se ponen como orcos a dieta si huelen la mofa a la cruz y sus iconos. Pero, por norma, estos se decantan por la vía legal. Que sin ser todavía el escenario soñado, me parece un regate la barbarie. Es buena señal que la ofensa priorice los tribunales, desechando los funerales que han actualizado con bestial regularidad, en Francia, sin ir más lejos, integrismos como el islámico.
Guardo en mi particular panteón de la valentía a los dibujantes de Charlie Hebdo masacrados. Y a Samuel Paty, el docente degollado en 2020 por enseñar unas caricaturas de Mahoma a sus alumnos. Hace falta mucho arrojo para jugarse el pescuezo por los principios de la libertad de expresión. Pero desearía que ese monumento personal no vuelva jamás a ver nuevos nombres tallados. Y eso no pasa por carearse contra quienes parodian los símbolos de una religión. Pasa por enorgullecerse de haber alcanzado un estatus cultural en el que la pantomima, o lo que se quiera interpretar como blasfemia, jamás deje regueros de sangre y cuentas pendientes con un odio maníaco.
Nunca han terminado de convencerme las euforizantes promesas del negocio de lo divino. Haciéndole caso a Quevedo, nadie ofrece tanto como quien no va a cumplir. Y los templos, carguen el símbolo que carguen, son los lugares donde siempre se ha ofrecido copiosamente. Eso no es óbice para sentir una gran satisfacción al saber que vivo en un país donde las susceptibilidades de la religión mayoritaria no culminan con cadáveres a las puertas de un instituto.
He aquí mi orgullosa respuesta a los millones de cejudos que hablan de hacer chanza a los mitos cristianos sin resultados mortales como si fuera una derrota, frente a la ferocidad sanguinaria de otros integrismos: tenemos mucha suerte. Y deberíamos pelear porque llegué un día en el que, Dios o su ausencia mediante, la tengan todos los demás.
