El caos llama a un hombre fuerte, y siempre acaba mal
«Como en la física cuántica, en la historia, el observador determina lo observado. Y lo modifica. Cuando la historia se ha desvanecido, solo queda el relato»
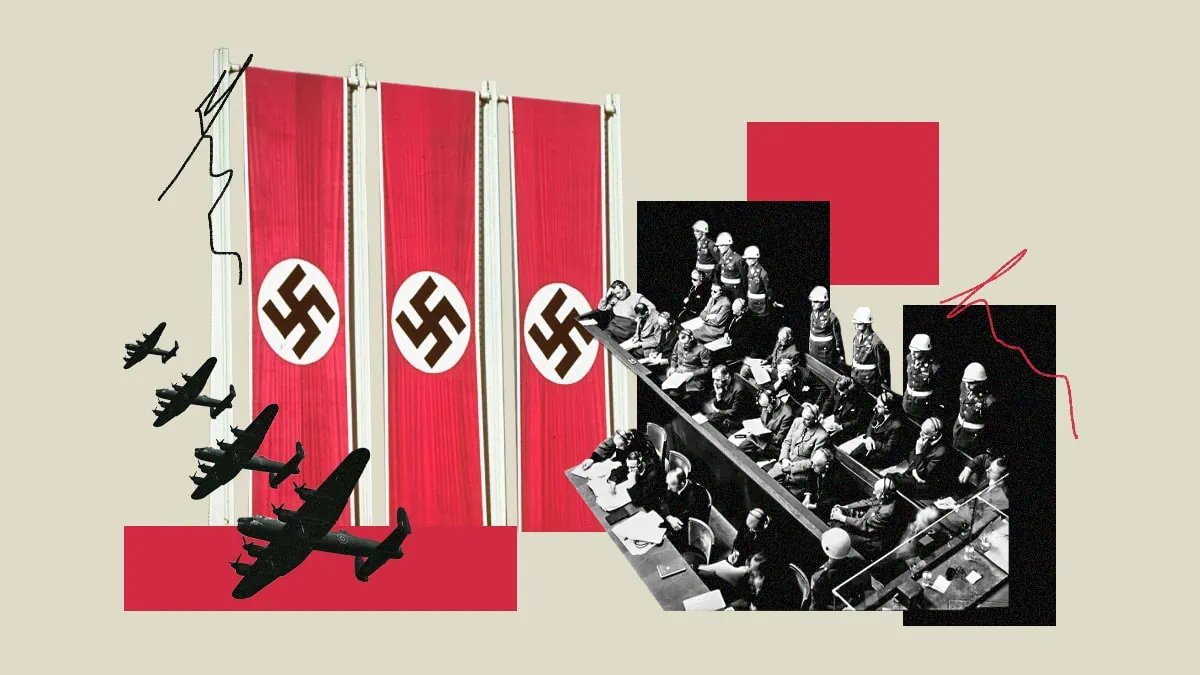
Simbología nazi. | Ilustración de Alejandra Svriz
En Ámsterdam, ante la indiferencia de la opinión pública, ha habido un pogromo contra los judíos. En calles de Europa. Léase despacio. No se trata de un pleito entre aficiones de fútbol. Como ha narrado The Telegraph, fue un ataque planeado y perpetrado por europeos, de primera y segunda generación, que han comprado, por fidelidad religiosa, étnica o política, el discurso antisemita del islamismo radical. Y ahí está la clave del problema, frente al que han fallado los dos acercamientos tradicionales. El multiculturalismo, de raíz anglosajona, de respetar las identidades divergentes mientras se cumplan las leyes, y la integración, de raíz francesa, que confía en el Liceo la construcción de ciudadanos leales a la república más allá de su origen.
La complacencia y ceguera ante estos actos de terror, cuya lista es inmensa y anterior a la guerra en Gaza, está llevando a Europa de regreso a los años treinta, con una doble paradoja. La primera, que estos actos de antisemitismo refuerzan la idea y necesidad de Israel, el famoso ¿Por qué Israel?, de Claude Lanzmann, en lugar de debilitarlo, como es su propósito (from the river to the sea). Y la segunda, que hoy solo la ultraderecha europea, históricamente antisemita, cuyo programa es un riesgo inmenso para la democracia, con su nacionalismo trompetero y su proteccionismo comercial, es la única que parece entender el peligro de las políticas de «apaciguamiento» hacia el islamismo radical.
«La complacencia y ceguera ante estos actos de terror, cuya lista es inmensa y anterior a la guerra en Gaza, está llevando a Europa de regreso a los años treinta»
Lo hace desplazando al chivo expiatorio del judío de antaño, al inmigrante de hoy. Pura perversidad histórica. Entre las múltiples batallas que el liberalismo y los conservadores europeos están dejando en las manos sucias de la derecha radical está la defensa de Israel y el combate al antisemitismo. Las consecuencias las vamos a pagar todos.
Como en la física cuántica, en la historia también el observador determina lo observado. Y lo modifica. Cuando la historia se ha desvanecido, solo queda el relato. Con los mismos hechos, cada relato del pasado cuenta cosas diferentes. Discriminar es un asunto delicado. La historia es una ciencia y un género literario al mismo tiempo. El gato de Schrödinger está vivo y muerto según lo observes o no por la mirilla, pero sobre todo no es pardo todas las noches. Es decir, hay que tener cuidado con las analogías —nada es igual y todo cambia y se transforma— pero sí pueden servir para iluminar momentos coyunturales de gran tensión y crisis, como el presente.
Pienso todo esto leyendo a Siegmund Ginzberg. En Síndrome 1933, hace una analogía que encuentro de lo más pertinente entre el fin de la República de Weimar y nuestros días. Desde luego, el espejo se agota si uno piensa en las consecuencias del nazismo, que cometió el mayor crimen de la historia de la humanidad y que llevó a Europa a la destrucción, pero sí se sostiene en la toma del poder de Hitler.
Al miedo alemán de que regresara la inflación tras el crack bursátil del 29, que podría muy forzadamente encajar en la crisis económica que produjo la pandemia y que despertó el miedo de la de 2008, Ginzberg asocia otros dos elementos (obviamente ya estudiados por la historiografía). Uno es la percepción de los ciudadanos de Weimar de la inoperancia de la política, la incapacidad de las élites de ponerse de acuerdo, las constantes repeticiones electorales y la política de bloques inmóviles entre la izquierda y la derecha. También, la proliferación de pequeños partidos que defendían férreamente intereses sectoriales. Desde el nombre, y por supuesto sus múltiples proclamas, los nazis se propusieron acabar con esa fragmentación.
Eran un partido nacional para agrupar a los nacionalistas y conservadores del Reichstag, obrero para apelar a los comunistas y socialista para apelar a los votantes de la fuertísima socialdemocracia de Weimar. Con ello hacían de la virtud de la democracia –la pluralidad de voces, los intereses contrapuestos, la necesidad de pactos– y desde la demagogia, su principal defecto.
El segundo asunto es la percepción ciudadana de vivir en un régimen absolutamente corrupto. Así, Ginzberg estudia la «devoción» de la prensa por los escándalos políticos y sexuales, los asesinos múltiples, los crímenes más depravados y la corrupción política, en la que los órganos de propaganda nazi encontraban como denominador común a los judíos. De nuevo, una de las virtudes de una sociedad libre –y la república de Weimar lo fue en grado sumo–, que es la libertad de prensa y el control del poder y sus excesos desde los medios de comunicación, convertido en un gran defecto y un único chivo expiatorio.
Resulta también interesante de la lectura de este libro la idea de los políticos conservadores y de derecha de Weimar de que podían controlar a Hitler, y que su ascenso al poder era temporal y acotado. Lo decían todo el espectro político, la mayoría de los medios e incluso los más perspicaces intelectuales. Nadie vio realmente el peligro que Hitler entrañaba, pese a que sus intenciones y proclamas eran claramente homicidas desde el principio. De igual manera, la popularidad de Hitler se mantuvo en cotas altísimas incluso en mitad de la guerra.
Tenía, más allá de la propaganda incesante y el férreo control de la sociedad, un elemento clave: la compra de la lealtad ciudadana a través del presupuesto público (leyes que obligaban a contratar a miembros del partido nazi, subsidios de todo tipo, a las mujeres, a los parados, a los campesinos, etcétera), y todo bajo el paraguas del «milagro económico alemán», que como también estudia Ginzberg enmascaraba un déficit gigantesco que abocaba a Alemania a la bancarrota. Eso, pese al expolio del patrimonio judío alemán, de varios puntos del producto interno bruto, que se repartieron como un botín (antes del exterminio, pero ya con las leyes de Núrenberg y del mega fraude en los bonos del Estado que permitió el rearme). Se trataba de un partido que había ganado con el discurso de combatir la corrupción y que estaba basado sistemáticamente en la corrupción, porque se habían roto todos los contrapesos que la limitan: sistema judicial, prensa libre, partidos de oposición.
La percepción de caos —muy alejada de la realidad concreta de las sociedades occidentales— y su correspondiente chivo expiatorio induce la necesidad del hombre fuerte. Y el hombre fuerte en el poder acaba con la percepción de caos del ciudadano medio, pero lo hace a cambio de su libertad y a la larga o a la corta también de su prosperidad. Un truque perverso, cuya historia acaba siempre mal.
