Por ahora todo bien
«A ver si va a pasar con nuestras vidas lo que le pasó al libro de Montesquiou con el conde Kessler. Alguien dirá: ‘¡Qué lejano y polvoriento me parece ahora todo eso!’»
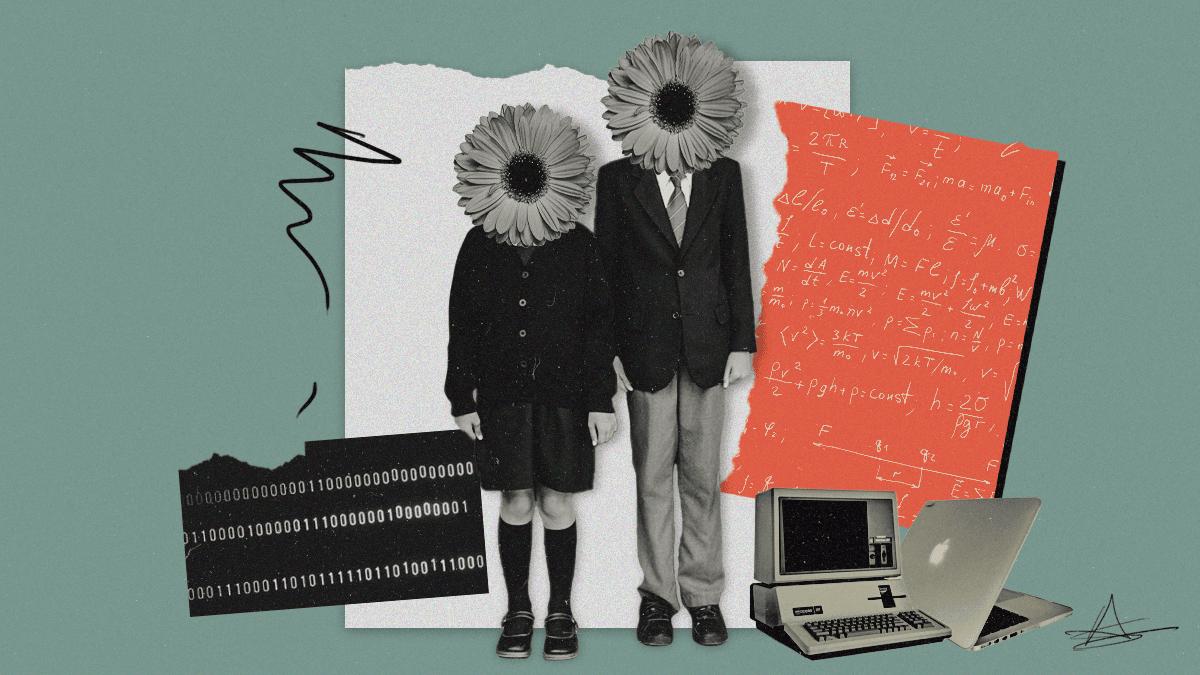
Ilustración de Alejandra Svriz.
De los diarios del conde Harry Kessler (1868-1937), también llamado Harry Graf Kessler, diplomático, mecenas y consumado cosmopolita que trató con los espíritus más refinados de su época, que abarcó desde la Belle Èpoque hasta las vísperas de la Segunda Guerra Mundial, de sus copiosos diarios, que creo que en su edición alemana original ocupan ocho volúmenes, en España sólo se ha publicado una breve antología, a cargo del historiador José Enrique Ruiz-Domènec, que sacó hace unos años La Vanguardia.
Y de ese volumen, que en su día leí con avidez, recuerdo un episodio, especialmente en estos días:
El conde, desmovilizado al concluir la Primera Guerra Mundial con la derrota de las potencias centrales –el imperio austrohúngaro y Alemania–, regresa a su palacio, en el que no ha podido poner los pies durante los cinco años de guerra. La grandeza y el lujo de su mansión, tanto tiempo abandonada, le causan una honda y viva impresión melancólica. Observa el escenario de su vida antes de, acaricia algún mueble, entra en su despacho. Sobre el escritorio hay un montón de libros que habían ido llegando en su ausencia. Entre esos libros, un delgado y elegante poemario de Robert de Montesquiou, no recuerdo cuál, quizá Passiflora (la flor de la pasión), una guirnalda de versos líricos y sensuales celebrando la belleza.
Montesquieu, como recordará el lector, era el decadente aristócrata parisiense que le abrió a su joven amigo Marcel Proust los salones de la nobleza y al que éste, acaso resentido por la legendaria arrogancia de su paternalista mentor, traicionó retratándolo con inusitada crueldad en su Recherche como el barón de Charlus. Resultó que el pequeño Marcel era genial, pero no un angelito.
Créame el lector: no hay que frecuentar a los escritores, y menos aún si éstos escriben diarios o autobiografías. Luego te hacen un retrato al ácido, y a veces ni siquiera tienen la delicadeza de esperar a que estés muerto. Serás una pieza de su colección de mariposas, clavada con un alfiler al corcho de su ego. Fue el caso de Montesquiou con Proust, el de la tía Julia con Vargas Llosa o el de todos los ricos neoyorquinos con su «amigo» Truman Capote (Plegarias atendidas).
Hace algunos años pasé una tarde en la Biblioteca Nacional leyendo Passiflora y otros poemarios de Montesquiou, por mera curiosidad proustiana. Me parecieron, tal como suponía, versos preciosistas, no mal rimados, la obra de un poeta menor y de una inteligencia superficial, con ribetes de cursilería.
Devolví esos libros y nunca se me ha ocurrido releerlos, darles una segunda oportunidad. Adieu, monsieur le baron.
Montesquiou era un ávido coleccionista de todo tipo de bibelots. Era el terror de sus pares de la aristocracia, entre otros motivos porque iba de visita a sus mansiones, y si elogiaba un jarrón, una mesita lacada o un cuadro bonito, lo hacía con tal insistencia que al final no quedaba más remedio que regalárselo.
A Proust, que no le daba especial importancia a los objetos, le escribió: «¡Qué lástima que a usted no le gusten las cosas!»
¡Las cosas!
Volviendo al conde Kessler: todavía vestido con el uniforme militar, entra en su palacio, va a su despacho, encuentra los libros que han ido llegando durante su ausencia por causa de la guerra, entre ellos uno de Montesquiou, y exclama (escribe): «¡Qué lejano y polvoriento me parece ahora todo eso!»
Sí, esos libros hablaban de una época caprichosa y autocomplaciente cuyo recuerdo la catástrofe había vuelto del todo irrelevante, anacrónico y hasta embarazoso, fastidioso.
Lo malo es que ese juicio de Kessler sobre Montesquiou pueda emitirse, en un futuro próximo, sobre nuestros actuales desvelos y pasiones.
Por ejemplo, mañana.
Hoy se celebra en Moscú el Día de la Victoria, la victoria de Rusia sobre Alemania en la Segunda Guerra Mundial, con una ceremonia en la plaza Roja que contará con 24 dignatarios extranjeros. Ucrania les ha recomendado que no acudan al festejo, porque puede pasarles cualquier cosa (se sobreentiende: nuestros drones pueden estallaros muy cerca). El expresidente Dmitri Medvédev, pelele de Putin, ha respondido que a lo mejor el día 10 Kiev deja de existir (se sobreentiende: si nos saboteas la fiesta, te arrojaremos una bomba atómica).
Imagino que el señor Zelenski sopesará los riesgos y se abstendrá de golpear hoy en la plaza Roja, pero cuando dos calvos se pelean por un peine (como definió Borges la guerra de las Malvinas) no hay que confiar en la prudencia de ninguno de los dos. Menos aún cuando uno de los calvos, el señor Putin, está loco, como todos los que como él se mantienen en el poder él 25 años. Pierden por completo el sentido de la realidad. Es una ley neurodegenerativa con pocas excepciones.
Un poco más lejos, India y Pakistán, dos países que llevan mucho tiempo detestándose y coleccionando agravios mutuos, y que disponen ambos de armamento nuclear, están empezando una guerra muy ansiada por ambos y muy temida por todos.
Es como jugar a la ruleta rusa metiendo una segunda bala en el tambor de la pistola. A ver si va a pasar con nuestras vidas y ocurrencias lo que le pasó al libro de Montesquiou con el conde Kessler. Alguien dirá: «¡Qué lejano y polvoriento me parece ahora todo eso!»
¡Seremos «todo eso!»
Un columnista de THE OBJECTIVE sostiene en su perfil que no hay que ser agoreros, aguafiestas ni cenizos, pues pese a todas las Casandras la enorme capacidad de la comunidad humana contra la adversidad nos ha traído «sanos y salvos hasta aquí».
Es muy tranquilizadora su confianza, pero cada vez que leo ese perfil me recuerda el chiste del hombre que cae de lo alto de un rascacielos y al pasar ante la ventana del piso 24 le dice a un vecino que observa espantado su caída:
«¡De momento, todo bien!»
