Los dos romanticismos
«Sánchez arremetió contra quienes ‘exigen un sector cultural anodino, mudo, equidistante’, es decir, autónomo y defendió a politización total del arte y la cultura»

Ilustración de Alejandra Svriz
I’m susceptible to stars in the sky,
I’m incurably romantic…
Durante la mayor parte de la historia, y en la mayor parte de la geografía, lo que hoy en Occidente llamamos «obras de arte» fueron, o bien objetos de culto mágico o sagrado, o bien instrumentos de propaganda política o religiosa (y a menudo ambas cosas). Hasta la época de la historia cultural que solemos llamar «romanticismo» no tuvo lugar en Europa el despegue de la obra de arte de la modernidad, en la que lo artístico se independiza de todas las jurisdicciones que, hasta entonces y desde entonces, no han dejado de intentar rentabilizar en su favor su potencial emocional.
Se atribuye a uno de sus representantes literarios, Théophile Gautier, en el prólogo a su Mademoiselle de Maupin de 1835, la primera formulación de la doctrina de «el arte por el arte» en la cual la aspiración a la autonomía del creador alcanza su plena conciencia, ligada al afianzamiento de la libertad de expresión como libertad civil (o sea, de la libertad de impresión o libertad de imprenta). No sería, pues, exagerado, denominar a esta defensa de la libertad artística romanticismo artístico.
Nuestra época, que en tantos sentidos puede llamarse aún «romántica», no se lleva bien, en cambio, con ese tipo de romanticismo. O, dicho de otra manera, la libertad de creación artística y cultural no atraviesa buenos tiempos. Contra ella se dirigen, llenos de las mejores intenciones, los reiterados intentos oficiales de revisión de los marcos interpretativos de las obras visuales y literarias; estos intentos tratan al público como un conjunto de menores de edad necesitados de adoctrinamiento, suplantan a los estudios académicos y acaban con la crítica libre, sustituyéndola por el activismo político.
Todo ello actúa como una suspensión de facto de la libertad de creación y como imposición de lecturas obligatorias, aunque se revistan con el lugarcomunismo de la diversidad cultural y la justicia social. Todo ello devuelve a la obra de arte a su condición preilustrada de objeto de culto ideológico (la línea que separa la religión de la ideología es muy delgada) o de propaganda política. Pero este ataque a la autonomía de los creadores artísticos e intelectuales no es nuevo.
Cuando, en el siglo XIX, artistas como Baudelaire (que dedicó a Gautier sus Flores del mal), Flaubert o Manet, entre muchos otros, intentaron sacudirse toda servidumbre extra-artística, quienes estaban acostumbrados a explotar en provecho de la política y de la religión esas obras empezaron a difamar al creador libre poniendo sobre él el estigma de una inmoralidad extravagante e indiferente al sufrimiento, equiparándolo al Nerón que supuestamente incendió Roma para componer un poema. Se intentó presentar la voluntad del artista moderno de rechazar cualquier dependencia, y de considerar sus obras única y exclusivamente desde el punto de vista artístico, como una suerte de «esteticismo antisocial» que aspiraría a reducir todas las esferas de la vida (la religiosa, la política, la económica, la moral, etc.) a lo estético. Cuando lo que el artista pretendía era justo lo contrario: que el arte no se redujese a ninguna de ellas.
«La falsa acusación de ‘absolutismo estético’ dirigida contra el artista libre encubre el absolutismo político de sus acusadores»
Evidentemente, esta estigmatización era una resistencia reaccionaria a la consolidación jurídica de la libertad de expresión, de la cual la libertad artística es acaso el máximo exponente. La descalificación procedía en buena medida de los «progresistas» decimonónicos, que exigían que el arte desempeñase una función social. Como explicó en su día Pierre Bourdieu, para que sea posible valorar una obra desde el punto de vista artístico es preciso institucionalizar socialmente tal punto de vista, empresa que en Francia representó como ningún otro Baudelaire, al oponerse a la fórmula de Víctor Hugo, el arte para el progreso, porque encontraba tan anti-artístico el «arte burgués», sólo obediente al valor de mercado y la prebenda, como el «arte social» que intenta extraer su prestigio no de sus obras, sino de su servicio a las «buenas causas» y de la «virtud superior» de los oprimidos. La consideración en que hoy tenemos a Baudelaire prueba que su apuesta triunfó. Pero no por mucho tiempo.
La misma crítica moralizante de la independencia artística, que en el siglo XIX era propia de los que se decían «progresistas» volvemos a encontrarla, en el siglo XX en el más reputado de los pensadores reaccionarios, Carl Schmitt, quien afirma que el romanticismo es un oportunismo estético que transforma las relaciones morales entre personas en relaciones estéticas entre el artista y el material con el que compone su obra, como el petulante e inmaduro Dorian Gray, que no dudaba en violar las más sagradas leyes morales para sacrificar la vida en nombre del arte. Pero Schmitt confiesa implícitamente sus motivaciones cuando señala como el mayor defecto del romanticismo artístico su despolitización del arte, o sea, el hecho de que la obra de arte autónoma excluya su utilización política. Por tanto, se echa de ver que la falsa acusación de «absolutismo estético» dirigida contra el artista libre encubre el absolutismo político que asumen sus acusadores, es decir, el proyecto de una politización total de la existencia, de la reducción de la vida a la política y de la sustitución del homo œconomicus (según Schmitt, el burgués, el ciudadano) por el homo politicus, el militante.
Es decir, que quienes, como él, defendían esa larga tradición de subordinación del arte a la política volvieron a experimentar la reivindicación de autonomía para la obra de arte como una invasión estética de la esfera política. La compulsiva execración del romanticismo artístico por parte de Schmitt («Digan de mí lo que quieran, menos que soy romántico») obedece a la ley excusatio non petita, accusatio manifesta, es decir, expresa la adhesión a una segunda clase de romanticismo, el romanticismo político, que no sólo aspira a reducir la vida a la política, sino a reducir la política a la guerra (es decir, a la contraposición «amigo/enemigo»).
Se reconoce así a la violencia —al valor de matar y de arriesgarse a morir— la autoridad última que determina la autenticidad: no importa cuál sea la causa por la que se mata o se muere, lo que la hace auténticamente política (o políticamente auténtica) es únicamente el hecho de que se esté dispuesto a morir y a matar por ella. La herencia de esta mística de la autenticidad y de la dialéctica «amigo/enemigo» en nuestro mundo actual es, como es fácil notar, colosal, y de ningún modo se reduce a la vigorosa y variopinta resurrección del nacionalismo, aunque este sea uno de sus rostros más notorios. Se manifiesta también en la pretensión de que sea la causa política que se defiende (o la perfidia de la causa enemiga), y no la obra de arte, la que decida el valor de la creación artística.
«Walter Benjamin hermanó el romanticismo con el fascismo, considerando a este último como la culminación del primero»
Según Isaiah Berlin, las semillas de esta actitud se encuentran en lo que suele denominarse «idealismo alemán». Los padres de esta corriente pusieron la historia bajo el gobierno de un personaje filosófico llamado «el Yo absoluto» o «el Espíritu», cuya autorrealización exige la sumisión a sus dictados de todos los yoes empíricos, que no son más que su envoltura superficial. Y para reconocer la presencia de este Yo «auténtico» en nosotros sólo hay un signo inequívoco: la disposición a la autoinmolación (y a la inmolación de todos los yoes empíricos cuya destrucción pueda ser necesaria como efecto colateral) para el triunfo de su empresa. El idealista advierte que Alejandro Magno, Julio César, Carlomagno, Federico el Grande o Napoleón, aunque quizá creyesen estar luchando en nombre de su país o de su desmedida ambición personal, en realidad (como saben quienes conocen los planes ocultos del Espíritu) estaban trabajando inconscientemente por la autorrealización del Yo auténtico de la humanidad, por lo que sus crímenes no deben reprochárseles.
Antes de que el romanticismo político que esta filosofía llevaba en su vientre fuese adoptado por Carl Schmitt, fue heredado sin dificultades por los materialistas dialécticos, lo que permite al marxista argumentar que no ha de reprocharse a Lenin, Stalin, Castro o Ceaucescu el haber sido unos crueles dictadores que maltrataron a sus pueblos, porque lo importante es que luchaban en defensa de los intereses de la clase obrera que, en ese preciso momento histórico (según la intuición metafísica del Partido), coincidían con los intereses de la humanidad. Como decía Marx, «ninguna tarea de este tipo puede realizarse sin aplastar brutalmente algunas florecillas delicadas. Pero en la historia nada se ha hecho sin violencia y brutalidad; y si Alejandro, César y Napoleón hubiesen dado muestras de sensiblería, ¿qué hubiese sido de la historia?».
Y —para que pueda calcularse hasta qué punto lo reaccionario puede parecerse a lo revolucionario—, la interesada acusación de Schmitt (la de que el artista romántico “poetiza” la política y la reduce a lírica) equivale exactamente al concepto de “estetización de la política” que acuñó Walter Benjamin en el más conocido de sus ensayos, en el que hermanó el romanticismo con el fascismo, considerando a este último como la culminación del primero. Benjamin, por supuesto, defendía, contra esa actitud, la politización del arte o, lo que para él es lo mismo, el comunismo en cuyas filas militaba más intelectual que políticamente.
Alguien podría pensar que la sobredosis de violencia y brutalidad suministrada a la historia en el siglo XX por estos romanticismos políticos ha bastado para neutralizar su prestigio. Pero no es así. Hoy día, la libertad artística y la idea de «el arte por el arte» han vuelto a ser algunas de las posiciones más execradas y odiadas. De hecho, los más abundantes seguidores de Schmitt en el siglo XXI son marxistas o al menos izquierdistas, y nada deploran más que el romanticismo artístico ni ensalzan más que el romanticismo político, es decir, la repolitización del arte.
«Aspiran a reducir toda la cultura a la política cultural y a reducir toda política cultural a la guerra cultural»
El pasado 19 de mayo, el presidente del Gobierno —de cuyo romanticismo político (además del amoroso) ya teníamos algunas muestras—, en la tribuna del salón de actos de un museo estatal, arremetió explícitamente contra quienes «exigen un sector cultural anodino, mudo, equidistante», es decir, autónomo y no infectado por el virus de la politización; y defendió «usar la cultura para defender valores, denunciar las conductas machistas, exigir un compromiso con el medio ambiente o pedir que cese la guerra en Ucrania o en Gaza» y, por supuesto, para expulsar a Israel del Festival de Eurovisión. O sea, la politización total del arte y la cultura.
Lo mejor de todo es que también dijo que había que dejar de considerar la cultura como un «sector subsidiado», al mismo tiempo que ofrecía el citado repertorio detallado de las condiciones para que los artistas reciban subsidios de ahora en adelante (atentos, artistas en busca de subvención para promoción internacional).
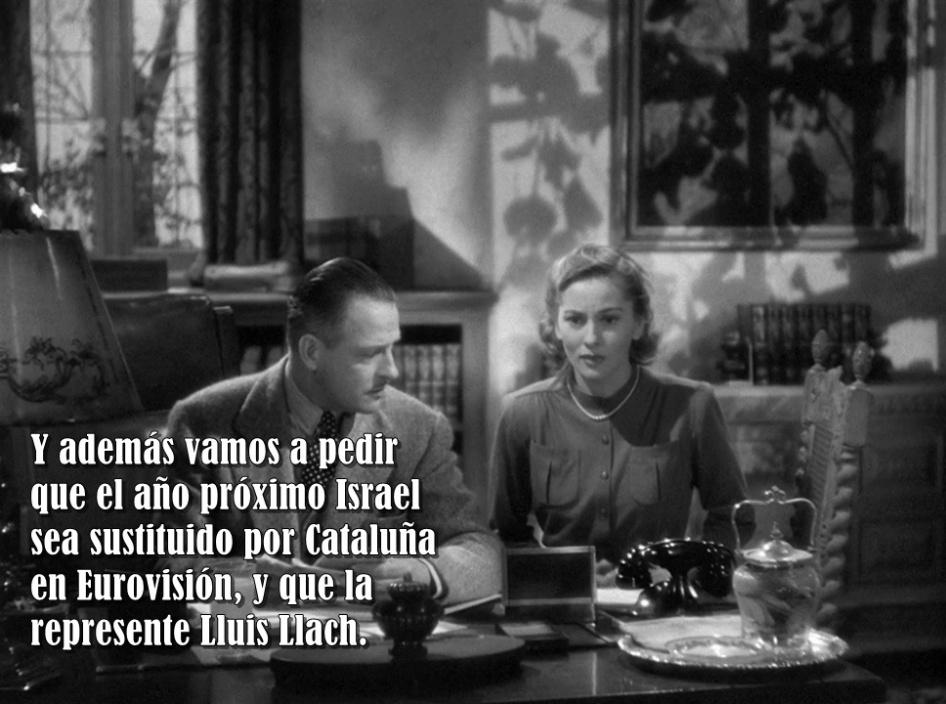
Y es que quienes hablan de este modo aspiran, primero, a reducir toda la cultura (incluyendo al arte) a la política cultural (o sea, a la cultura politizada) y, segundo, a reducir toda política cultural a la guerra cultural, siendo este estado permanente de combate lo que autentifica su radicalidad política. Romanticismo, pero del más cutre.
