Megaficciones para el verano
«En las novelas de Faverón, vemos una imaginación desatada e indiferente a las prevenciones de la época»
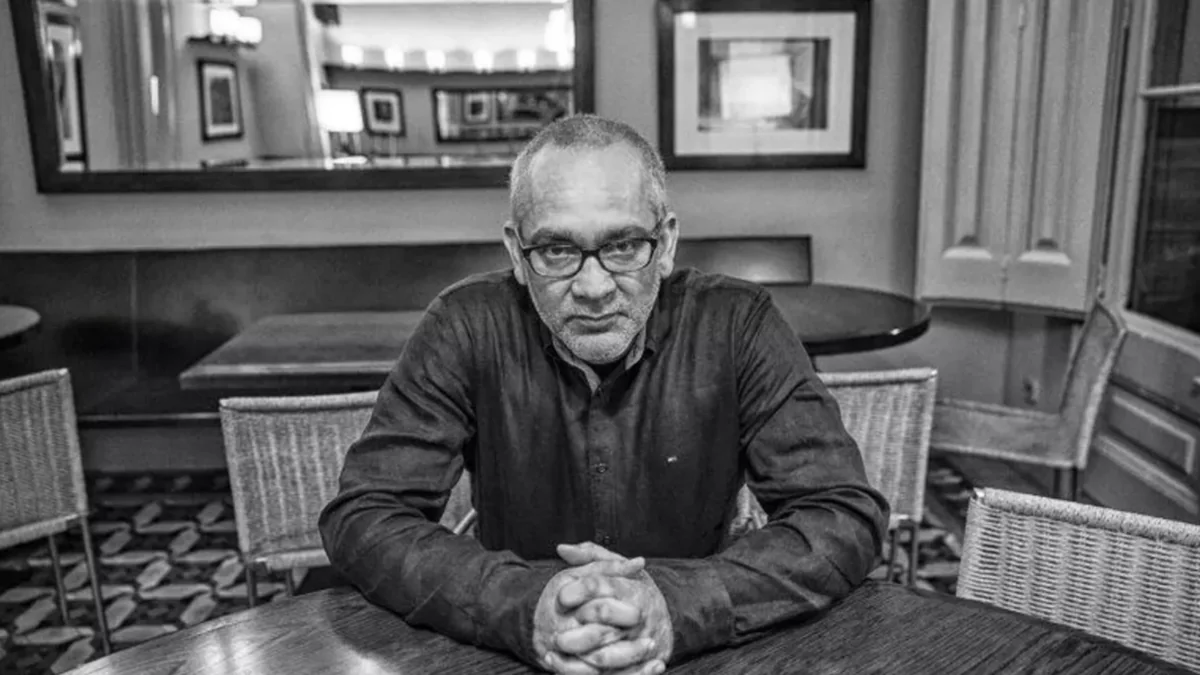
Gustavo Faverón. | Editorial Candaya
Los tiempos actuales, saturados de inmediatez y ligereza, no parecen propicios para el consumo de novelas laberínticas y exageradas, y mucho menos de obras que llevan la ficción hasta sus últimas consecuencias, incluso hasta la desesperación y la demencia, dejando al lector con la sensación de que el mundo en el que vive puede deshacerse en cualquier instante. Tal vez siempre se ha tenido esa sensación, la de que los tiempos que corren no son propicios para las creaciones exigentes, y tal vez siempre ha habido autores a quienes eso les da igual. Uno de ellos, el peruano Gustavo Faverón, se ha empeñado en escribir novelas barrocas en las que se acumulan las historias, un personaje se desdobla en otro, se recorre el mundo sin salir de una obsesión privada y se asiste a las peores aberraciones del siglo XX con una camisa de fuerza, sin saber si el espectáculo del horror ocurre en la realidad o es nuestra más oscura fantasía.
En Vivir abajo y Minimosca, dos novelas publicadas en 2019 y 2024 e íntimamente relacionadas, casi tanto que yo recomendaría leerlas en orden de aparición, vemos una imaginación desatada e indiferente a las prevenciones de la época. El apetito fantasioso de Faverón se nutre y se intoxica de toda suerte de historias de horror, de las latinoamericanas y reales, vividas bajo las dictaduras paraguayas, bolivianas, chilenas, argentina y peruanas, y de las que generan angustia metafísica, terror ante la inevitabilidad del mal y la perversión, del linaje avieso y la locura hereditaria. Tratar de anticipar la trama de las dos obras es tan difícil y absurdo como intentar un resumen de Paradiso, la gran novela de Lezama Lima. Las dos megaficciones tienen que ver con la paternidad y el temor a heredar el gen maldito de los progenitores, con la angustia de no saber qué es real y qué no, con la certeza, también espeluznante, de que no somos lo que somos sino un doble o un impostor, incluso un reflejo pálido de la versión que de nosotros mismos ha escrito algún autor en otro libro.
Tienen que ver, también, con la duda que encierra la venganza. Con ese momento capital en que ya no sabemos si nos mueve un sentido de reparación y de justicia o somos presas de nuestras propias patologías. En las dos novelas, pero sobre todo en Minimosca, aparecen personajes reales como Duchamp, César y Georgette Vallejo, Ana Mendieta, Carl Andre, Allen Ginsburg o el poeta boliviano, el más maldito de los malditos, Jaime Saenz, pero con vidas alteradas y trucadas. Mientras Faverón cambia la biografía de personajes reales, un autor ficticio altera la vida de sus personajes, y en este salón de espejos ya no sabemos qué demiurgo juega con la realidad, ni qué mente caprichosa cambia los destinos y erosiona las versiones oficiales de la historia hasta dejarnos patinando sobre un eterno plano de ficción.
Lo que más sorprende de estas novelas es la libertad con la que están escritas y la poca importancia que el autor le da a los campos minados por los que avanzan hoy en día los escritores. Uno no puede dejar se preguntarse si de verdad se puede hacer lo que hace Faverón. ¿Se puede bucear por los pozos más oscuros y perversos del alma humana con ese desparpajo? ¿Se puede mantener la historia más truculenta y más inverosímil viva, ardiendo en cada renglón, subyugando al lector para que siga crédulo pasando páginas? En Vivir abajo el desafío es menos radical porque la historia, aunque se desmadra y juega con la incoherencia y la pesadilla, está anclada en realidades más reconocibles. Minimosca, en cambio, da un salto más audaz y se sostiene en el aire sin red de seguridad. Es el soplido interminable (700 páginas) de un narrador que juega con las palabras sin dejarlas caer al suelo. Por momentos desconcierta y el lector pierde el camino, pero al final cada historia empieza a engarzarse en la peculiar estructura que le da al libro.
«Leyendo a Faverón parecería que el destino humano es el manicomio»
Leyendo a Faverón parecería que el destino humano es el manicomio. O que la fantasía, que goza de tan buena prensa, siempre está a punto de despeñarse hacia el delirio y la paranoia, llevándose al ser humano al abismo detrás de ella. En esos mundos de marginales y forajidos que inventa Faverón, de hombres y mujeres atormentados y condenados (uno de ellos, como Altazor, lleva siempre un paracaídas porque sabe que en algún momento caerá al vacío), se pintan cuadros mórbidos e imposibles, se filman películas sangrientas y se escriben historias desquiciadas. La creación y el crimen se dan la mano; las pulsiones vitales y tanáticas se confunden. En contravía de los tiempos que corren, Faverón demuestra que el arte se puede nutrir de los peores instintos y de los sentimientos más retorcidos, de los deseos más peligrosos y de las visiones más aterradoras; que se pueden abrir las compuertas de las zonas más oscuras del ser humano y escribir novelas de enorme brillantez.
