A vueltas con el nacionalismo lingüístico
«Parece fuera de toda duda el efecto divisivo que produce en España el uso político de la lengua, ya sea por acción, ya por reacción»
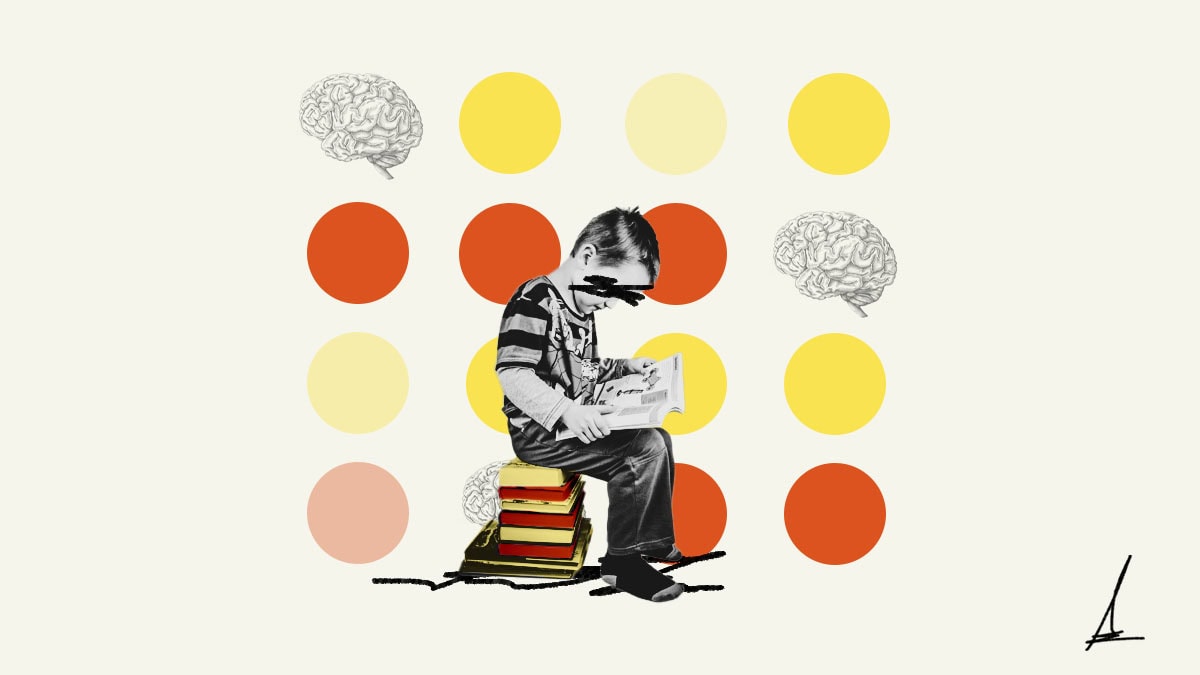
Ilustración de Alejandra Svriz.
No voy a hablarles, no teman, del interminable culebrón sobre la fallida pretensión de los representantes del Gobierno de España de convertir el catalán y las demás lenguas cooficiales en sus respectivas regiones –excepto el valenciano, por cierto– en lenguas oficiales de la Unión Europea. Dos años llevamos ya con el asunto y con el consiguiente ridículo del ministro Albares y el presidente Sánchez cortejando sin éxito a sus homólogos europeos más reticentes. Si no fuera por la necesidad de demostrar al prófugo de Waterloo que por ellos no va a quedar, el simple decoro debería haberles llevado ya a abandonar su propósito.
Sí voy a hablarles, en cambio, de algunos hechos recientes, de ámbito autonómico, que sirven para comprobar una vez más hasta qué punto el nacionalismo lingüístico sigue condicionando la política de este país –para mal, sobra precisarlo–. Y voy a ceñirme para ello a los que giran en torno a la lengua catalana, que es la que mejor conozco.
Resulta obligado empezar por el epicentro. En vísperas de la última Diada (fiesta de guardar también este año en el Congreso de los Diputados), el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña hacía pública una sentencia por la que se anulaban artículos fundamentales del decreto de la Generalidad sobre régimen lingüístico no universitario, concretamente los que negaban al castellano la condición de lengua vehicular, junto al catalán, de la enseñanza.
Al presidente de la Generalidad le faltó tiempo para anunciar que recurrirían contra la resolución del TSJC y para reafirmarse, al igual que sus antecesores independentistas en el cargo, en la defensa del llamado «modelo catalán», o sea, el de inmersión lingüística en la lengua «propia» de la comunidad autónoma. Y, mientras, el Gobierno de España mirando, como de costumbre, hacia otro lado.
También en Cataluña tuvo lugar hace 15 días un hecho singular, protagonizado en esta ocasión por un alcalde del Partido Popular, Xavier García Albiol. El caso es que la corporación municipal que él preside –la de Badalona, tercera ciudad más poblada de Cataluña– presentó y aprobó una moción de adhesión al Pacte Nacional per la Llengua, que no es otra cosa que un documento de 138 páginas elaborado por el Gobierno de la Generalidad a instancias del Parlamento autonómico en el que se justifica la política lingüística llevada a cabo hasta la fecha y donde se detallan las medidas que tomar para alcanzar –o intentarlo al menos– una Cataluña monolingüe en 2030.
«García Albiol rectificó al punto, quién sabe si percatándose de la metedura de pata o si obedeciendo órdenes de su partido»
Ante las reacciones suscitadas por la moción, García Albiol, que tan ufano se mostraba al principio en las redes sociales por su iniciativa, rectificó al punto, quién sabe si percatándose de la metedura de pata o si obedeciendo simplemente órdenes de la cúpula de su propio partido. Fuera como fuese, menuda gracia debió de hacerle a Alejandro Fernández, líder del PP en la región, la ocurrencia de su correligionario (al que, por cierto, Alberto Núñez Feijóo tenía a comienzos de julio en tanta estima que le había otorgado la presidencia del Congreso Nacional de la formación).
Cambiando de territorio pero no de lengua, nos encontramos con el caso de Baleares, donde el Gobierno de la popular Marga Prohens tropezaba por las mismas fechas con el escollo de Vox y su empeño por lograr que el español sea también lengua vehicular de la enseñanza. En realidad, más que un empeño de Vox se trata de un empeño a priori compartido, dado que el propio PP lo llevaba como uno de los puntos del programa con que se presentó a las elecciones autonómicas de 2023 y también porque así consta en el documento suscrito por ambas fuerzas al arrancar la legislatura y que facilitó la investidura de Prohens.
Pues bien, a mediados de este mes de septiembre Vox, constatando que las medidas tomadas hasta ahora por el Gobierno regional para introducir el castellano como lengua vehicular eran manifiestamente insuficientes, presentó una proposición de ley en el Parlamento regional que, en caso de aprobarse, reformaría de manera sustancial la actual Ley de Educación balear.
Por descontado, la iniciativa no había sido consensuada con el PP, entre otras razones porque, de salir adelante, supondría la derogación del llamado decret de mínims, por el que se prescribe que un 50% como mínimo de las asignaturas deben cursarse en catalán. Ese decreto, aprobado en 1997 por un gobierno del propio PP, nada dice acerca del porcentaje máximo ni tampoco del número de asignaturas que deben cursarse en castellano, por lo que, con el tiempo, los centros educativos, amparados en su autonomía y colonizados casi por completo por docentes pancatalanistas, entendieron que el castellano no tenía por qué ser vehicular y subieron hasta cerca del 100% el porcentaje de asignaturas en catalán; de este modo, terminaron aplicando el mismo modelo de inmersión lingüística vigente ya en Cataluña.
«Prohens no ha aclarado es si su negativa es fruto de una convicción o del pavor a una posible movilización de los docentes»
Y el caso es que el Gobierno de Prohens ya ha manifestado que no está dispuesto a derogar el citado decreto y que va a votar en contra de la proposición de ley de Vox. Lo que no ha aclarado es si su negativa es fruto de una convicción o si deriva, por el contrario, del pavor que le causa una posible movilización de los docentes como la que tuvo lugar hace más de una década durante el gobierno del entonces popular José Ramón Bauzá cuando este lo derogó. Suponiendo, claro está, que no resulte de la conjunción de ambas alternativas.
Y, en fin, también en la Comunidad Valenciana, donde además de castellano se habla valenciano –nombre con que se designa el idioma en el Estatuto de Autonomía y con el que se conoce desde hace siglos la variedad de catalán usada en la región–, la lengua ha tenido protagonismo político. Pero en esta ocasión no ha habido colisión entre los dos partidos de derecha antes coaligados, sino todo lo contrario.
El presidente de la Generalidad, Carlos Mazón, ha anunciado una futura reforma del Estatuto de Autonomía para que, entre otras cosas, la Academia Valenciana de la Lengua pase a llamarse Academia de la Lengua Valenciana y sus propósitos y funciones cambien radicalmente en relación con los fijados por el anterior Gobierno tripartito de izquierda y pancatalanista.
Con toda probabilidad la reforma estatutaria no contará con los votos necesarios para ser aprobada –no bastan los de PP y Vox–, pero, aun así, la intención de Mazón es de lo más explícita: sustituir el nacionalismo lingüístico de sus predecesores por uno de nuevo cuño, valencianista en este caso, y a ello va a dedicar, de una forma u otra, parte de sus esfuerzos en lo que queda de legislatura.
Parece, pues, fuera de toda duda el efecto divisivo que produce en España el uso político de la lengua, ya sea por acción, ya por reacción. Y no me he referido en este artículo más que a unos cuantos episodios recientes relativos a la lengua catalana. Añádanles ahora los sucedidos con otras lenguas y otros territorios. Y luego pregúntense, en fin, si esto tiene solución o si no queda más remedio, como decía Ortega en 1932, que conllevarlo.
