Si no queremos ser chinos, seamos daneses o polacos
«Hacer viable el estado de bienestar, algo de lo que dudan hasta sus partidarios, requiere madurez y responsabilidad ciudadana»
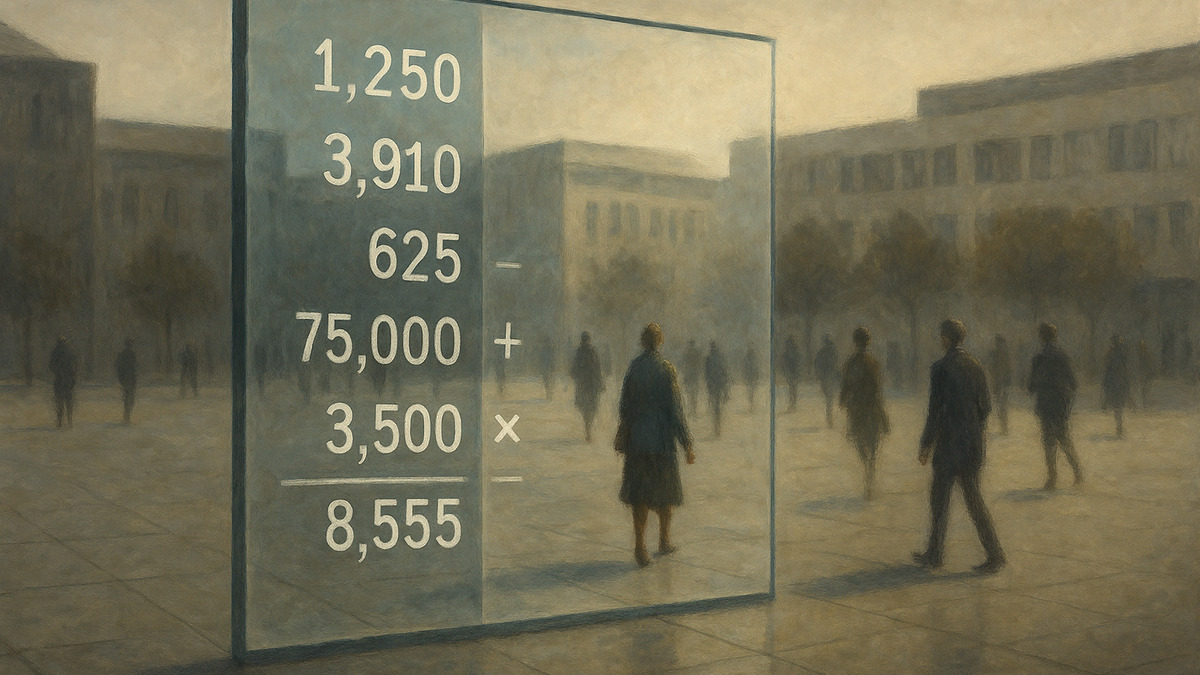
Imagen generada con IA. | Benito Arruñada
Ha sido notable la indignación de los autónomos por la subida de cotizaciones sociales anunciada por el Gobierno. Su enfado no es solo económico, sino moral. Ellos ven la factura completa y por eso eligen pagar lo mínimo. Lo grave es que los asalariados no pueden elegir y soportan cargas mucho mayores sin advertirlo, porque las empresas las abonan por ellos. Esa opacidad entraña un problema: la democracia exige ciudadanos conscientes de los costes y las consecuencias de hacer realidad sus deseos.
De esa ceguera sobre los costes nace nuestra política social. Queremos servicios universales y gratuitos, pero sin peajes, tasas judiciales, copagos ni matrículas. Queremos beneficios, pero sin costes; protección, pero no disciplina; redistribución, pero sin aceptar que antes hay que producir. El resultado es un mosaico de contradicciones sostenido por la picaresca institucional de un Estado que promete mucho, recauda poco y mal, y esconde la diferencia con una deuda que nuestros jóvenes habrán de pagar en el futuro.
Las comparaciones con el norte de Europa son elocuentes. En Suecia y Dinamarca el gasto público ronda el 50% del PIB y no registran déficit. En España, el gasto es algo menor —46,4% en 2022—, pero los ingresos apenas alcanzan el 41,8%. Gastamos como ricos y recaudamos como pobres. Además, privilegiamos el consumo sobre la inversión: el Estado español invierte, en porcentaje del PIB, la mitad que Suecia y el 60% que Dinamarca. Queremos servicios de primera con impuestos de segunda, y el déficit cubre la diferencia; pero con él financiamos pensiones y sueldos públicos, no inversión productiva. Tampoco, por cierto, una verdadera política redistributiva, porque en lugar de pagar por políticas sociales fingimos hacerlas restringiendo neciamente los contratos privados: una falsa solución con la que repartimos rentas y agravamos los problemas, como demuestra el derrumbe del mercado de alquiler.
Las diferencias se aprecian aún mejor en los detalles. Suecos y daneses pagan un IVA general del 25%, casi sin reducciones ni exenciones. Nosotros mantenemos una maraña de tipos reducidos que fomentan el consumo y debilitan la recaudación. En el IRPF la distorsión es parecida: nuestros tipos máximos son similares a los nórdicos, pero castigan antes a las rentas medias y bajas —hasta un 49% efectivo entre 18.000 y 23.000 euros—. Luego añadimos deducciones fijas, ajenas al nivel de renta, que desincentivan el esfuerzo. Resultado: desanimamos la productividad y recaudamos, en proporción al PIB, menos de la mitad que Dinamarca.
El patrón se repite, porque castigamos el esfuerzo y la movilidad en casi todos los ámbitos. Nuestros impuestos sobre el capital son más de un 20% superiores a los escandinavos. En materia de propiedad, los tributos recurrentes —como el IBI— pesan mucho más que los ocasionales, lo que consagra la «amortización» feudalizante de los inmuebles, frena su rotación y los mantiene vacíos. Las tasas y precios de los servicios públicos apenas representan, en proporción al PIB, la mitad del nivel sueco y un tercio del danés; así, su consumo se vuelve tan barato que invita al despilfarro.
Pero tras esas cifras late una fractura más profunda: la desconfianza en los demás. En los países nórdicos, más de seis de cada diez ciudadanos responden que «se puede confiar en la mayoría de la gente»; en España, apenas tres de cada diez. Con la desconfianza florece la paradoja: recelamos del vecino y del mercado, pero pedimos más Estado —más controles, más barreras, más tutela—, lo que alimenta la ineficiencia y genera nueva desconfianza. Un círculo vicioso perverso: poca confianza, más Estado; más Estado, menos confianza.
Cuando falla la confianza generalizada, buscamos otras formas de seguridad: primero en la familia y después en un Estado paternalista. De ahí ese bienestar «doméstico» tan nuestro: la edad media de emancipación supera los treinta años, frente a poco más de veinte en el norte; y, tras emanciparse, la «visa de papá» completa el sueldo y la «abuela canguro» sustituye a la guardería. También reemplaza al contribuyente consciente: la red familiar nos protege, pero también nos condena. Al amparo del clan, toleramos la opacidad y el enchufe: mucha cooperación y generosidad dentro de la familia, pero desconfianza y favoritismo fuera de ella. No es casualidad que allí donde los lazos familiares son más fuertes haya menos confianza impersonal.
«La sobre-regulación engendra arbitrariedad, bloqueos y corrupción; y, con ellos, más desconfianza y más demanda de tutela»
Ese mismo patrón explica por qué preferimos una regulación tan minuciosa, incluso cuando desconfiamos del regulador. Quien sospecha que los demás harán trampas, reclama reglas férreas que los contengan. Pero la sobre-regulación engendra arbitrariedad, bloqueos y corrupción; y, con ellos, más desconfianza y más demanda de tutela.
Romper ese círculo vicioso exige instituciones impersonales y transparencia fiscal: ver la factura entera para que el votante deje de pedir milagros a crédito. Ahí reside una de las grandes diferencias con el norte. El modelo escandinavo no es un milagro —ni siquiera está claro que sea sostenible—, pero descansa en un pacto de adultos: impuestos altos, reglas estables, responsabilidad individual y transparencia. El Estado redistribuye más que en España, pero solo lo que los ciudadanos producen y pagan, sin endeudar a sus jóvenes. Aquí, en cambio, el Estado promete redistribuir lo que aún no existe y oculta quién lo financia. Por eso el debate sobre las cuotas de los autónomos nos retrata tan bien: nadie quiere ver la factura entera.
Si no queremos ser daneses, quizá debamos mirar al Este. Polonia combina un gasto público moderado —en torno al 42% del PIB— con un IRPF simple (12% y 32%, con un mínimo exento alto) y un IVA general del 23%. A diferencia de España, grava mucho más el consumo y menos el trabajo, y el 64% de sus cargas sociales son visibles para los trabajadores, frente al 26% de España. No es un ejemplo de disciplina fiscal, pues arrastra déficits del 5–7%, pero estos se deben sobre todo a su esfuerzo en defensa, que ya alcanza el 4,7%. Demuestra que con reglas claras y bases amplias puede sostener un Estado modesto pero más eficaz que el nuestro. Su progreso es elocuente: está a punto de superar nuestro nivel de vida, cuando en 1990 su renta apenas era un tercio de la española.
Podemos aspirar a un Estado grande o pequeño, pero no a uno incoherente. Sospecho que nuestro personalismo encaja mejor con un Estado limitado, enfocado y transparente: que cobre y prometa menos, pero cumpla lo que promete. Si preferimos un Estado social de tipo escandinavo, asumamos también su método fiscal: pagar lo que decimos querer y exigir solo aquello que realmente contribuimos a financiar. Lo insostenible es mantener un sistema que promete como los nórdicos, recauda como los mediterráneos y rinde como los iberoamericanos.
