Nuestro origen
«Álvarez Barrientos recoge en su estupenda antología ‘Voces de la Ilustración’ textos de tres talentos casi olvidados y muy poco leídos: Feijoo, Cadalso y Jovellanos»
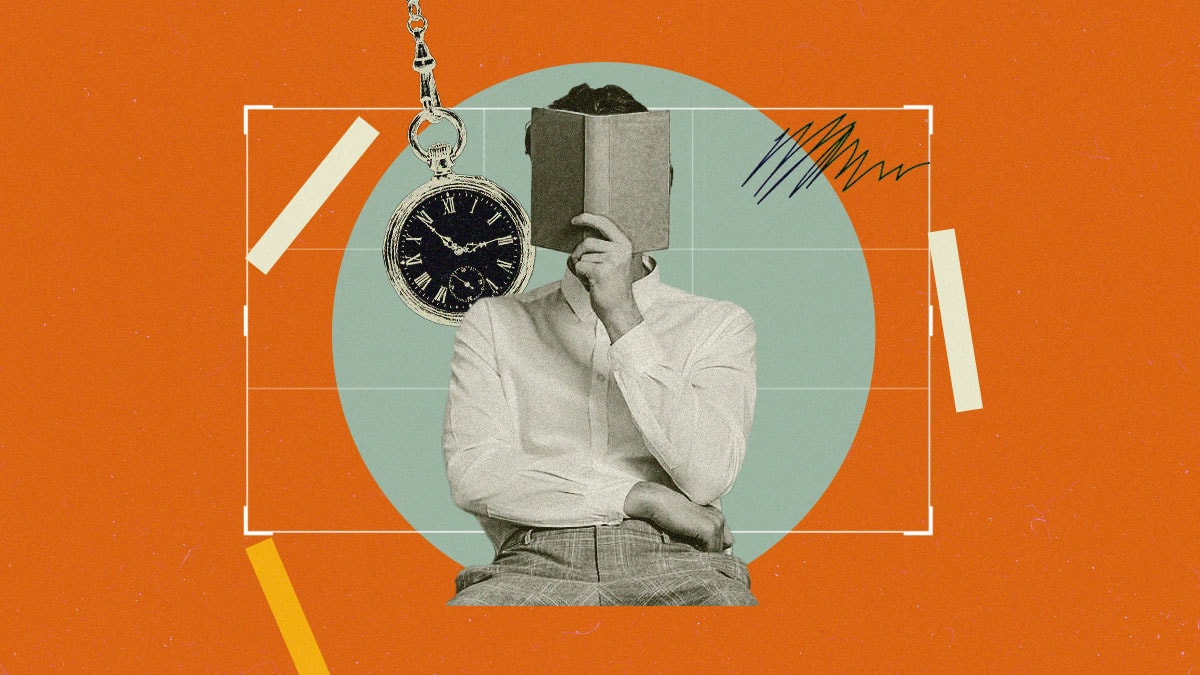
Ilustración de Alejandra Svriz.
Se ha hecho famosa la frase de Talleyrand según la cual «quien no ha conocido el Antiguo Régimen no sabe lo que es la alegría de vivir». A lo cual siempre hay un resentidillo que replica con la boca torcida, «ya, claro, si eras de la nobleza». Es falso. Los pobres de entonces y los de ahora son más o menos los mismos, los de en medio son más, y los de arriba una réplica del feudalismo. La gran diferencia es que antes los más pobres pasaban hambre y ahora viven a la intemperie. Es decir, que cambian las miserias, pero se mantienen las diferencias.
Lo que cambió absolutamente fue el modo de interpretar y representar la vida cotidiana, y a eso se refería Talleyrand. La segunda mitad del siglo XVIII trajo una abismal transformación de la vida del espíritu que duraría hasta los años finales del siglo XX. Y en el origen mismo de esa transformación está lo que se conoce como Ilustración o Siglo de las Luces en todos los idiomas europeos. Lo que impulsó a emerger este nuevo espíritu fue la desaparición del mundo sobrenatural y, por lo tanto, el eclipse paulatino del poder eclesiástico. Eso en España lo pusieron en marcha algunos buenos cerebros como Feijoo, Cadalso y Jovellanos, que son los elegidos por Joaquín Álvarez Barrientos para su estupenda antología Voces de la Ilustración (Biblioteca Castro), aunque podrían figurar también Moratín, Goya, Marchena, Forner y media docena más.
Cuenta Álvarez en su extenso prólogo los elementos básicos del siglo y del movimiento. Voy a hacerles un resumen, pero añadiendo mi propio criterio sobre la fenomenal novedad del cambio, sin que se le deban atribuir mis opiniones al autor de la antología. A mi entender lo que se puso en marcha fue un conjunto de herramientas y dispositivos que funcionaron como los motores de una maquinaria que hubo que poner en práctica al desaparecer el viejo aparato que movía el monoteísmo cristiano.
Así, por ejemplo, desaparecería la Historia Sagrada y, por lo tanto, los humanos comenzarían a interesarse por su pasado remoto, y de ese modo dieron nacimiento a la Historia, algo por completo distinto de las crónicas medievales y barrocas. Antes los humanos solo se preocupaban por el futuro, es decir, por su condena o salvación eternas. Ahora iban a preocuparse por el pasado. Y la explicación del pasado puso en pie la Nación, entidad que hasta entonces no había tenido una biografía.
Los encargados de esta gigantesca tarea fueron los llamados «hombres de letras» que pronto pasarían a ser los «intelectuales». Ellos debían dar cuenta del nuevo mundo, la nueva sociedad, el nuevo pensamiento y el lenguaje nuevo. Un trabajo colosal para sustituir el dominio espiritual del clero que había controlado por completo todos los resquicios sociales durante centurias. Por eso en Gran Bretaña a los profesores de la universidad aún se les llama «clerks».
«La nueva ciudad es una máquina esencial de la sociedad técnica, igualitaria y laica que se va a poner en acción»
Todo lo cual tuvo lugar en un espacio que se redefinió y al que seguimos llamando «la ciudad» aunque ya no tiene nada que ver con aquello. La nueva ciudad, en contraste con la vieja oposición horaciana del campo y la urbe, es una máquina esencial de la sociedad técnica, igualitaria y laica que se va a poner en acción. Será en la ciudad donde aparecerá el nuevo personaje histórico, el «ciudadano», que arrasará al pueblerino, al aldeano, al paleto, a lo local y al espíritu de campanario. En cuanto aparece el ciudadano ilustrado también se consolida su sombra caricaturesca, los «petimetres, pisaverdes, currutacos, madamitas o pirracas» (p.XXI).
Los recién nacidos técnicos de la nueva sociedad (que será tecnificada por completo en el siglo siguiente) abren sus propios espacios: el de la prensa, el del café que hunde en el pasado a las tabernas de pueblo, el de la disputa pública, y poco después el Parlamento, en fin, lo público y la opinión pública. Todo lo que no existía en el Antiguo Régimen o estaba abortado y sometido.
Este movimiento global es solo el comienzo de un mundo férreamente tecnificado en el que aún nos encontramos, aunque su potencial ha crecido hasta abarcar el mundo entero. No hay más que comparar la opinión pública de los ilustrados en la prensa y los cafés, con la actual avalancha masiva de opiniones universales en las redes y adminículos electrónicos. Por eso Heidegger considera que lo que hoy llamamos «técnica» es lo que antes se llamaba «naturaleza» y un poco antes «Dios».
Nuestros ilustrados fueron pocos, chocaron con la inercia, la pereza y la intransigencia de una sociedad muy sometida a la iglesia y a los privilegios, pero los hubo y son sumamente interesantes. Álvarez recoge textos esenciales de tres talentos casi olvidados y muy poco leídos. La Universidad, como es bien conocido, ya no cumple con su función humanista (o sea, ilustrada), sino exclusivamente una función de servidumbre política, con alguna excepción como el asturiano Centro de Estudios del siglo XVIII. De ahí que ya sean pocos los que conozcan estos textos admirables. Una buena ocasión para enmendar el vacío de la ignorancia oficial.
