La lengua sin árbitro
«El milagro del español no es su número de hablantes ni su expansión geográfica, sino algo más raro y valioso: la absoluta inteligibilidad de su norma culta»
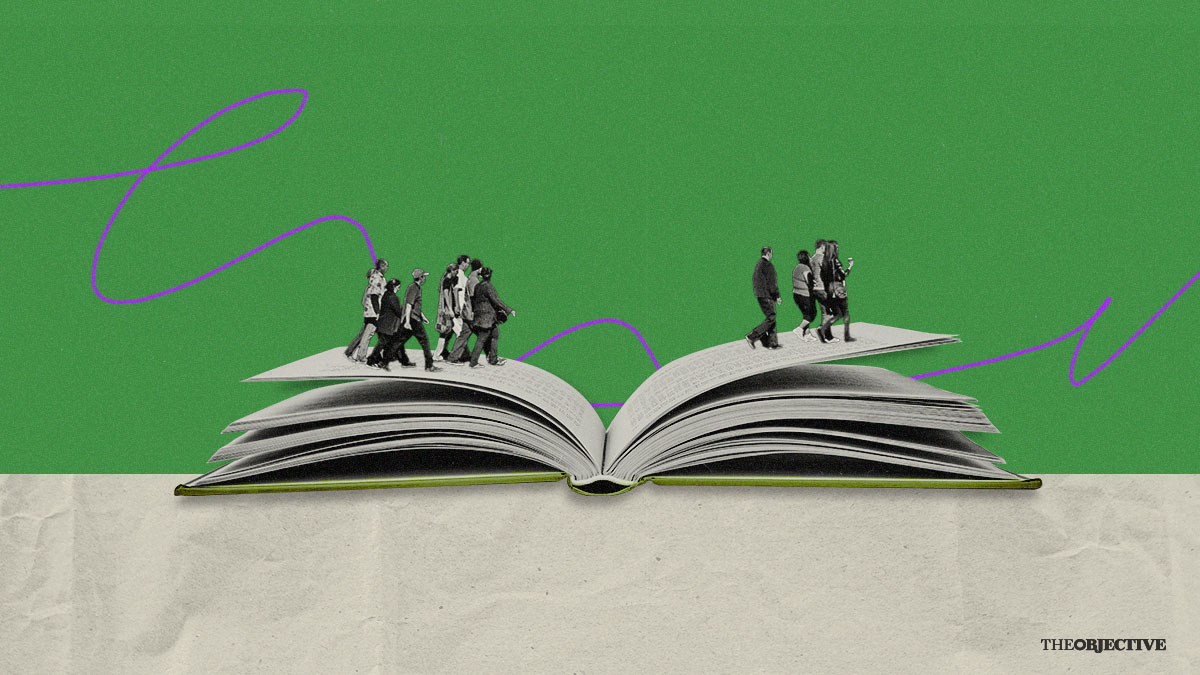
Alejandra Svriz
La denuncia de Arturo Pérez-Reverte sobre la abdicación de la Real Academia Española a ejercer su autoridad normativa no solo es pertinente: es urgente. No se trata de una «íntima tristeza reaccionaria» ni de un prurito elitista, como algunos se apresuran a caricaturizar, sino de una alarma legítima en tiempos débiles, brumosos, donde la excelencia parece culpable y toda exigencia se vive como una agresión. En una época en la que conceder demagógicamente se confunde con democratizar, renunciar a la norma no es un gesto progresista, sino una forma de abandono. Y en el caso de la lengua, el abandono tiene consecuencias profundas.
Para mí, el problema se concentra en dos ámbitos concretos: la incorporación indiscriminada de nuevas palabras al diccionario y la renuncia explícita –o, peor aún, vergonzante– a la idea misma de norma. Ambas cosas están íntimamente ligadas. El diccionario no es un registro notarial de lo que se oye en la calle ni un museo de modas efímeras; es una institución normativa, un instrumento de estabilidad. Cuando se acepta la idea de que toda palabra usada merece consagración inmediata, la autoridad se disuelve y la lengua pierde espesor histórico.
Porque el verdadero milagro del español no es su número de hablantes ni su expansión geográfica, sino algo mucho más raro y valioso: la absoluta inteligibilidad de su norma culta. Un lector de Lima puede leer un diario de Tegucigalpa como si fuera propio. Un estudiante de Montevideo entiende sin esfuerzo una columna publicada en Ciudad de México. La lengua recorta la geografía, la vuelve porosa, la anula. Ese prodigio no es natural ni automático: es el resultado de siglos de sedimentación normativa, de consensos implícitos, de una idea compartida de corrección.
Conviene decirlo sin rodeos: esa inteligibilidad no nace en el habla espontánea ni en la jerga local, sino en la lengua culta, en el español cuidado que se escribe, se enseña y se transmite. Y ese español no flota en el aire. Necesita un centro de gravedad, una referencia, una institución que diga «esto sí» y «esto no», aun sabiendo que esas decisiones son históricas, revisables y discutibles. Sin árbitro no hay juego; sin norma, no hay lengua común.
Nada de esto supone negar lo evidente: la lengua hablada se transforma, está en movimiento permanente. Si no fuera así, aún hablaríamos latín. Pero de ese hecho trivial no se desprende que todo cambio sea valioso ni que todo uso esté destinado a permanecer. Hay jergas locales, hablas cerradas incluso de forma deliberada, registros efímeros ligados a una generación, a una moda o a una coyuntura tecnológica. Algunas de esas formas desaparecen; otras se integran; la mayoría nunca sale de su ámbito. Saber qué debe pasar del caprichoso afluente del habla al río de la lengua común es la tarea esencial del trabajo normativo. Para ejercer ese discernimiento se necesita sensibilidad idiomática y, sobre todo, una visión panhispánica. No todo sucede en España, ni mucho menos. El español es una lengua policéntrica, pero no por ello acéfala. Describir no es consagrar. Registrar no equivale a legitimar. Confundir esas funciones es uno de los síntomas más claros de la claudicación que hoy se percibe.
Tampoco se trata de oponer la lengua popular a la alta cultura como si fueran mundos enemigos. La historia del español demuestra exactamente lo contrario: los trasvases entre ambos ámbitos han sido constantes desde el principio. Ramón Menéndez Pidal lo entendió con claridad al atender el Romancero no como una curiosidad folclórica, sino como una tradición viva, preservada por la memoria colectiva y reelaborada por los poetas cultos. Investigadores como Clara Lida, María Goyri, Diego Catalán, Margit Frenk o mi añorado maestro Aurelio González Pérez han mostrado una y otra vez cómo la literatura se alimenta del habla popular y, al mismo tiempo, la transforma.
Lorca, Alberti, Gorostiza: todos incorporaron registros populares a una lengua literaria de altísima exigencia. Pero lo decisivo es esto: cuando un gran escritor incorpora una forma popular a la norma culta, no la rebaja; la consagra. La saca del ámbito restringido de la jerga y la vuelve patrimonio común. El ejemplo más evidente es el Quijote: una obra escrita, en su tiempo, en un español deliberadamente bastardo, burlesco, lleno de choques de registros. Hoy es la quintaesencia del buen decir. No porque Cervantes copiara el habla sin más, sino porque supo transfigurarla. Lo mismo hizo Lope de Vega con el teatro, además de una manera programática, como explica en su Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo.
Frente a esa tradición exigente, resulta difícil no caer en la ironía –o directamente en la burla– ante ciertas incorporaciones recientes al diccionario. Palabras que no sobrevivirán ni una generación, modismos peninsulares coyunturales elevados a categoría universal, ocurrencias nacidas en platós televisivos o redes sociales que pasan del chascarrillo al lema académico sin el menor filtro histórico. No es purismo: es simple sentido común. Una lengua de siglos no puede comportarse como una cuenta de tendencias. El diccionario no debería parecer, en algunos tramos, el archivo de una sobremesa ingeniosa.
Pero incluso esa discusión palidece frente al verdadero desafío del español contemporáneo: la invasión masiva de anglicismos impuesta por las nuevas tecnologías. No se trata ya de préstamos necesarios, como ocurrió siempre, sino de una colonización léxica acelerada, acrítica y, en muchos casos, innecesaria. Streaming, feedback, link, community manager, deadline: palabras que entran sin resistencia, no porque no tengamos equivalentes, sino porque hemos renunciado a defenderlos. El reto es tan profundo que no se resuelve incorporando anglicismos al diccionario y quitándoles las cursivas, como si ese gesto tipográfico agotara el problema. Aquí hace falta algo mucho más ambicioso: una reflexión integral sobre la relación entre lengua, tecnología y poder cultural. Si el español quiere seguir siendo una lengua plena en el siglo XXI, necesita una hoja de ruta clara, breve y perentoria: fomentar la creación de neologismos propios, coordinar esfuerzos panhispánicos, comprometer a los medios y al sistema educativo, y asumir que resistir no es aislarse, sino traducir el mundo sin entregarlo.
«Que ante una denuncia razonada el presidente de la RAE se limite a decir que ya se hablará del tema en próximas sesiones no está a la altura del desafío»
Y es aquí donde la respuesta institucional resulta más decepcionante. Que ante una denuncia pública, razonada y valiente, el presidente de la Academia se limite a decir que «ya se hablará del tema en próximas sesiones» no está a la altura del desafío. A quien hemos defendido frente a los embates del populismo en su polémica con García Montero se le puede exigir algo más que una fórmula administrativa. La crítica de Pérez-Reverte no es un murmullo: es una interpelación abierta. Y las interpelaciones abiertas exigen respuestas públicas.
La lengua española no pertenece a la Academia, pero la Academia sí tiene la responsabilidad de custodiarla. Ejercer autoridad no es imponer caprichos, sino asumir la carga de decidir. En tiempos de confusión, callar o dilatar es una forma de renuncia. Para ventilar una casa basta con abrir las ventanas. Tengamos el debate entre todos, sin miedo a la palabra «norma» y sin complejos frente a la excelencia. Porque una lengua sin árbitro no es más libre: es, simplemente, más frágil.
