El fructífero exilio de Américo Castro
Como tantos otros escritores, académicos e intelectuales españoles, Américo Castro hubo de abandonar España a causa de la Guerra Civil. En julio de 1936 Castro tenía 51 años: catedrático de la Universidad Central, uno de los principales discípulos de Menéndez Pidal en el Centro de Estudios Históricos y miembro fundamental del mismo, antiguo embajador en Alemania, relevante figura en los ambientes de la Institución Libre de Enseñanza y la Residencia de Estudiantes, reconocido colaborador en prensa y autor de un libro fundamental sobre Cervantes.

Como tantos otros escritores, académicos e intelectuales españoles, Américo Castro hubo de abandonar España a causa de la Guerra Civil. En julio de 1936 Castro tenía 51 años: catedrático de la Universidad Central, uno de los principales discípulos de Menéndez Pidal en el Centro de Estudios Históricos y miembro fundamental del mismo, antiguo embajador en Alemania, relevante figura en los ambientes de la Institución Libre de Enseñanza y la Residencia de Estudiantes, reconocido colaborador en prensa y autor de un libro fundamental sobre Cervantes. En lo personal, casado con Carmen, la hija del doctor Juan Madinaveitia; padre de dos hijos veinteañeros; flamante propietario de un hotelito en Oquendo 3, a tiro de piedra de la Residencia de Estudiantes, del Instituto-Escuela y de la futura ubicación de las proyectadas instalaciones del Centro de Estudios Históricos, en los aledaños de la Colina de los Chopos.
Esa vida salta por los aires cuando Castro, recién llegado a San Sebastián –en el último tren salido de Madrid antes del 18 de julio– para pasar, como solía, el verano con su familia en Aisetzua, la casa de su suegro, sabe de la rebelión militar contra el gobierno español. Allí se ocupa de poner a salvo a su familia –cercana y menos cercana– y a otros veraneantes. Incluso recibe del Gobierno instrucciones para poner a salvo en Francia al personal diplomático radicado habitualmente en Madrid que estaba de vacaciones en San Sebastián. Fracasada la misión, viaja a Francia en compañía de, entre otros, Azorín. No volverá a establecerse en España hasta 1969.
“Puede imaginarse que una España abandonada a la anarquía, o a sus sucedáneos, no me interesa para nada”
«Nos deshacen España y como un pájaro sin nido volamos enloquecidos sin saber dónde posarnos», escribió Castro a su amigo Marcel Bataillon en septiembre de 1936 desde Hendaya. Se sentía ya, tan temprano, parte de esa tercera España que fue la primera víctima de la guerra, dado que su existencia era incompatible con un contexto bélico, como bien señaló Jordi Gracia. Lo reconoce Castro implícitamente: «Puede imaginarse que una España abandonada a la anarquía, o a sus sucedáneos, no me interesa para nada. La España fascista como primera medida me fusilaría. Así que hay que esperar». En noviembre del 36 escribe a su antiguo compañero del Centro de Estudios Históricos, Federico de Onís, en similares términos: «No sé qué será de mi casa, de mis libros y de mis trabajos. Como es natural, no podré vivir en España ni con la anarquía sangrienta de hoy, ni con lo que venga después –lo mismo con signo contrario». No queda sino partir.

En sus inicios, el exilio de Castro no es muy distinto del de otros profesores, escritores o intelectuales españoles: lo primero es cubrir las necesidades materiales. Mujer e hijos de Castro se hallan entre París y Zurich; su madre y su hermana, en Cataluña; su hermano, en el sur de Francia. Todos en situación precaria. Castro parte hacia Buenos Aires a fines del 36, aceptando una invitación de su antiguo discípulo Amado Alonso, director entonces del Instituto de Filología de la Universidad de Buenos Aires, del que Castro había sido primer director. Su estancia allá sería breve; mejores oportunidades parecían abrirse en Estados Unidos, destino que desde muy pronto se le antojó como preferible, dentro de la adversa situación creada por la tragedia española. Sus destinos serían Wisconsin, Texas, y, en 1940, la cátedra de la Universidad de Princeton, donde Castro se desempeñó hasta su jubilación en 1953. Tras ella continuaría viviendo en Estados Unidos, tanto en Princeton como en Houston, donde fue intermitente profesor visitante, y, a partir de 1963, ya casi ochentón, en San Diego, California.
Muchos fueron los intelectuales españoles refugiados en Estados Unidos, en concreto en los departamentos de estudios hispánicos de muchas de sus universidades. Los nombres de Pedro Salinas, Jorge Guillén, Tomás Navarro Tomás, Juan Ramón Jiménez son algunos de los más conocidos, todos ellos representantes de esa España liberal, laica y moderna aniquilada por la Guerra. Castro fue uno de ellos, pero sus actitudes fueron distintas de las prevalentes en los españoles exiliados en América. Frente a las añoranzas constantes de Salinas y Juan Ramón, parcialmente paliadas por el sol y la gente de Puerto Rico, frente al extrañamiento mexicano de difícil consuelo de un José Moreno Villa, frente a las serenas, pero invariables ganas de volver de muchos otros, Américo Castro supo enseguida lo que el fin de la guerra implicaba, y decidió seguir adelante, sin mirar atrás. Don Américo, que en junio de 1944 obtuvo la nacionalidad norteamericana, se reinventó como intelectual y como ser humano, se fijó nuevos objetivos, practicó nuevos métodos y replanteó radicalmente la visión de España y su historia en una serie de libros fundamentales. Jorge Guillén, amigo de años con quien mantuvo una correspondencia tan extensa como interesante, señaló con acierto que «no hay nadie que se haya “crecido” tanto como usted durante estos casi dos decenios de emigración española. Tras su gran madurez de filólogo, consigue usted su gran definitiva supermadurez como gran pensador de la Historia […]. Yo no sé de nadie –por lo menos en nuestro mundo hispánico actual– que se haya elevado a tal autosuperación». Es claro que sin la ruptura traída por la guerra y el exilio tal proceso no hubiera tenido lugar.
“En cuanto a lo de la expatriación, vamos a dejarlo para otro día. No se trata de gobiernos, sino de poder vivir libremente y no como un apestado o como un amordazado […]. Las cárceles morales y espirituales no pueden ya servirme de patria”
El deseo del regreso nunca apretó a don Américo. Entre otras cosas porque sabía que regresar nunca sería regresar a la España abandonada años atrás, ya perdida definitivamente y reemplazada por otra muy diferente. Sabía bien que su vida, su futuro, estaba lejos de su perdido país. En una carta de otoño de 1952 Castro respondía así a la sugerencia que su maestro Ramón Menéndez Pidal le hacía de que abandonara su exilio: «En cuanto a lo de la expatriación, vamos a dejarlo para otro día. No se trata de gobiernos, sino de poder vivir libremente y no como un apestado o como un amordazado […]. Las cárceles morales y espirituales no pueden ya servirme de patria». Esta afirmación (seguida de una expresión de comprensión hacia los que pensaban –como Pidal– de otro modo) retrata perfectamente la relación de Castro con España. A otro ilustre corresponsal, Marcel Bataillon, le comunica su rechazo a transigir con la «dictadura eclesiástica» que, dice Castro al filo de 1950, rige España. Ante la pérdida de una España irremisiblemente ida –presente en su despacho merced a una fotografía de don Francisco Giner de los Ríos orlada por la bandera tricolor–, Castro mira adelante, sin nostalgias, determinado a entender la peculiaridad histórica española y a persuadir de lo verdadero de su visión de la misma mediante la publicación de una serie de seminales libros y artículos. Con todo, la añoranza, antes anecdótica que acuciante, asoma ocasionalmente. En la carta en que dio a Jorge Guillén el pésame por el fallecimiento de Germaine, su primera mujer, consigna Castro que le transmitió la noticia a su esposa Carmen a Madrid, donde visitaba a su hija y al resto de su familia: «Para las mujeres es más fácil ir allá temporalmente al menos; a mí me es imposible, no obstante las ganas que tendría uno de oír, como ahora mi mujer, el pregón de “¡rica miel de la Alcarria, de la Alcarria miel!”. Y eso ocurre en el barrio de Salamanca, el más internacionalizado de la capital».
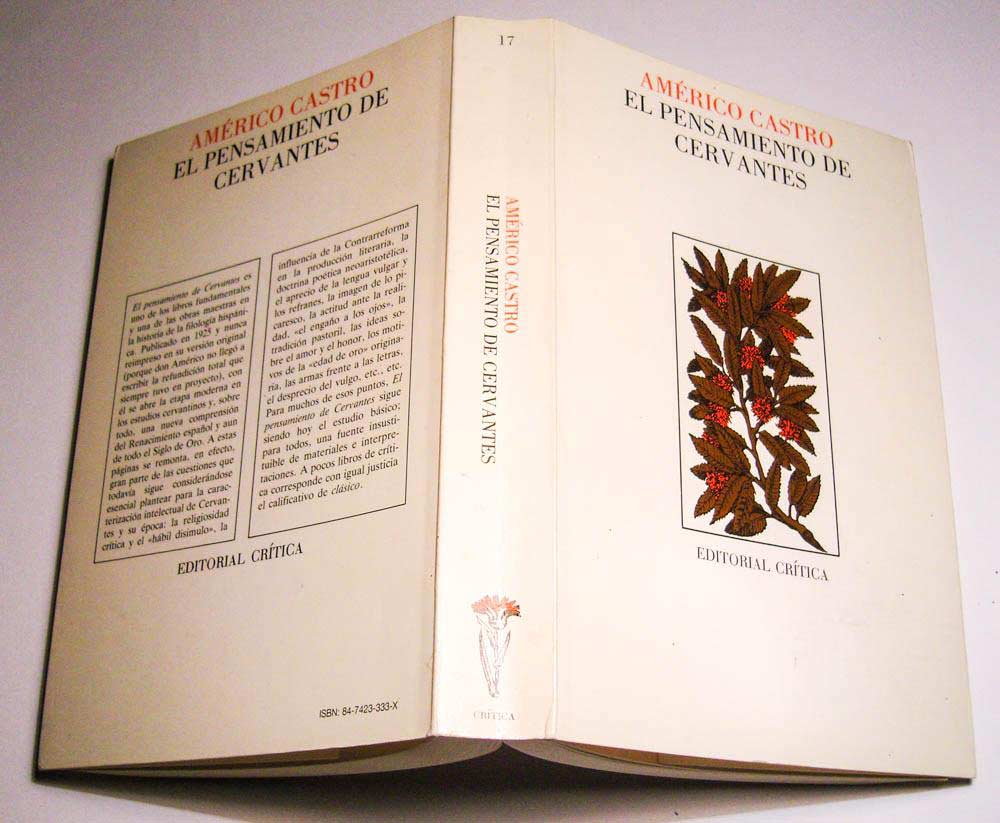
Al extrañamiento de la patria perdida en el tiempo más que en el espacio, se suman dos factores más que configuran la dinámica del exilio castrista: el distanciamiento que determina el punto de vista desde el que efectuará su diagnóstico del ser histórico español, y sin el cual este no sería posible; y el acceso a los recursos que ponían a su disposición las universidades norteamericanas. No sólo los bibliográficos, sino también el ambiente intelectual fecundo y abierto («Mis cosas posteriores a 1936 no hubieran podido hacerse en Madrid, muy provinciano en materia de ideas humanísticas», escribe a Guillén hacia finales del 53) o un caudal de buenos estudiantes que llegarían a ser discípulos, directos o indirectos, creadores de la escuela que no le fue dado crear en España y cuya nómina cartografía las cumbres más altas del hispanismo estadounidense de la segunda mitad del XX: Stephen Gilman, Claudio Guillén, Russell Sebold, Juan Marichal, Vicente Llorens, Samuel Armistead, Francisco Márquez Villanueva y tantos otros.
De hecho, y no obstante tal cual cauta visita veraniega a las playas catalanas y mallorquinas (estas últimas muy deudoras de la pertinaz hospitalidad de un Cela denodadamente determinado a hacer de sus Papeles de Son Armadans heraldos de una cierta normalización cultural española), Castro acogerá con disgusto la necesidad de dejar Estados Unidos y regresar a España debido a la necesidad de cuidados que la salud de su mujer Carmen requirió a finales de los sesenta. «Me siento desterrado de Estados Unidos», escribe, concluyente, a Guillén en enero del 70. «Para un americano (me siento serlo cada día más) el trámite de la censura, de la pre-mordaza, resulta muy duro. Estoy aquí a causa de la “piadosa” situación de una ser muy querido, y nada más». Le darán esos últimos años madrileños a don Américo para utópicamente desear una nueva vida en Norteamérica: en 1972, desde Madrid, ya viudo, le escribe a su primer discípulo, Stephen Gilman: «Mi sueño de novela pastoril en U.S. toma esta forma en mis noches solitarias: una familia sin niños […], una casa donde yo pagaría el 50% de los gastos […], no lejos de Widener o de Firestone Libraries». Su fallecimiento en Lloret de Mar en el día de Santiago de 1972 (por tantos conceptos irónico) puso punto final a esas ensoñaciones de regreso.
El exilio de Américo Castro, pues, siendo ruptura traumática de un proyecto vital e intelectual y pérdida de una patria en cuyo crecimiento había invertido energías y tiempo, fue también, debido a su férrea voluntad, a su agónico sentido de supervivencia, y a su afán inagotable de entender la peculiaridad histórica de España –de la cual en gran medida la guerra civil que lo enviaba fuera de su casa era manifestación palmaria– oportunidad única magníficamente aprovechada de preguntarse por el ser hispánico, por su particularidad, por las razones de la misma, y por las manifestaciones que ese ser hispánico fue capaz de producir como resultado de su desarrollo en esa morada vital concreta (por utilizar un concepto fundamental en la historiología castrista) configurada por la manera hispánica de estar en el mundo.
