Jorge Vilches: «Lo único que queda del franquismo es el antifranquismo»
El historiador acaba de publicar ‘1975. Esta España viva, esta España muerta’, una mirada al fin del régimen de Franco
En el último suspiro de la conversación, Jorge Vilches (Madrid, 1967) me cuenta que es cinturón negro de karate. «Una pena», me lamenté, no haber comenzado por ahí la charla con este politólogo, profesor e historiador madrileño, colaborador de THE OBJECTIVE. Vilches acaba de publicar 1975. Esta España viva, esta España muerta, una mirada al pasado del país: cómo era, cómo respiraba o cómo boqueaba aquel régimen. Cuando Franco estaba a punto de morir en la cama, ¿era España un país gris? ¿Eran los españolitos de entonces gente sin nivel? ¿Qué oposición real tuvo Franco? ¿Y qué queda hoy del franquismo?
PREGUNTA.- ¿Cómo eran la España y los españoles de 1975?
RESPUESTA.- La verdad es que cuando yo me adentré a bucear en la España del tardofranquismo, los últimos años de la década de 1960 y principios de los 70, yo partía de de mis recuerdos infantiles, porque yo nací en 1967, y de lo que me habían contado, toda la parafernalia, sobre todo de la hegemonía socialista, que es cuando yo, claro, despierto a la política. Son los años de fervor del PSOE, de la Movida, y España no era nada hasta que llegó el PSOE y le dio al interruptor y se encendieron las luces. Y la sorpresa fue mayúscula, porque me encontré una España muy orgullosa de sí misma. Tú piensa que los españoles salen de la Guerra Civil, comienza la dictadura de Franco y tienen una mano delante y una mano detrás, y acaban la dictadura teniendo delante un coche y detrás una casa. Y eso no se lo deben al régimen. El régimen pone las estructuras, pero es la gente, la sociedad, la que genera esa riqueza y ese bienestar. Eso forjó una España muy positiva, y eso fue lo que permitió una transición tranquila, que yo creo que a muchos les molesta, porque es fácil leer en historiadores, en politólogos, incluso en algunos periodistas, que el dictador se murió en la cama. El dictador se murió en la cama porque así lo quisieron los españoles. Y lo quisieron así porque lo que querían era una transición tranquila, moderada, en la que se conservara ese bienestar que tantísimo les había costado.
P.- Llegas a escribir en el libro: «Y llegó la muerte de Franco. Menos mal que fue en la cama». Habrá gente que se sorprenda leyendo el «menos mal que fue en la cama».
R.- Sí, menos mal, porque nuestros vecinos peninsulares en Portugal tuvieron la Revolución de los Claveles, que bueno, es una revolución muy romántica que la izquierda quiere reivindicar, pero es una revolución con muchos muertos, con insurrecciones, con violencia en el campo, violencia en la ciudad y con golpes de Estado. De hecho, en el año 1975 hay dos golpes de Estado en Portugal prácticamente, que parecen anunciar una guerra civil en el otro lado. En marzo y en el mismo noviembre, después de la muerte de Franco. El ejemplo portugués es muy importante para la sociedad española, porque lo que ven es que si se salen fuera de los cauces y no tienen una transición tranquila, pueden caer en la Guerra Civil como los portugueses. Y eso no lo quieren. No quieren perder todo lo que han conseguido en 40 años.
P.- Y eso que los años de la Transición y los últimos años del franquismo fueron años violentos, donde había una tensión especial. Por supuesto, no gravemente violentos, como puede pasar en Portugal, pero había violencia, había asesinatos, había muertes, había crimen en las calles, entiendo, ¿no?
R.- Sí, desde luego. Pero hubo más muertos tras la muerte de Franco, en los primeros años de la Transición, que los seis años anteriores a la muerte del dictador. Esto no supone que la dictadura fuera mejor que la democracia, sino que la violencia se desató a la muerte de Franco. Fundamentalmente, merced a los grupos terroristas. ¿Hubo represión policial? Desde luego. ¿Muertos por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado? Indudablemente. ¿Con torturas? También. Pero ya te digo, la violencia fuerte, la dura, fue después de 1975.
P.- Ya saben los espectadores de El purgatorio que siempre preguntamos a los invitados por su relación con la fe antes de empezar. ¿Cómo es la tuya, Jorge? ¿Eres un hombre creyente, no lo eres…?
R.- Sí, sí. Yo soy creyente y cristiano. Por supuesto que sí.
P.- Lo has dicho muy convencido. Hay gente que siempre es más dubitativa.
R.- Sí, fíjate, yo soy un hombre de ciencia. Soy un hombre de razón. Soy, pretendo ser, un intelectual y un hombre ilustrado, y eso no quita que sea también un hombre de fe. Existe –yo creo que es una tara– el considerar que o se es de razón, o se es de fe, cuando es la fe la que complementa la razón. Y por supuesto que soy cristiano, en todos los sentidos. Como decía Oriana Fallaci, soy, por supuesto, un cristiano cultural. No renuncio a esas raíces culturales cristianas y soy un creyente.
P.- Jorge Vilches, bienvenido a El purgatorio. Gracias por estar con nosotros. Una historia muy interesante la de Fallaci, y se ha repetido varias veces que yo creo que daría para un debate largo y tendido lo del humanismo cristiano. Culturalmente cristianos, hay una grandísima población en España, aunque los que dicen: «No, yo no soy cristiano»… Bueno, vale, no tienes fe a lo mejor, pero sí eres culturalmente católico. Cristiano.
R.- Los fundamentos de la libertad proceden del cristianismo, tal y como se interpreta en Europa. ¿Cómo no ser cristiano y liberal? Se puede ser, pero si se quiere completar ese pensamiento completo, al menos para mí, el liberalismo va unido al cristianismo.
P.- Y después ya lo de la ciencia –bueno, daría también para otro rato largo–, la de científicos y la de personas que han contribuido enormemente a la ciencia, que además eran creyentes. Es decir, que no es una cosa….
R.- No, no es agua y aceite.
P.- Jorge tiene un nuevo libro publicado en La esfera de los libros: 1975. Está España viva, esta España muerta. Con este libro yo me lo he pasado realmente bien, he de decírtelo, este pasado fin de semana que he estado leyéndolo. Me ha fascinado mucho conocer, desde el lado cultural, desde el lado sociológico, desde el lado televisivo, hasta de las revistas satíricas de Hermano Lobo, de El Papus, del cine de destape, que ya empezaba, de la clase política… Ver ese movimiento cultural, esas ansias, no sé si tanto de democracia, pero al menos sí de mayor libertad en los españoles. Esa lucha por querer mejorar el país pero tampoco llegar a la violencia… Me parece un retrato de un año del que ahora vamos a hablar mucho. Estamos hablando mucho porque, como saben, el Gobierno promulgó esto del año Franco y ahora, cuando ya se van a cumplir 50 años el próximo 20 de noviembre de la muerte del dictador, se va a hablar más todavía de cómo éramos los españoles, del 75, de cómo era esa España. Y el reflejo que nos da, que me ha dado a mí, al menos a mí, este libro… Es que sería estúpido pensar que los españoles de hoy somos mejores, o somos más listos, o somos más inteligentes, o creemos entender mejor el mundo, y lo de antes era una cosa atrasada y demás. No sé si me compras esta esta reflexión que he tenido leyendo el libro o no.
R.- Sí, es un pensamiento bastante común el considerar que nuestro presente es perfecto en comparación con el pasado, y los historiadores sensatos y que recurrimos a la documentación –y que no forjamos relatos para sostener un discurso político, ya que has hablado del año Franco–, sino que vamos a los testimonios de la época… Yo he utilizado muchos testimonios de socialistas, de sus memorias, y la prensa, tanto la del movimiento como la que estaba tolerada, incluso prensa clandestina. Y lo que me han demostrado ha sido una España luminosa, orgullosa, en crecimiento, que disfrutaba, que no tenía nada que ver con ese páramo cultural y social. Y una España de la que podríamos estar bastante orgullosos nosotros.
Yo soy de Chamberí. Nací en el año 1967, y al investigar para el libro descubrí facetas sobre mi infancia que con ese relato posterior se me habían ocultado o me las habían presentado como algo negativo. Pero la vida de entonces era una vida muy familiar, muy de vecinos, muy de barrio, muy de salir a jugar a la calle, muy de ir al mercado, de ir a los quioscos –que ahora prácticamente no hay quioscos–, y que esos quioscos fueran una ventana al mundo de todo tipo de cosas: de publicaciones periódicas, de revistas, de libros, de coleccionables, de cromos, de tebeos, de chuches, de cualquier cosa. De la vida en los colegios. Nos conocíamos todos en el barrio. Era una vida bastante, en ese sentido, reivindicable y de la cual sentirse orgullosos. Nuestros padres trabajaron mucho, y nuestros abuelos mucho más. Es lo que te decía al principio.
Ellos salen de una guerra, con un país absolutamente empobrecido, y consiguen solamente con su esfuerzo y su trabajo el ir del campo a la ciudad, de trabajar sin jornadas, por la mañana, por la tarde. De ahorrar, de comprar, de hacer crecer este país. De salir fuera; la emigración española fue impresionante, no solamente por esa valentía, porque hay que ser muy, muy valiente para dejar tu país e ir fuera, para ganar dinero y enviárselo a tu familia, sino porque trajeron también a España nuevas ideas y nuevas formas de vivir.
Aquella España que se abre en la década de 1960 y que explota a comienzos de los 70 es una España que cambia con la literatura. La literatura popular que yo he descubierto ahí, que ahora y en su momento, en los años 80, parecía literatura de paletos. Como es Corín Tellado. Corín Tellado es la autora contemporánea española más publicada y leída, yo lo reflejo ahí. Hay una entrevista suya con Vargas Llosa. Claro, Vargas Llosa se decía a sí mismo representante de la alta cultura y va a ver a Corín Tellado, en parte porque envidia la capacidad que tiene para vender libros, cosa que Vargas Llosa entonces no hacía, y le viene a decir que su tarea es positiva porque acerca a la gente que apenas sabe leer –que no era cierto– a la literatura buena y de alta librería, como era la suya. Ahí todo ese supremacismo moral que nos inculcaron a los que llegamos a la juventud en los años 80 fue tremendamente negativo, porque ocultó esta España del 75.
«Lo que ansiaban los españoles del 75 era vivir tranquilos, en orden y mantener su bienestar»
P.- ¿Cuáles son los mayores mitos que tú tenías en la mente y que has sido desmontando, o que te has ido desmontando a ti mismo conforme escribías y pensabas y estudiabas sobre el libro?
R.- La clase política y mediática y cultural que hace la Transición se envanece de haberla hecho y engorda el relato. Cuando engorda el relato crea una serie de mitos. Por ejemplo, ese mito de un pueblo español volcado hacia la democracia, que ansiaba la democracia como el respirar. Y eso no es cierto. No es cierto. Lo que ansiaban los españoles era vivir tranquilos, en orden y mantener su bienestar. Y no lo digo yo, es que lo dicen no solamente los testimonios. Recojo un testimonio de Tierno Galván, del Partido Socialista Popular, que no es sospechoso de pertenecer a la fachosfera del pasado. Hoy le calificaríamos, o entonces, de progre. Y él escribe sus memorias, tiene la mala suerte de publicarlas en febrero de 1981, coincidiendo con el intento de golpe de Estado. Y él cuenta que los españoles ven la muerte de Franco como un espectáculo, y al día siguiente los españoles lo que están esperando es qué película echan en el cine, quién juega este fin de semana en el Bernabéu, qué novela voy a comprar, qué echan en la tele; me voy a ir a un picnic a comer con los amigos, me voy a un guateque, la música… La música entonces es excepcional. Lo que ahora decimos: «¿Cuál es la canción del verano?». La primera canción del verano es en 1975 con Georgie Dann, por ejemplo. Es una época excepcional en ese sentido.
P.- El bimbó.
R.- Ese, El bimbó, exacto. Mitos: el pueblo español volcado. No era cierto. El segundo mito: la gran oposición del Partido Socialista al franquismo. Eso tampoco fue cierto. No fue cierto en dos sentidos. Por un lado, porque el PSOE fue la niña bonita del régimen. A partir de 1973-1974, fundamentalmente por una posición estratégica, era preferible un PSOE apoyado por las democracias europeas y por Estados Unidos, por la Internacional Socialista, que en privado, como hizo Felipe González al SPD, la socialdemocracia alemana, al embajador norteamericano, decirles que apoyaban a Juan Carlos en su transición a la democracia. Bueno, era preferible eso a la ruptura que predicaba el Partido Comunista. Es decir, el PSOE fue un partido tolerado. Felipe González consigue su pasaporte para salir de España en 1973, lo consigue en Castellana 3. Castellana 3 era donde estaba presidencia del Gobierno.
Entonces, el mito ese de la oposición socialista al franquismo se me cae. Se me cae también porque sí es cierto que hubo dos tipos de represión. Mientras que todos ellos, los dirigentes socialistas y también los comunistas, mantenían cierta bula, es decir, el régimen sabía dónde estaban, con quién se reunían y cuándo, y con ellos tenía cierta manga ancha. Pero con quien era muy duro, llegando a la tortura y al asesinato en algún caso, era con los militantes de base. Hacían una distinción. Por una parte toleraban a los dirigentes, pero por otra eran muy duros con los militantes de base. Y a mí ese mito se me cae. Es decir, todos estos dirigentes antifranquistas que se ponen las medallas de haber luchado contra Franco. En realidad, los que lucharon verdaderamente contra Franco y sufrieron la represión fueron los militantes de base. No fueron ellos.
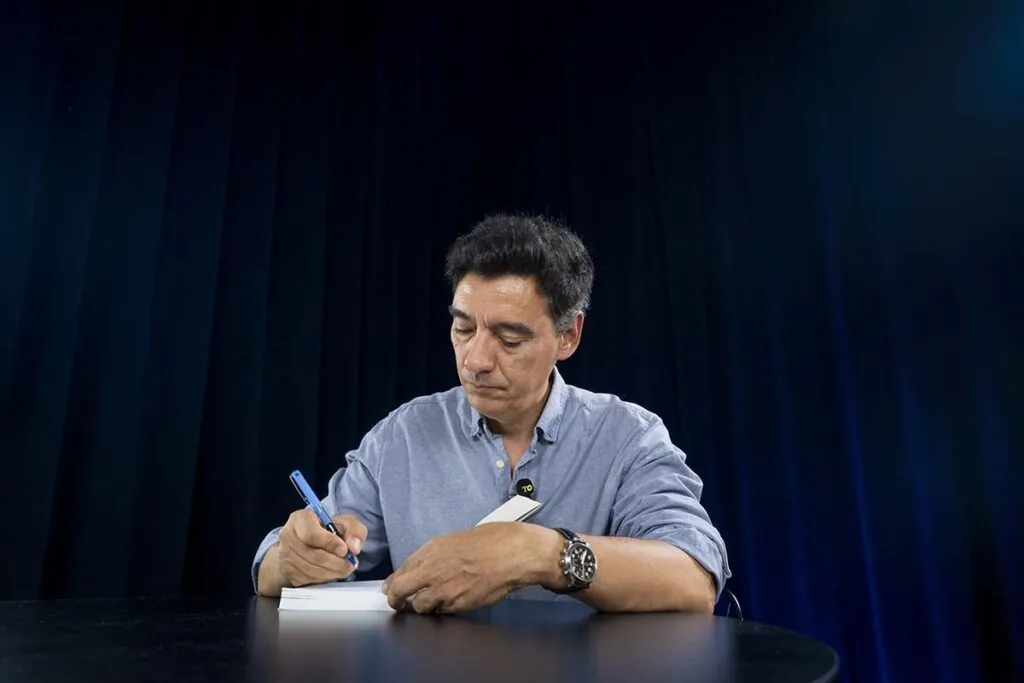
P.- De todas maneras, es curioso, hablando ya del PSOE. Es verdad que el verdadero papel de oposición durante el franquismo fue del Partido Comunista Español, que el PSOE estuvo ausente durante los 40 años de dictadura, ausente o muy minoritario. Básicamente, un partido muerto que refundó Felipe González en Suresnes. ¿Pero qué pasa en España para que siete años después de la muerte de Franco, el PSOE alcance esa mayoría absoluta, esos 202 diputados? ¿Cómo de sociológicamente cambia España para que de repente, en apenas siete años, se produce ese cambio? Del franquismo y de la dictadura a la democracia con un PSOE atronador.
R.- Pues en primer lugar, al retrasar la legalización del PCE por encima del PSOE, al PSOE se le permitía una propaganda que consiguió que el PSOE fuera el hegemónico en la izquierda. Lo que no se quería en Europa es que el PCE fuera la fuerza hegemónica en la izquierda española una vez que se pasara a la democracia. Era mejor un PSOE como fuerza hegemónica que acaparase todo el espectro de la izquierda a que ocurriera como pasaba en Portugal, o pasaba sobre todo en Italia, que por la época tenía más o menos el 30-33% de los votos. Era mejor que esa hegemonía la tuviera el PSOE a que la tuviera el Partido Comunista. Y luego, claro, el sistema electoral: estaba pensado justamente para beneficiar a la UCD de Adolfo Suárez y al Partido Socialista. En ningún caso, como se barajó un primer momento, se pensó que ese sistema electoral beneficiase a Fraga. Si hubiera sido otro tipo de sistema electoral, no habrían tenido esos resultados.
Una vez que el PSOE se visualiza como esa fuerza hegemónica de la izquierda, en cierto modo copiando el discurso que tenía el PCE, porque en Suresnes ellos se presentan con el siguiente cartel: «Socialismo autogestionario y autodeterminación de los pueblos de España», que era lo mismo que estaba diciendo el Partido Comunista, pero les faltaba calle. No tenían presencia en la calle, no tenían presencia en los barrios, no tenían presencia en la universidad, no tenía presencia tampoco en el mundo cultural. ¿Por qué? Porque ahí estaba el comunismo. Ahí estaba el Partido Comunista y estaba Comisiones Obreras. CCOO gana las elecciones una tras otra. Entre otras cosas porque se presenta solo, porque monopoliza el voto de los trabajadores de izquierdas, y porque la UGT, para evitar derrotas, no se presenta sistemáticamente a las elecciones. Claro, el PSOE lo que juega es esa baza política que le favorece el régimen, el régimen que le permite convertirse en esa fuerza hegemónica.
P.- O sea, ¿el propio régimen, vienes a decir también por lo que intuyo de tus palabras, perjudica a los partidos de derecha?
R.- Sí, indudablemente. Toda democracia, para consolidarse en un principio, necesita fuerzas que tiendan hacia el centro. Un centroizquierda y un centroderecha. Y en el caso español es el Partido Socialista, que se configura como un centroizquierda porque a su izquierda tiene el Partido Comunista, y la UCD, que se aleja de lo que podría considerarse una derecha extrema que tendía todavía o que tenía nostalgia del franquismo…
P.- Blas Piñar, ¿no?
R.- Sí, y en algún caso Fraga, que en los primeros momentos de Fraga en el reinado de Juan Carlos I son bastante negativos, porque se ocupa del Ministerio de la Gobernación y sobre él recae toda la represión, la más dura. Y eso carboniza su carrera política para siempre. Y entonces esos dos partidos de centro, bueno, pues son los que consiguen sacar un régimen adelante. Pero eso es un clásico de todas las democracias que dan los primeros pasos: tener dos partidos que tiendan hacia el centro.
«El franquismo fue pura adaptación, tanto exterior como interior»
P.- El franquismo fue una dictadura, como lo fue el régimen nazi de Hitler, como fue el régimen fascista de Mussolini. ¿Pero hay diferencias notables entre el franquismo, el régimen de Hitler, el régimen de Mussolini?
R.- Sí, claro. El régimen de Franco fue un régimen autoritario, de pluralismo limitado. Eso, en la sociología desde Juan José Linz está así establecido. Es decir, según se va avanzando, las libertades son cada vez más amplias. Pensemos, por ejemplo, que en los últimos años, Ricardo de la Cierva, luego autor e historiador de corte franquista, permite que en las librerías y en las clases, en las calles, se publiquen libros de izquierda, de Carlos Marx, de Friedrich Engels, y que circulen en España, no sé, por ejemplo, Tuñón de Lara, que era un estalinista que escribió La España del siglo XIX y La España del siglo XX que se convierten en best sellers en el año 1974-75. Tienes a un comunista siendo best seller en España. Y Ramón J. Sender igual, otro comunista con Réquiem por un campesino español, otro best seller en España; en la España del tardofranquismo. Es decir, hubo una cierta apertura y eso se ve enseguida, lo ve la Administración norteamericana, pero lo ve también gente que viene de los países del Este. Cuando Solzhenitsyn llega a España, sabes que huye de la Unión Soviética, se maravilla de que aquí, en la España de Franco y en el año 76, se pudiera circular libremente por la calle, se pudieran comprar libros sin restricciones. Y lo que más les sorprendió, dada, claro, su experiencia en la Unión Soviética, es que se pudieran hacer fotocopias sin pedir permiso.
P.- ¿Por qué duró tanto el franquismo?
R.- Bueno, el franquismo no es un bloque monolítico. El franquismo fue pura adaptación, tanto exterior como interior. Exterior, bueno, desde el comienzo tienen una preferencia por las potencias del Eje, por la Alemania nazi, la Italia fascista. Y en cuanto ven, que ahí tienen mucha perspicacia, que el Eje va a caer derrotado, ellos declaran la neutralidad. ¿Por qué? Declaran la neutralidad y que el régimen de Franco va a ser un régimen español, que era muy propio de la época. El régimen propio. Y eso les permite sobrevivir. Pasan una primera etapa en la que Falange es la que domina la política española y establece los parámetros políticos y económicos. Cuando esto fracasa, el régimen no se hunde, sino que se renueva y entra en una fase tecnocrática que es la del desarrollismo. Sin embargo, por ejemplo, Fraga es el que ve que ese desarrollo económico, esas libertades económicas, tienen que llevar aparejada una apertura en todas las libertades, que es cuando aparece la ley Fraga de 1966 y se empieza a hablar del establecimiento de asociaciones políticas en España, que va a ser una chapuza tremenda, pero va a permitir una explosión en los medios, en las publicaciones, en el cine… Un aperturismo también gracias al turismo, que da satisfacción a la nueva generación. Porque la generación que accede a la universidad en los años 60 y en los años 70 tiene unas aspiraciones distintas que la de sus padres. Y eso es porque el franquismo se ha adaptado a la nueva generación, se ha adaptado sin conseguir atraérsela.
P.- Y después, como tú decías al principio de la entrevista, una de las frases que tenía ya apuntadas es esta que viene a decir, no recuerdo la persona que la dice, pero en esto de que el régimen de Franco es el régimen con mayor movilidad de toda Europa. Movilidad de empleo, movilidad de residencia, movilidad de clase social… O sea, todo lo que hoy no sucede. Creo yo que es muy difícil acceder, bueno, a una vivienda, ya no quiero ni contarte. Pero pueden aspirar a un cambio de clase social, a una mejora de subir varios escalones es muy difícil. Porque ya por ejemplo la universidad, que gracias a Dios, pues es una cosa donde mucha gente puede puede acudir, pero la universidad ya hoy per se no te abre una puerta una nueva clase social. Igual antes sí ocurría. Es impresionante como dices, primero el crecimiento económico de España en esos años, y después la movilidad. No sé quién decía esa frase.
R.- Era Amando de Miguel.
P.- Amando De Miguel.
R.- Que entonces era un sociólogo marxista, y él concede una entrevista a la televisión italiana. Y él cuenta el desarrollo de España, no había muerto Franco todavía. El desarrollo de España está a cuatro años del de Italia, y dice que uno de los motores de ese avance es la facilidad para el cambio social. Dice: «En todos los sentidos». Es decir, hay una movilidad social del campo a la ciudad que permite ese progreso. Hoy hay un éxodo evidente, hay un acceso a la universidad, sobre todo desde finales de los años 60 y en adelante, también de las mujeres, a pesar de lo que dijo el ministro, iban y de forma abundante a la universidad. Y hay una posibilidad de ascenso social que no hubo antes porque ha mejorado también muchísimo la educación. Hay una preocupación del régimen también por la alfabetización de los españoles. Si es cierto que las generaciones de posguerra tienen un déficit; no saben leer, no saben escribir. Y al final del régimen hay programas para alfabetizar a esas personas. Es decir, sí que hay un interés en ese ascenso social, en transmitir educación y cultura. Ocurren fenómenos que cuento en el libro, como es el Círculo de lectores. El Círculo de Lectores es un fenómeno de promoción de la lectura como no ha habido otro en España. Y eso que al principio decían que en España no podía funcionar porque era una fórmula que venía de Alemania y de Estados Unidos. No podía funcionar, pero llevó a cabo una política de introducción de los libros hasta los rincones más pequeños, justamente en aquellos años, impresionante. Llegó a tener un millón de suscriptores, un millón de personas que compraban libros quincenal, mensualmente, las últimas novedades y ediciones fantásticas, que hoy, en fin, las tienes en los mercadillos, en las páginas web de segunda mano a precios de risa. Pero sí que había un hambre de conocer y de leer.

P.- Decías una cosa interesante lo de la complejidad del régimen, las distintas familias que había dentro del franquismo. Porque quien no conozca un poco de la historia del franquismo que, como dices, fue un régimen que se fue adaptando y fue cambiando mucho y tuvo momentos críticos que fue sorteando con diferentes políticas, ese paso de los tecnócratas, donde tuvo ese crecimiento España… el que no lea sobre el franquismo tenderá a ver el franquismo como una cosa monolítica en donde está Franco y todos los que aplauden a Franco, pero dentro de Franco y todos los que aplauden a Franco hay diferentes familias. ¿Cómo son esas familias del régimen?
R.- Bueno, esas familias, para poder entenderlo, eran como partidos dentro del movimiento nacional. Es decir, agrupaciones en torno a ideas y personas, que podían ser los tradicionalistas, podían ser falangistas, podían ser tecnócratas y podían ser reformistas. Esos son prototipos, pero según va avanzando el régimen, al final solo quedan dos. Dos grandes grupos, que son los inmovilistas, «el búnker», los que se resisten a que acabe el franquismo incluso tras la muerte de Franco, y que alguno, como Girón de Velasco o Alejandro Rodríguez Valcárcel, piensan incluso que el rey Juan Carlos puede prolongar el franquismo, lo que no va a suceder. Ese es el búnker, el que se resiste pero sabe que está agotado. No hay una renovación generacional en ese búnker porque han fracasado en la universidad, porque han fracasado en los medios de comunicación, porque han fracasado en la calle. No es atractivo y saben que van a perecer. Y luego están los reformistas, pero los reformistas están muy divididos. Fundamentalmente ya en los comienzos del año 70 que se ve en el libro, están agrupados en torno a personas. Y el más descollante de todos, el que más relumbra, el que todo el mundo sale en las encuestas como el número uno, el que va a protagonizar la Transición, el político con más futuro, Manuel Fraga. Luego el resto de la lista son normalmente personas hoy absolutamente desconocidas, pero que en su momento tenían detrás de sí a su pequeño rebaño, y que se van intentando colocar para el día que muera Franco dar ese paso a la democracia.
P.- Había que ponerse en esa situación, en esa España con esa tensión, con esas distintas familias y esas distintas sensibilidades, para que no llegara la sangre al río. ¿Tú qué les dirías a todos aquellos, digamos, críticos con lo que se hizo después de la muerte de Franco, con lo que se hizo para llegar a esa democracia en España, con esas críticas que se hacen desde este presente a ese pasado?
R.- Yo creo que si ahora las cosas nos salen mal, solamente tenemos la culpa nosotros. La responsabilidad de lo que nos está ocurriendo ahora con este Gobierno, con las autonomías, con el independentismo, la tenemos nosotros ahora, no la tuvieron personas de hace 40, 50 años. Delegar la responsabilidad en aquellos hombres es muy sencillo porque nos exime de responsabilidad ante lo que hacemos nosotros. Si ahora no nos funciona es por culpa nuestra. Porque bien podríamos recuperar ese espíritu de la Transición o al menos algún mínimo de conciliación, en lugar de estar polarizados para llegar a alguna nueva fórmula de acuerdo y salir adelante. Si no se quiere es porque falta voluntad y porque fallamos ahora. Ahora bien, esto no quita que la Transición tiene su relato fundacional, porque lo necesitaba. Es decir, los padres fundadores de la patria constitucional son los redactores de la Constitución. Tiene sus grandes hombres, sus momentos épicos, porque hizo falta ese relato y ese anclaje sobre el cual edificar la democracia y separar ese momento de la dictadura anterior. Eso es también un clásico de todas las transiciones y pasos a la democracia. Se crea ese relato, en cierta parte mitificado, de lo que pasó. ¿Qué ocurre? Que todo lo que se mitifica evidentemente contiene una falsedad. Y para eso estamos los historiadores, para desmitificar, que me preguntabas al principio: ¿Cuáles son los mitos? Los mitos son todo aquello que se hizo mal, pero ahora no se quiere contar. O todas estas cosas que se cuentan o que se engordan del pasado que realmente no existieron. Para eso estamos los historiadores. Pero la Transición, y espero que lo sigamos viendo con el paso del tiempo, tuvo más aciertos que errores. Muchos más.
«El revisionismo histórico es mucho mayor en EEUU que aquí»
P.- ¿Qué queda del franquismo en la España democrática de 2025? ¿Qué queda, aparte del tópico de los pantanos?
R.- Lo único que queda del franquismo es el antifranquismo. No queda nada más. Sí, el antifranquismo es un discurso político que sirve para ocultar cosas, o para agrupar a gente que rechaza una dictadura que ya pasó. Los españoles de 1975 decían: «¿Por qué vamos a hablar de la guerra civil si nosotros no la hemos vivido? No queremos resucitar esos rencores ni esa forma de transitar la política, queremos otras formas de hacer las cosas». Si ahora la hemos recuperado, sobre todo gracias a Zapatero y a este Partido Socialista, es porque la utilizamos como un discurso político para cavar trincheras y enfrentarnos al adversario, pero no porque la guerra civil esté en la mente de la gente.
P.- ¿Crees que España es un país que mira, o que nos hace mirar mucho al pasado?
R.- Sí, pero no más o menos que otros. Lo hacen todos. Lo hacen los alemanes, lo hacen los franceses, lo hacen los italianos, lo hacen los norteamericanos… Hay una ola de estudio del pasado en Estados Unidos muy profunda, mucho más que aquí. Ellos incluso se laceran más con su pasado esclavista, de Washington o de Jefferson, de todos los fundadores de la patria, diciendo que son detestables porque, por ejemplo, tenían esclavos. Es decir, el revisionismo histórico en ese sentido es mucho mayor que aquí.
P.- Al final, cada país tiene sus sus sombras, pero que es normal. Y sus traumas colectivos. Bueno, en 2036 se cumplirán 100 años del inicio de –2036 es pasado mañana, quiero decirte, tal y como avanzan los años– la Guerra Civil, y seguiremos hablando de la Guerra Civil. Pero bueno, pasará en Estados Unidos también, supongo, que seguirán hablando de ese tipo de temas.
R.- Claro, aquí nos queda por hablar de la Guerra Civil por lo menos hasta que pase el centenario. Nos quedan 12, 15 años. Lo siento pero es lo que hay.
P.- Sí, seguimos dándole vueltas…
R.- Además será un fenómeno político, un fenómeno editorial, tendremos multitud de películas y demás.
P.- Es curiosa esa sensación, que digo que yo no he vivido, pero que entiendo que vosotros sí, que se hablaba más de Franco en 2007 que en 1997.
R.- Sí, sí, sí, indudablemente. O sea, en los años 80 y 90 Franco daba igual. Quien lo cambia es Zapatero. Aunque González tuvo su ramalazo e intentó a partir del 96 sacar el franquismo y vincular a Aznar porque iba a ganar las elecciones con el franquismo, quien realmente saca a la vida política, quien lo resucita, quien resucita a Franco es Zapatero.
P.- Como hombre conocedor de la historia, es curioso, porque en España uno de los adjetivos que más se usan en el día a día político, no solamente por parte de políticos, sino por parte de los usuarios de redes sociales, no es franquista. A la gente no se le dice como un insulto «eres un franquista», sino «eres un fascista». Generalmente se usa mucho más el fascista. ¿Por qué?
R.- ¿Por qué se pone la etiqueta fascista?
«En aras del progreso se han sacrificado muchas cosas. Por eso hay gente que defiende la tradición»
P.- ¿Por qué fascista más que franquista?
R.- Hay estudios sobre eso. Es decir, si el uso de palabras como fascista y nazi sirve para poner punto a una conversación, a una discusión. Es decir, tú y yo estamos debatiendo sobre cualquier cosa sobre Israel y Hamás o sobre los impuestos, o sobre la sanidad, sobre lo que sea. Y hay un momento en el que tú, para contrarrestar mis argumentos, no puedes y recurres al «es que eres un fascista». Con lo cual ahí se rompe la conversación y se rompe el debate. Eso está así desde desde Leo Strauss, que habló del recurso a Hitler como una forma de interrumpir un diálogo, una conversación. Se ha convertido en una etiqueta que le colocan a todos. Se lo han colocado, por ejemplo, a Donald Trump. Claro, los que nos dedicamos a la ciencia política y a la historia sabemos que Donald Trump no es un fascista. O Meloni. Sabemos que Meloni no es una fascista. El fascismo es un fenómeno muy del siglo 20 que acaba en 1945. Hay algunos que hablan de fascismo 2.0. En fin, podemos poner una etiqueta para vender, pero es otra cosa muy diferente.
P.- Es como progresista, dices: «progresista». ¿El progresista de 2025 tiene mucho o poco que ver con la etiqueta progresista en los años 80, por ejemplo?
R.- Sí. Sí, en ese caso sí. Porque la idea de progreso se configura como una religión, Es decir, es el sacrificio de todo el presente y de la tradición en aras de un paraíso que se promete en el futuro. Pero el progreso nunca llega. Hoy nos venden que ese paraíso futuro será ecofeminista y sostenible, con botellas donde los tapones no se caen y se quedan ahí enroscados. Y tenemos paneles solares y lenguaje inclusivo y todos somos felices y contentos. Armamos una jornada laboral muy reducida… Y para llegar a eso hay que ir sacrificándolo todo. Y todo lo que suene antiguo o tradicional o costumbre puede ser tachado de fascista o hay que eliminarlo. Y en aras del progreso se han sacrificado muchas cosas. Por eso hay gente también que defiende la tradición, porque no tiene sentido el progreso destruyendo lo que funciona.
P.- Tengo un test final para ir cerrando esta entrevista. Las respuestas, si pueden ser breves, te lo agradeceré. Venga. Esto es lo más jodido de la entrevista. ¿Un lugar en el mundo? Que te guste. O que no te guste.
R.- Me gusta mucho Galicia.
P.- ¿Alguna parte de Galicia, en concreto?
R.- Las rías.
P.- ¿Tienes palabrota más usada?
R.- Quizás joder.
P.- Sí, joder. Suele decirse. ¿Un político?
R.- Un político. ¿Que me guste?
P.- Sí, que te guste. Nacional o internacional, o histórico, lo que tu prefieras o que te interese especialmente, a lo mejor.
R.- De la política nacional, fíjate, yo creo que Ayuso. Y de la política internacional… es que yo soy muy fan de la política internacional, entonces todos me parecen interesantes, de Xi Jinping a Putin, a Trump o a Netanyahu. Pero sí quizás de la política nacional, quien me parece que tiene una personalidad más peculiar y quizás con más proyección de futuro sea Ayuso.
P.- ¿Una película?
R.- La guerra de las galaxias.
P.- ¿Un libro para regalar? Aparte del tuyo.
R.- Uf, esa sí que es una…
P.- O el libro que estás leyendo ahora mismo.
R.- Los libros que estoy leyendo ahora mismo… Mira pues estoy leyendo uno de González Ferriz que se llama La otra guerra fría, que me está gustando.
P.- ¿Un hecho histórico que te hubiera gustado presenciar?
R.- La revolución de 1868, que fue el tema de mi tesis doctoral.
P.- Con lo cual es una obsesión tuya que tienes ahí.
R.- Un gusto.
P.- No, digo obsesión porque le dedicaste mucho tiempo, me refiero. ¿La cualidad que menos te gusta de ti?
R.- Esta es una cosa que se dice que no se diga en las entrevistas de trabajo. Soy muy perfeccionista, pero de verdad que es un problema.

P.- Esto nadie te va a creer.
R.- Es un problema. O sea, no es un problema. Por ejemplo, tú sabes que yo envío artículos a esta casa. Para mí, jamás están terminados.
P.- No están bien. Nunca, nunca terminan de estar…
R.- Las puñeteras comas, ese tipo de cosas. Los sinónimos…
P.- Se pasa mal, se pasa mal. ¿Cocinas o te cocinan?
R.- No, cocino yo. Desde pequeño.
P.- ¡Lo dices con una confianza…!
R.- Desde pequeño, sí, sí, sí.
P.- En ese aspecto eres soberano. Soberano, autosuficiente, libre. ¿Alguna especialidad?
R.- Me gusta mucho el arroz.
P.- ¿Un deporte, para verlo, para practicarlo?
R.- Me gusta mucho ver fútbol, pero yo practico yoga.
«El yoga te permite un control de tu cuerpo que otras disciplinas no te permiten»
P.- ¿Yoga?
R.- Hago yoga en mi casa, sí.
P.- Qué interesante el yoga. Estuve leyendo este verano un libro de Carrère, que no me gustó para nada, pero no por el yoga, sino porque no me terminó de convencer, que se llama Yoga, y el tipo te contaba que hacía yoga. Me parece un mundo interesante.
R.- Es muy interesante porque combina cuerpo y mente, y te permite un control de tu cuerpo que otras disciplinas no te permiten. Yo he hecho karate durante muchos años y soy cinturón negro, y te digo que esa disciplina del karate, que es el bushido, es muy distinta a la del yoga. Yo también creo que cada deporte tiene una edad.
P.- Pero karate cinturón negro es una…
R.- Sí, yo me pegaba todas las semanas. ¡Lo digo por los haters!
P.- ¡Tengan cuidado, que estoy aquí con el Vilches, cinturón negro! O sea, ¿tú ahora mismo me puedes meter una hostia que me tumbas?
R.- Tampoco me has tratado tan mal en la entrevista.
P.- En el plano más exagerado, digo, ¿si de repente yo te quisiera agredir, tú como cinturón negro, tendrías alguna especie de…?
R.- Golpear a alguien siendo cinturón negro es como utilizar un arma blanca. Yo era muy partidario de los mawashi geri, que es una patada muy especial.
P.- ¿Que es un mawashi?
R.- Una patada.
P.- Una patada, o sea, una patada que me noquea pero tampoco me mata.
R.- No, espero que no.
P.- Después lo vemos. Y ya para ir cerrando, ¿para ti España es…?
R.- España, es mi país, es mi patria. Yo no soy nacionalista, pero sí me gusta mi país. Yo soy patriota en ese sentido. Yo quiero lo mejor para mi país. No lo considero mejor que ninguno ni peor que otro. Y sí me gusta mi país, con sus defectos y sus virtudes, con la gente que no quiere ser española y con quien quiere serlo. Sí me gusta mi país.
P.- Y para ti THE OBJECTIVE es…
R.- Es mi casa.
P.- Llevas ya mucho tiempo subiendo aquí.
R.- Sí, claro que sí. Y tan a gusto. Y sobre todo viendo el crecimiento que hemos tenido en los últimos años gracias a nuestro trabajo. Muy satisfecho.
P.- Jorge Vilches –aparte de cinturón negro, tengan cuidado con él– ha escrito 1975: Esta España viva, esta España muerta que era la letra de la canción de Cecilia, que no se pudo cantar porque al régimen lo de la España muerta no le gustaba. Es un libro que yo creo que es interesantísimo, sobre todo en este año, 50 años después de aquel año en el que Lola Flores nos dijo que iba a ser un año para… ¿Cómo era lo que dijo Lola Flores?
R.- Es que el libro empieza con ese vídeo de de Lola Flores felicitando 1975, que decía ella: «¡Este va a ser un año que no se va a poder aguantar!». Yo me lo he pasado muy bien escribiendo el libro, y yo creo que los que lo lean se lo van a pasar muy bien.
[¿Eres anunciante y quieres patrocinar este programa? Escríbenos a [email protected]]

