Origen de la hispanidad orgullosa
En ‘Historia Canalla’, Jorge Vilches repasa la trayectoria de personajes polémicos y desmonta mitos con ironía y datos
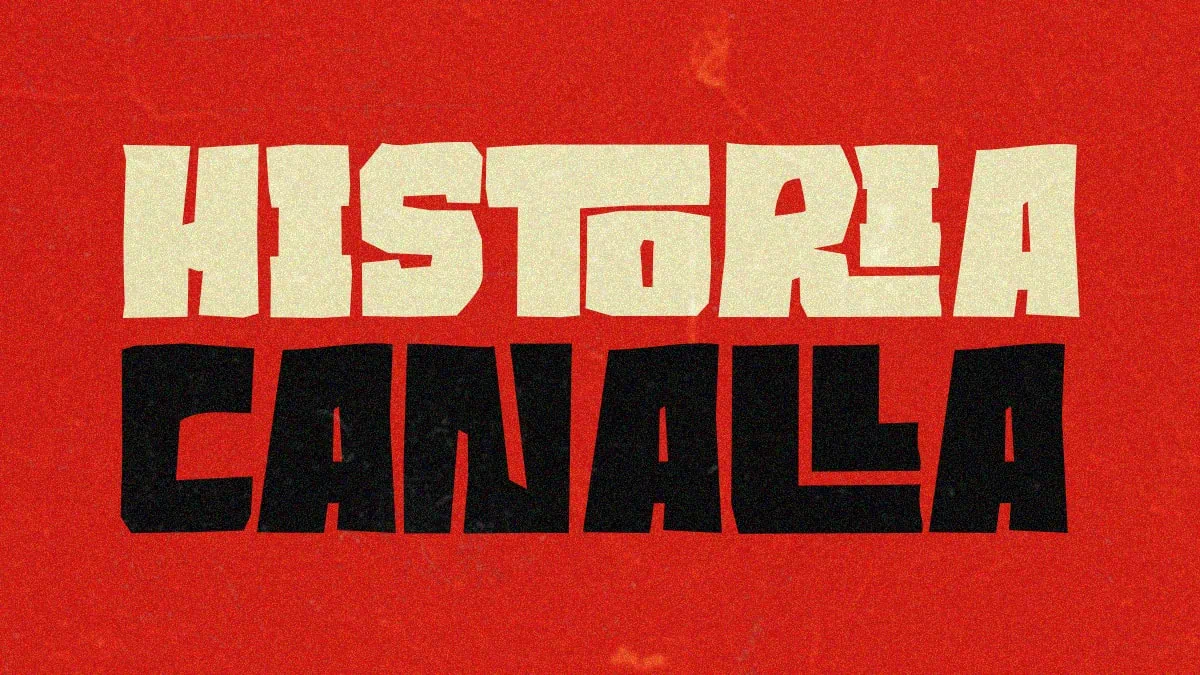
Ilustración de Alejandra Svriz.
Un grupo de extrema derecha habla de «hispanchidad» para referirse a la «invasión» de hispanoamericanos en España. El repugnante término proviene de una palabra racista: «panchito». El desprecio contiene todos los tópicos de la xenofobia –son bárbaros que contaminan nuestro modo de vida–, y una mención histórica. Dicen que si decidieron independizarse de España que ahora no vengan. Esto último hace referencia a la batalla de Ayacucho, en diciembre de 1824, que puso fin a la presencia española en América continental.
Todo empieza en España con la generación de 1848, un grupo libre del «síndrome de Ayacucho» que padeció la anterior generación, sumida en la idea de la derrota y el abandono. Hasta entonces la generación dominante rechazaba la independencia, algunos incluso pensaban en términos de reconquista. La generación siguiente, la liberal, la generación influida por los movimientos de 1848, se preocupó por acercarse a la realidad del otro lado del Atlántico, al reconocimiento de la emancipación, a la búsqueda de vínculos culturales, religiosos e históricos y, por supuesto, a establecer relaciones comerciales.
La primera manifestación general de ese cambio fue la creación de la Revista Española de Ambos Mundos en 1853. Duró hasta 1855. Fue propiedad del uruguayo Alejandro Magariños Cervantes y editada por el español Francisco de Paula Mellado. Tenía una vocación universal, y se imprimía a la vez en Madrid y en París. En el prólogo a su primer tomo decía que la revista estaba destinada a «España y América», y que pondría «particular esmero en estrechar sus relaciones. La Providencia no une a los pueblos con los lazos de un mismo origen, religión, costumbres e idioma para que se miren con desvelo y se vuelvan las espaldas así en la próspera como en la adversa fortuna. Felizmente han desaparecido las causas que nos llevaron a la arena del combate, y hoy el pueblo americano y el íbero no son ni deben ser más que miembros de una misma familia, la gran familia española, que Dios arrojó del otro lado del Océano para que con la sangre de sus venas, con su valor e inteligencia conquistase a la civilización un nuevo mundo».
La intención de la Revista Española de Ambos Mundos era fortalecer las relaciones históricas y culturales entre España y América como demanda de la generación liberal. La revista dio entrada a escritores españoles, como Modesto Lafuente, Eugenio de Ochoa, Gertrudis Gómez de Avellaneda y Carolina Coronado, y americanos, como el propio uruguayo Alejandro Magariños Cervantes, que publicó un estudio titulado El sistema colonial explicando que el problema entre ambas partes estuvo en el progresivo distanciamiento entre América y la ‘madre patria’, así como en la diferencia que hubo entre las ciudades americanas, plenamente europeas, y el resto del continente, que vivía en la «semi-barbarie». De esta manera, escribió Magariños, «el espíritu público, dirigido al bien de la comunidad, se desarrollaba en las capitales, pero allí nacía y moría». No obstante, los gobiernos españoles, escribió Magariños, siempre trataron de paliar esa distancia.
Uno de los estudios que más impactó en esa España de mediados del siglo XIX fue el de José Joaquín de Mora, que vivió muchos años en varias repúblicas americanas, titulado De la situación actual de las repúblicas suramericanas, en 1853, donde se lamentaba de lo siguiente:
«Con excepción de Chile y el Perú, las repúblicas suramericanas ofrecen en la actualidad la imagen del caos. Los gobiernos no tienen estabilidad; las leyes no tienen vigor; los tesoros públicos están vacíos; los hombres sensatos y sinceramente amantes del país huyen del mando y viven en la oscuridad, y no es fácil encontrar, al examinar el estado moral de aquellas poblaciones, cuándo ni de dónde ha de venir el remedio de tantos infortunios»
¿Cuál era el problema de esas repúblicas? José Joaquín de Mora decía, y he aquí el motivo del impacto de su estudio, que en su ímpetu independentista los pueblos americanos se habían separado todo lo posible de sus «antecedentes históricos» y de la consideración de cómo se componía su población, con un porcentaje muy alto de indígenas. De hecho, escribió Joaquín de Mora, las élites criollas se enfrentaron a capas populares que no vieron una mayor libertad en la independencia.
Esas nuevas repúblicas, decía, no habían sabido hacer la transición a un régimen liberal. Todo se resumía en una lucha por el poder entre militares sin proyecto político real, en una batalla política entre descendientes de los españoles. Así lo veía en los apellidos de los mandatarios. América, decía Joaquín de Mora, debía aprender de la experiencia española y europea, y considerar que la «fuerza reside en la ley, no en las bayonetas; (reside) en la voluntad, no en la coacción».
El éxito de la Revista española de Ambos Mundos hizo que aparecieran otras publicaciones, como la Revista Peninsular Ultramarina (1856), Las Novedades. Crónica de ultramar (1856), Ambos Continentes (1857-1858), Crónica de Ambos Mundos (1861-1864). Pero la más importante fue La América.
La América, con el subtítulo de Crónica hispano americana, se publicó en Madrid entre 1857 y 1886, dirigida en un comienzo por Eduardo Asquerino. El propósito de la revista fue reforzar los intereses económicos españoles en América. Decía:
«La América va a ser un periódico independiente, destinado a sostener los intereses y legítimas aspiraciones de la raza española en el nuevo continente descubierto y civilizado por nuestros padres».
Para esto La América dedicó sus números a dar a conocer al público español los países de la América española, sus riquezas y posibilidades económicas, la cuestión de la emigración, las comunicaciones marítimas y telegráficas, las reuniones científicas y las exposiciones. La América reunió a escritores españoles como Emilio Castelar, Laureano Figuerola, Patricio de la Escosura, Cristino Martos, Antonio Flores, Manuel Bretón de los Herreros, José Amador de los Ríos y Antonio Ferrer del Río. Eran algunos de los escritores más importantes del momento. Contaba, además, con una red muy amplia de corresponsales –unos 400– en Europa y América que enviaban noticias. De esta manera, la revista se convirtió en un puente entre ambos continentes. La idea era que se viera el enorme vínculo del pasado, pero también las posibilidades del presente, y decía:
«Los pueblos no existen solo en el pasado, y nosotros queremos que influya en América la España nuestra, la que vive en la realidad, no la España de ayer, no la de nuestros padres, no esa que vive en las páginas de la historia»
La generación de 1848 siguió publicando en una auténtica guerra cultural para cambiar la percepción que se tenía de los hermanos hispanoamericanos. En todas las obras había un deseo de reencuentro basado en el orgullo y la hermandad, un sentimiento de pertenecer a la misma raza, con los mismos apellidos, lengua y fe religiosa, y tres siglos de historia en común. Era, decían los editores de la Revista Hispano Americana, la «gran confraternidad hispanoamericana».
En este sentido, reflexionar sobre legado español en América sirvió a esa generación para pensar España en positivo, con orgullo. Si lo americano era grande, era también por la labor de nuestro país. Ricardo Cappa escribió en un bestseller internacional titulado ¿Hubo derecho a conquistar la América?, de 1889, que España llevó a aquel continente un «adelanto moral y material», en un «grado de civilización y prosperidad» que era «superior al de no pocas naciones europeas». Esto fue lo que se hizo en América, escribió Ricardo Cappa: civilizar en la economía, la política y la moral, construir universidades, ciudades, carreteras y hospitales. España aparece así como un país civilizador, protagonista de la mayor empresa mundial en este sentido, más que Francia, Alemania o el Reino Unido.
Emilio Castelar, republicano, tuvo el mismo éxito con su Historia del descubrimiento de América, con varias ediciones hasta la década de 1890 y que fue también publicada en algunas repúblicas americanas y en inglés en Estados Unidos. Castelar sostenía que España debía estar orgullosa de haber iniciado una nueva era de la humanidad con el descubrimiento de América. Los españoles habían conseguido que aquel continente pasara en poco tiempo del estado de barbarie a la civilización contemporánea en la economía, la moral y la política. En este sentido escribió:
«Si nosotros reconocemos que América señala un punto de partida capital en el desarrollo de la Humanidad, nuestros hermanos de América están en el caso de reconocer que toda la cultura moderna y todo el espíritu vivificador de tal cultura les provino de la gente y de la tierra española, quienes hicieron los esfuerzos mayores de voluntad conocidos para descubrirla en bien de la especie nuestra toda entera, y emplearon el siglo de su mayor poderío y exuberancia iniciándolos en los principios de la civilización cristiana»
La independencia de los países americanos fue, escribió Castelar, como los pueblos civilizados se separan de sus civilizadores: después de haber absorbido su cultura y contribuido a ella con hombres, arte e inventos. Así, si los americanos querían «quitarse a España de su alma» debían eliminar su lengua, religión, cultura y costumbres.
Esto se vio con la celebración del IV Centenario del descubrimiento de América, en 1892. Algunos historiadores quisieron resaltar la figura de Colón pero otros escritores e historiadores como Menéndez Pelayo, Juan Valera o Emilia Pardo Bazán reafirmaron el carácter de empresa nacional del descubrimiento y la hermandad entre la producción cultural americana y la española. Merece la pena rescatar aquí a Juan Valera, uno de los escritores que más se interesó por América a finales del siglo XIX. Publicó Cartas americanas en 1889 y al año siguiente sus Nuevas cartas americanas. Fue el literato que comenzó a usar el concepto de «americanismo» en el sentido del «orgullo» de haber trasplantado la civilización al Nuevo Mundo y de su resultado. Por eso, según escribió en el prólogo de 1889, España se dedicó a dar a conocer al mundo las literaturas de México, Colombia, Chile, Perú y demás repúblicas, que constituían una unidad «general hispano-americana» en virtud del lazo con España. Sobre estas ideas vendría en el siglo XX el concepto de «hispanidad».
NOTA: Si tienes algún tema histórico que proponer a Historia Canalla puedes escribir un comentario a este artículo.
[¿Eres anunciante y quieres patrocinar este programa? Escríbenos a [email protected]]

