
Trump afirma que habrá «claridad» sobre Irán en «los próximos diez días»
El presidente ha instado a Teherán a «lograr un acuerdo significativo» para evitar «que sucedan cosas malas»

El presidente ha instado a Teherán a «lograr un acuerdo significativo» para evitar «que sucedan cosas malas»

El bombardeo en centrales térmicas y líneas de alta tensión ha provocado cortes del suministro en la mayoría de regiones

Por el momento, el Ejército de Israel no se ha pronunciado sobre estas operaciones

En la reunión entre Juan Ramón de la Fuente y Marco Rubio «se discutió la necesidad de una cooperación firme»

El Ejército norteamericano ha lanzado «ataques a gran escala» como represalia contra el terrorismo islámico

Recomiendan a sus clientes presentarse en el aeropuerto con tres horas de antelación para el chequeo de sus vuelos

THE OBJECTIVE ha accedido a las primeras fotografías del resultado del bombardeo estadounidense sobre Fuerte Tiuna, una de las instalaciones militares más reconocidas de la ciudad de Caracas, que ha quedado completamente destrozada

La Casa Blanca comparte fotografías del momento del operativo contra Nicolás Maduro comandado desde la mansión de Donald Trump en Florida

El presidente de EEUU insinúa un pacto con Delcy Rodríguez y excluye a María Corina Machado

Las pizzerías que hay alrededor del complejo de Virginia son las que anticipan una operación militar a gran escala

El presidente del Gobierno evita condenar el ataque y asegura que la Embajada y los consulados «están operativos»

Moscú asegura que los materiales contienen datos de ruta descifrados y el controlador del dron de Ucrania

Dice que es una «invención destinada a justificar ataques adicionales contra Ucrania, incluido Kiev»

El bombardeo ha sido a menos de 48 horas de la reunión entre Zelenski y Trump para intentar impulsar un acuerdo de paz

El presidente norteamericano asegura que las operaciones son contra las personas que «están trayendo drogas» al país

«Sabemos donde viven los malos, y vamos a comenzar muy pronto», ha asegurado el presidente de Estados Unidos

En la madrugada del sábado otro ataque en Kiev dejó al menos dos muertos y más de 20 heridos

Las autoridades gazatíes elevan a cerca de 400 las «violaciones documentadas» del acuerdo desde su entrada en vigor

Los arrestados, dos de ellos en prisión, atacaron por la espalda a los agentes tras reconocerlos por la calle

La fiscal general de EEUU elogió al FBI por impedir este «importante plan terrorista vinculado con Estado Islámico»

El presidente respondió con un tajante «no» a la pregunta de si había tomado ya una decisión al respecto

El primer ministro ha mandado al Ejército hebreo realizar ataques «contundentes» de manera «inmediata»

La ofensiva ha producido destrozos en varios edificios de una zona residencial. Entre los heridos hay seis menores

Se han producido múltiples incendios en distintos puntos de la orilla izquierda del río Dniéper

El presidente de Venezuela defiende que «el mayor escudo que tiene el país» es «la clase obrera»
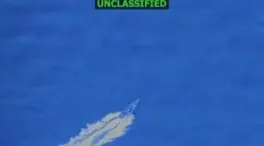
El presidente estadounidense asegura que cada barco hundido salva a «25.000 estadounidenses»

El presidente colombiano ha criticado a quienes aplauden una eventual intervención militar estadounidense en Venezuela

El presidente ucraniano se ha dirigido a Europa y EEUU para pedir más sistemas de defensa aérea y nuevas sanciones

Hamás exige a Estados Unidos y mediadores que lo condenen e «intervengan de inmediato»

El ataque, ocurrido en Yom Kipur, «el día más sagrado del calendario judío, lo hace aún más atroz» según von der Leyen

Según la Casa Blanca, el mandatario israelí «ha afirmado que no volverá a llevar a cabo un ataque similar en el futuro»

Con más de 44,5 mil seguidores, su perfil era reconocido por divulgar de manera clara y accesible temas de derecho

El secretario general de la Alianza, Mark Rutte, afirma que es «demasiado pronto» para atribuir el episodio a Rusia

Zelenski denuncia el uso de un misil con munición de racimo contra un edificio residencial en Dnipró

Las autoridades rusas no han dado datos sobre las posibles víctimas o daños materiales por esta oleada de ataques

Katz destaca la lucha de los soldados israelíes en una noche que ha dejado 12 muertes por las bombas

El comunicado añade que el asalto se produjo «de manera ilegal y hostil» por parte del USS Jason Dunham

Siete de los fallecidos estaban esperando para recibir ayuda humanitaria en puntos del centro y sur

«Uno no debe llevar gafas de color de rosa» a la hora de analizar la situación sobre el terreno

El ataque ha sido perpetrado en un hotel por «un terrorista residente en el campamento de refugiados de Shuafat»