¿Puede la Inteligencia Artificial aumentar nuestras capacidades para un futuro mejor?
La historia nos enseña que los procesos de transición tecnológica pueden ser duros, pero también ofrecen oportunidades únicas

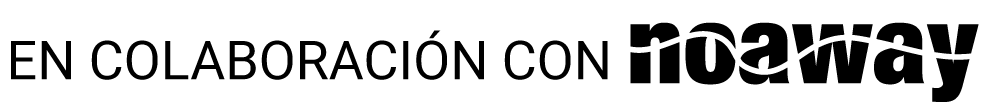
Vivimos un momento histórico. Como suele decirse, «no estamos en una era de cambio, sino en un cambio de era». Cambios sociales, económicos, geopolíticos y, por supuesto, tecnológicos. Así como Internet transformó radicalmente nuestra forma de vivir, trabajar y relacionarnos, la Inteligencia Artificial (IA) está llamada a ser la próxima gran tecnología fundacional, capaz de reconfigurar todos los sectores y aspectos de nuestra vida.
Aunque muchos perciban la IA como una novedad reciente, lleva con nosotros desde hace más de 50 años, experimentando en las últimas dos décadas una grandísima evolución y crecimiento. Pero siempre operando de forma silenciosa al gran público: ayudando a filtrar el spam de nuestros correos o recomendando contenidos en redes sociales o productos en plataformas de eCommerce. Pero también ayudando en diagnósticos médicos o gestionando recursos en zonas vulnerables. Dos ejemplos de ellos son los proyectos de MapBiomas Amazonia, que monitoriza el uso de suelo y la dinámica del agua del Amazonas, o LifeBank, que distribuye sangre en África anticipando la demanda.
Sin embargo, algo cambió profundamente en 2021 con la llegada de la IA generativa. Hasta entonces, la IA era muy buena agrupando información, categorizando datos o reconociendo patrones. Pero donde nunca había podido llegar de manera eficaz era en la creación de contenido. Herramientas como ChatGPT, capaces de generar conversaciones, imágenes o incluso vídeos o audio, rompieron con esa limitación y nos llevaron al siguiente eslabón de esta cadena evolutiva artificial. Y aunque no es perfecta, ha abierto un abanico de posibilidades que apenas estamos empezando a explorar.
Entonces, ¿qué hacemos con estas nuevas capacidades? Esa es la gran pregunta. Porque el impacto de la IA será inevitablemente disruptivo, pero no tiene por qué ser negativo. El riesgo no está tanto en la tecnología en sí, sino en cómo decidimos usarla.
La historia nos enseña que los procesos de transición tecnológica pueden ser duros, pero también ofrecen oportunidades únicas. El telar mecánico, por ejemplo, eliminó miles de empleos en el corto plazo, pero generó un crecimiento del 4.400% en el sector textil pocos años después. La clave está en cómo gestionamos esos tiempos de transición, porque no siempre los nuevos beneficios alcanzan a quienes se ven desplazados. Por eso, debemos prestar especial atención a los colectivos más vulnerables, a las personas con bajo nivel de digitalización o sin acceso a las herramientas necesarias.
Necesitamos una mirada crítica, sí, pero también una actitud constructiva. La IA no es neutral: arrastra sesgos de sus datos de entrenamiento y refleja los valores (o prejuicios) de quienes la desarrollan. Si no actuamos con conciencia, puede perpetuar desigualdades. Pero también pueden ayudarnos a reducir brechas, habilitando nuevos recursos, aumentar capacidades mediante la personalización de la educación o ayudarnos a pensar de manera más crítica 3 aportándonos diferentes puntos de vista. Al igual que podría mejorar ámbitos como la investigación médica mediante la creación de nuevos planteamientos o luchar contra la soledad 4 no deseada acompañando a personas mayores.
Ahí está la diferencia entre simplemente tener una herramienta y usarla o construir una visión y un plan de adopción tecnológica.
Por eso defiendo una postura que llamo «optimismo realista». No se trata de pensar que la IA resolverá todos nuestros problemas, ni de caer en discursos apocalípticos. Se trata de imaginar futuros positivos y actuar desde el presente para intentar alcanzarlos.
Dentro de esta mirada, resuena la reflexión de Kasparov tras perder contra un superordenador de IBM en los años 90: «la clave no está en competir contra la máquina, sino en aliarnos con ella». Así nació el concepto de «ajedrez avanzado» y el de los equipos centauro: humanos e inteligencias artificiales trabajando juntos para mejorar su rendimiento.
Esta filosofía puede trasladarse a cualquier ámbito, y nos conduce al concepto de «organizaciones y personas aumentadas», donde la IA potencia nuestras capacidades cognitivas y operativas, ayudándonos a mejorar el proceso y los resultados, a ampliar e incrementar nuestro impacto.
Como en toda metáfora, hay dos caras de la moneda. El centauro representa una integración equilibrada entre humano y máquina, donde la cabeza —la parte que piensa y decide— sigue siendo humana. Pero el riesgo está en convertirnos en minotauros, delegando nuestra capacidad cognitiva en sistemas artificiales y renunciando, poco a poco, a pensar, a aprender, a decidir.
Ese es el verdadero peligro. No la IA en sí, sino una sociedad que deja de ejercer su humanidad. Pero los beneficios potenciales son tan grandes que merece la pena aprender a convivir con esta nueva realidad desde una perspectiva ética, inclusiva y crítica.
No temamos a la IA. Temamos los usos irresponsables, sí. Pero sobre todo, imaginemos e impulsemos todo lo que puede hacer por mejorar la vida de las personas, hacer nuestras sociedades más justas, sostenibles e inclusivas.


