El poder ejecutivo en los Estados Unidos
«Trump pone a prueba los límites de sus poderes dentro del sistema de pesos y contrapesos»

Cuadernos FAES
James Madison siempre estuvo preocupado por la inminente «tiranía de la mayoría» en una democracia moderna. También le preocupaba que el Ejecutivo se extralimitara en sus funciones, dando lugar a su propio tipo de tiranía. Simultáneamente, el padre fundador insistió en un sistema de checks and balances (pesos y contrapesos) para mantener el Poder Ejecutivo bajo control mientras tanto la minoría como la mayoría participaban en la naturaleza cíclica de la República democrática. Como todos sabemos, la separación de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial sirve para controlar el poder de la mayoría en el gobierno.
«Al crear un gobierno que ha de ser administrado por hombres sobre hombres, la gran dificultad estriba en lo siguiente: en primer lugar, hay que capacitar al gobierno para controlar a los gobernados y, en segundo lugar, obligarlo a controlarse a sí mismo. El hecho de depender del pueblo es, sin duda alguna, el freno primordial indispensable sobre el gobierno; pero la experiencia ha demostrado a la humanidad que se necesitan precauciones auxiliares»
James Madison
Naturalmente, es esa misma naturaleza cíclica del proceso democrático entre la mayoría y la minoría la que mantiene en juego a todos los actores democráticos. En otras palabras, una república democrática no puede funcionar sin una mayoría y una minoría. Esencialmente, sin ambas no hay necesidad de checks and balances porque no hay democracia. En una democracia que funciona, mientras las mayorías y las minorías están proporcionando esas contramedidas a la tiranía, la propia estructura de esos pesos y contrapesos también está funcionando constantemente. Todo es muy sencillo, ¿verdad?
En cuanto a la república estadounidense, Madison dejó claro que era el cuerpo legislativo el que tenía más peso frente a los otros poderes, de ahí su división en dos cámaras: la Cámara de Representantes y el Senado. El sistema federal de estados permitía también un mayor control entre la minoría y la mayoría, en el sentido de que se extendía aún más por la heterogénea demografía de la Unión. Estaba, y está, literalmente diseminada por todo el país y cada rincón necesita una representación local por parte de sus congresistas. En pocas palabras, no es solo el «Pueblo» el que es heterogéneo por naturaleza, sino también los son sus intereses (Madison, El Federalista nº 51, pp 86-88).
En una república democrática moderna, una vez concluido el proceso electoral, el electorado cede el derecho a gobernar a los vencedores, tanto al Ejecutivo como al Legislativo. Como tal, se pone en juego la separación de poderes. Y lo que es más importante, y especialmente en la era de Trump, ésta se pone constantemente a prueba. El Poder Judicial también está presente, tanto los jueces federales elegidos por votación como los designados (los jueces federales y del Tribunal Supremo son designados y los jueces estatales son elegidos por votación o designados). Una vez más, Madison también deja claro que la república estadounidense fue diseñada para que el Poder Ejecutivo fuera más débil que el Legislativo. El Poder Legislativo controla los hilos del dinero y tiene la capacidad de promulgar leyes e incluso de cambiar la Constitución. El trabajo del Poder Ejecutivo es hacer cumplir esas leyes, no crearlas. De nuevo, es bastante sencillo.
Entonces, ¿qué está pasando exactamente ahora con la Administración Trump? Especialmente desde fuera, parece como si Trump estuviera actuando a la vez como Poder Ejecutivo y Poder Legislativo por decreto. Ha habido tal avalancha de órdenes ejecutivas en los escasos seis meses que Trump lleva en el poder que el Gobierno estadounidense parece estar compuesto por una sola institución: Trump y solo Trump.
Muchas de las órdenes ejecutivas de Trump se amparan en la aplicación de exagerados poderes de emergencia. Según Trump, éstos le permiten ese derecho a gobernar por decreto. Al declarar una emergencia, justifica sus órdenes ejecutivas más controvertidas mediante leyes aprobadas por el Congreso hace décadas o incluso siglos, y en circunstancias completamente diferentes. Como tal, al retorcer y moldear viejas leyes a su antojo, Trump ha asumido, en cierto sentido, los poderes tanto del Ejecutivo como del Poder Legislativo.
Poderes de emergencia
Recientemente, la invocación por parte de Trump de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 se ha vuelto recurrente. La Ley de Enemigos Extranjeros se promulgó poco después de la fundación de los Estados Unidos. Sirve para una cosa: los inmigrantes pueden ser detenidos simplemente por su nacionalidad y sin las debidas garantías judiciales. El habeas corpus es arrojado literalmente por la ventana en todos los sentidos de la palabra. Eso significa que no hay audiencia, determinación objetiva de la inocencia o, ni siquiera, justificación de que dicho proceder se ampara en el «interés de la nación». Fue la misma ley que EE. UU. utilizó durante la Segunda Guerra Mundial para detener a ciudadanos japoneses, alemanes e italianos en campos de internamiento. La guerra siempre ha sido el contexto a través del cual se ha invocado esta ley.
Según la definición de Trump, la crisis en la frontera no es solo una crisis, sino una guerra o una invasión. Así que, en su mente, esto justifica invocar dicha ley para enviar arbitrariamente a inmigrantes fuera del país sin las debidas garantías judiciales. En este caso, se dirige principalmente contra venezolanos miembros de la violenta banda Tren de Aragua. El problema es que algunos pueden ser parte de la banda y otros no, dado que las debidas garantías judiciales no forman parte de la ecuación. Una vez más, para Trump, esta banda constituye una amenaza de invasión para los Estados Unidos, por lo tanto, invoca esta ley (Ngo, 2025).
Pasemos ahora brevemente a la cuestión de los aranceles, porque curiosamente está ligada a esta primera invocación de poderes de emergencia. En realidad, todo empezó como un mismo asunto. En su primer día de mandato, Trump declaró una emergencia en la frontera (nada nuevo). A continuación, procedió a utilizar esa declaración de emergencia como excusa para invocar la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) (Ngo, 2025).
Inicialmente, Trump dirigió sus aranceles, propios de periodos bélicos, contra Canadá, México y China, señalando a modo de excusa la entrada de la droga conocida como fentanilo como una emergencia que presentaba una amenaza existencial. Nadie niega que el fentanilo es un problema importante en Estados Unidos, pero poco (casi nada en realidad) llega al norte desde Canadá. La aplicación de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional se estaba extralimitando –digamos que una pizca– con Canadá (Ngo, 2025). En cualquier caso, Trump intensificó la guerra arancelaria contra Canadá con el fentanilo como excusa preventiva para declarar otra emergencia, de nuevo con los aranceles como medida.
Ahora bien, si uno echa un vistazo a la página web de la Casa Blanca, a finales de mayo de 2025 se publicaba lo siguiente como «Hoja Informativa»: «El presidente Donald J. Trump declara una emergencia nacional para aumentar nuestra ventaja competitiva, proteger nuestra soberanía y reforzar nuestra seguridad nacional y económica». A continuación, se declaraba que la IEEPA se invoca para que la Administración pudiese hacer frente a la emergencia nacional planteada por el gran y persistente déficit comercial causado por la ausencia de reciprocidad en nuestras relaciones comerciales, así como por otras políticas perjudiciales como la manipulación de la moneda y los exorbitantes impuestos al valor añadido (IVA) perpetuados por otros países» (The White House, 2025).
En consecuencia, de manera indirecta, el resto del mundo debe pagar por la crisis (perdón, emergencia bélica) en la frontera sur (¿y norte?). Esto no se debe a que Trump esté vinculando directamente su declarada emergencia en la frontera sur al déficit comercial general, sino a que la normalización de los aranceles, especialmente hacia un aliado como Canadá, le posibilitaba que su extensión al resto del mundo fuera mucho más fácil y no tan sorprendente.
La Administración de Trump, por supuesto, ignora el hecho de que el gobierno estadounidense ha estado gastando y endeudándose en exceso durante años (desde su creación en realidad, aunque en las últimas décadas cada vez más). Igualmente, la actual Administración no hace referencia a la crisis económica de 2008, Afganistán, Irak o el covid porque, en su mentalidad, tiene muy poco que ver con nada de ello. Una vez más, los EE. UU. están siendo estafados, no simplemente gastando más de la cuenta.
Al principio, el problema era el fentanilo procedente de China, México y, por supuesto, Canadá. Después, había que proteger también al pueblo estadounidense del resto del mundo (The White House, 2025). Al fin y al cabo, ya se han aprovechado bastante de los estadounidenses, ¿no?
En realidad, se trata de tejer el relato adecuado en el momento correcto. Es la manera que tiene Trump de llegar al extremo de una manera racional y oportunista. Del mismo modo, no hay que olvidar que cualquier racionalidad y oportunidad se encuentra en los confines de la mentalidad trumpista. Aun así, intencionadamente o no, eso no hace que nada de esto sea menos efectivo en su reparto o consecuencias.
La Administración pasó del fentanilo, e incluso de la anexión de Canadá, a los aranceles generalizados desorbitados. Siguió el caos bursátil y financiero mundial. Luego, Trump dio marcha atrás y anuló esos aranceles extremos. Poco después parecía que el desequilibrio, a fin de cuentas, no era tan exagerado. Si Trump hubiera empezado con eso inicialmente, tal vez habría resultado algo demasiado desmedido.
Aun así, cabe pensar que podría haber sido mucho peor. Así pues, el caos cumplió su propósito. El desorden llevó a que la Administración se acomodara para conseguir lo que posiblemente quería desde el principio: aranceles no tan elevados combinados con una fecha límite si no se llegaba a un acuerdo en el futuro (presionar, presionar y presionar, y luego retroceder para seguir presionando un poco más tarde). Al parecer, la claridad no era lo importante. El objetivo más bien era averiguar hasta dónde se podía presionar.
Lo que está claro es que la reciente sentencia, de 28 de mayo de 2025, del Tribunal Federal de Comercio Internacional de Estados Unidos establece que Trump no tiene derecho a declarar la mayoría de sus aranceles amparándose en la Ley de Poderes de Emergencia. Aquí está el Poder Judicial interviniendo para recordar a la Administración que el poder de imponer aranceles pertenece al Poder Legislativo. Después de todo, es una facultad constitucional del Poder Legislativo aplicar aranceles, salvo en caso de emergencia real (Romm & Swanson, 2025). Por supuesto, la Administración apeló inmediatamente. La credibilidad ante el ciudadano de a pie de Trump está en juego: ¿Cómo puede llegar a un acuerdo si no tiene nada con lo que amenazar a la parte contraria? En cuestión de horas, un tribunal federal suspendió el proceso y permitió a Trump mantener sus aranceles por ahora, hasta que se pronuncie el Tribunal Supremo (Romm & Swanson, 29 de mayo de 2025).
En medio de la avalancha de órdenes ejecutivas, también está el congelamiento de la financiación federal, el cuestionamiento de la ciudadanía por derecho de nacimiento, el DOGE (Departamento de Eficiencia Gubernamental), la congelación de ayuda Internacional y el desmantelamiento de USAID, la prohibición de las iniciativas DEI (Diversidad, Equidad e Inclusión), el control de las universidades tanto públicas como privadas mediante la denegación de financiación federal, y ataques a despachos de abogados para impedir que impugnen a la Administración ante los tribunales, o en represalia por haberlo hecho en el pasado (retirando las autorizaciones de seguridad a todos sus abogados, prohibiendo los contratos federales con ellos y no permitiéndoles el acceso a los edificios federales para que ni siquiera puedan acudir a los tribunales). Por mencionar solo algunas (Barrett & Pager, 2025).
Muchas de estas «políticas» se apoyan en la afirmación de que ahorrarán dinero a los contribuyentes o frenarán la amenaza del «wokismo» (especialmente en el caso de las iniciativas DEI y las universidades). Otro objetivo podría ser el uso sistemático del caos por parte de Trump para ganar ventaja en cualquier situación y escenario. No es de extrañar que un reinicio completo del sistema burocrático, junto con su desmantelamiento y el consiguiente desorden, tengan a Trump y a su Administración en el centro de lo que quede. En cuanto a la reestructuración y el recorte de la estructura burocrática, el objetivo puede ser más el control que el ahorro real de dinero. Los aranceles pueden tener poco que ver con una crisis en la frontera sur (la emergencia inicial que normalizó los aranceles extremos en primer lugar), y mucho más con la remodelación de Trump tanto de Estados Unidos como del orden mundial internacional a su gusto. Incluso Elon Musk se ha excusado del caos resultante, afirmando que el proyecto de ley de Trump, one big beautiful bill (un hermoso y gran proyecto de ley) según el propio Trump, aumentará el gasto en lugar de frenarlo (Pager, Haberman, Schleifer & Swan, 2025).
Ahora, muchas de estas órdenes ejecutivas están siendo impugnadas ante los tribunales federales, y algunas incluso han llegado al Tribunal Supremo, que bien podría ser una de las últimas barreras al exceso de poder de Trump en los próximos años, al menos mientras éste mantenga un control tan férreo sobre el Congreso. Los casos en el Tribunal Supremo varían tanto en su naturaleza como en sus sentencias y el resultado han sido numerosas suspensiones temporales de órdenes ejecutivas. Numerosos titulares han utilizado la expresión «por ahora» porque no está claro qué sucederá en los próximos días, semanas o meses.
En cuanto a la Ley de Extranjería de 1798, el Tribunal Supremo se ha pronunciado al respecto, primero permitiendo que las deportaciones se lleven a cabo siempre que se notifique a los inmigrantes y se les permita una audiencia (7 de abril) y luego insistiendo en que el gobierno no deporte a ningún venezolano detenido en un centro de detención de Texas (19 de abril). Fue la ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles) la que se opuso inicialmente a todo el asunto, demandando al gobierno ante un tribunal federal (VanSickle, 2025).
En un momento dado, un juez federal emitió inicialmente una sentencia que obligaba a cualquier venezolano en vuelo con destino a El Salvador a regresar. Dos aviones estaban en vuelo y uno en tierra; este último despegó y los tres llegaron a su destino en El Salvador (Balk, 2025). Finalmente, el 16 de mayo, el Tribunal Supremo dictaminó que el gobierno ya no podría enviar a venezolanos sospechosos de pertenecer a la banda. Esta sentencia se mantendrá vigente hasta que se dicte otra sentencia del Quinto Circuito (subdivisión del Tribunal Supremo correspondiente a los estados de Texas, Misisipi y Luisiana). Después de eso, la Corte Suprema considerará las apelaciones (VanSickle, 2025).
Luego está el caso del inmigrante de Maine Kilmar Armando Ábrego García, un residente legal casado con una ciudadana estadounidense enviado a una prisión salvadoreña debido a lo que la Casa Blanca inicialmente admitió como un «error administrativo». Si bien el Tribunal Supremo dictaminó que el Gobierno debía «facilitar su regreso», no parecía claro que lo hiciera, sobre todo considerando el romance conspirativo de ideas que Trump mantiene con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele (en sus inicios vinculado a la extrema izquierda de El Salvador). Sin embargo, en un extraño giro de los acontecimientos, a finales de la primera semana de junio, Kilmar fue extraditado desde El Salvador para ser juzgado en los Estados Unidos por tráfico de personas, y la Administración insistió en que sí tiene conexiones con la MS-13 (Barrett, Feur y Thrush, 2025). Por tanto, la Administración «facilitó su regreso» solo para juzgarlo en los tribunales con intención de deportarlo de nuevo. De todos modos, su caso pasará por la corte judicial. De cualquier forma, algunos de los deportados están detenidos en Guantánamo, Cuba (Feur y Demijian, 2025).
El Poder Ejecutivo en EEUU
La Constitución de los Estados Unidos describe de forma bastante específica los poderes otorgados al Congreso en el Artículo I, Sección 8:
«El Congreso tendrá facultades para aplicar y recaudar impuestos, derechos, contribuciones y alcabalas a fin de pagar las deudas y proveer a la defensa común y el bienestar general de los Estados Unidos; pero todos los derechos, contribuciones y alcabalas serán uniformes para toda la Nación; para tomar préstamos con cargo al crédito de los Estados Unidos; para reglamentar el Comercio con naciones extranjeras, entre los diversos estados y con las tribus indígenas; para establecer un régimen uniforme de naturalización y leyes uniformes de quiebras para toda la Nación; para declarar la guerra, otorgar patentes de corso y represalia, y establecer reglas en materia de capturas en mar y en tierra…».
En la Sección 9 se aborda adecuadamente el debido proceso:
No se suspenderá el privilegio del auto de habeas corpus, a menos que se trate de casos de rebelión, invasión en los que la seguridad pública así lo exija. (U.S. Library of Congress, 1787).
Lo que está más que claro es que el Poder Legislativo sí tiene control sobre el erario público y el habeas corpus. Aun así, especialmente desde el cambio de siglo (del XIX al XX) pasando por la Segunda Guerra Mundial, los presidentes estadounidenses son conocidos por haber forzado al máximo sus poderes ejecutivos. Trump no es el primero.
Un personaje como Trump empieza a ejercer ese abultado Poder Ejecutivo en nombre del proteccionismo y la retirada internacional. Tanto a nivel nacional como internacional, la situación empieza a descontrolarse.
Todo esto parece coincidir con cómo y cuándo se concibió el orden de posguerra: un orden fundado por la influencia estadounidense y con los intereses de Estados Unidos en mente. De manera ideal, la cooperación internacional se basaba en el deseo del mundo occidental de no repetir sus errores pasados. Luego, más de ochenta años después, un personaje como Trump empieza a ejercer ese abultado Poder Ejecutivo en nombre del proteccionismo y la retirada internacional. Tanto a nivel nacional como internacional, la situación empieza a descontrolarse.
La cuestión es que la «situación» ya estaba fuera de control mucho antes de la primera toma de posesión de Trump en la Casa Blanca. La diferencia radicaba en que simplemente estaba «aceptablemente fuera de control», ya que el Orden Mundial parecía operar según lo previsto y la democracia estadounidense se constituía en símbolo de fortaleza democrática, no de retroceso democrático. Aun así, ese equilibrio entre un Poder Ejecutivo más débil y un Poder Legislativo más fuerte ya se había desestabilizado. Después de todo, un abuso tan extremo del Poder Ejecutivo no puede producirse en el vacío.
Al inicio del experimento estadounidense, existía un alto grado de desconfianza en el Estado federal. Los Artículos de la Confederación carecían de mandato ejecutivo, lo que a su vez condujo al desarrollo de la Constitución de los Estados Unidos, dado que la Confederación ya no podía mantenerse unida. Aun así, el Poder Ejecutivo era bastante limitado, y esto solo comenzó a cambiar después de la Guerra Civil, cuando se desarrollaron programas para los veteranos y sus familias. Posteriormente, el telégrafo y los ferrocarriles unieron a la gente social y económicamente. Al mismo tiempo, el gobierno federal creció para regularlo. El primer gran organismo regulador fue la Comisión de Comercio Interestatal (CCI), creada por la Ley de Comercio Interestatal de 1887. El Departamento de Trabajo y Comercio fue una importante incorporación en 1913, junto con la Ley de la Reserva Federal de 1913, la Ley de la Comisión Federal de Comercio de 1914 y la Ley Antimonopolio Clayton de 1914 (Bolton & Thrower, 2022, págs. 47-48).
A medida que el gobierno federal en su conjunto comenzó a ganar más influencia en la sociedad estadounidense, especialmente en lo que respecta a su economía, el Poder Ejecutivo comenzó a asumir mayores responsabilidades. Como resultado de la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial y la era del New Deal, el gobierno federal aumentó su esfuerzo de movilización, así como la creación de nuevos programas y agencias (Bolton y Thrower, 2022, págs. 48-49).
El uso de órdenes ejecutivas también aumentó con el tiempo a lo largo de la historia de Estados Unidos, pero de forma más evidente después de la Guerra de Secesión, durante el período de la Reconstrucción. Posteriormente, a principios del siglo XX, Theodore Roosevelt utilizó descaradamente las órdenes ejecutivas como herramienta durante sus dos mandatos. Antes de Teddy, otras Administraciones promediaban entre 2 y 12 órdenes ejecutivas al año. Roosevelt promediaba 312 al año. Después de 1905, el promedio fue de 145 al año y alcanzó un máximo de 378 durante la Administración Wilson. Tras la Segunda Guerra Mundial, la tasa de intervención disminuyó de forma constante hasta alcanzar las 35 anuales de Obama (Bolton & Thrower, 2022, pp. 132-33). A finales de mayo de 2025, Trump había firmado 157 órdenes ejecutivas en tan solo cinco meses (que abarcaban desde asegurar una presión de agua aceptable en los cabezales de ducha hasta identificar despachos de abogados que representaran una amenaza para los «intereses estadounidenses» e incluso aranceles internacionales) (The National Archives, 2025).
El Poder Ejecutivo no se limita únicamente a las órdenes ejecutivas. Estados Unidos tiene un largo historial de permitir a los presidentes librar guerras mediante diversas resoluciones aprobadas por el Congreso. El Congreso estadounidense solo ha declarado oficialmente la guerra en once ocasiones: la primera a Gran Bretaña en 1812 y la última a Rumanía en 1942 (después de Japón, Alemania, Italia, Bulgaria y Hungría durante la Segunda Guerra Mundial) (The United States Senate, 2025). Nixon, como es bien sabido, incluso ignoró su propia derogación de la Resolución de Tonkín, que había permitido a las Administraciones anteriores continuar la guerra en Vietnam. Tras derogarla en 1971, continuó con los ataques aéreos en la región. Esto llevó al Congreso a aprobar la Resolución de Poderes de Guerra de 1973 para frenar el uso de la fuerza militar por parte de futuros presidentes (Library of Congress, 2025).
Dejando de lado la fuerza militar, se asumiría que un presidente tendiera a usar órdenes ejecutivas cuando no puede impulsar su agenda en el Congreso. Curiosamente, según Alexander Bolton y Sharece Thrower, en su libro Checks and Balances, parece ser todo lo contrario. La realidad es que los presidentes estadounidenses usan más órdenes ejecutivas cuando controlan el Congreso, no al revés. Aunque parezca contradictorio, tiene sentido. Dado que hay menos oposición para un presidente que controla el Congreso, la suplantación del Poder Legislativo es menos problemática.
En otras palabras, el uso de órdenes ejecutivas disminuye cuando el precio es más alto: cuando hay un Congreso en oposición que podría contratacar. Si esta teoría se mantiene, quizás, solo quizás, la excesiva influencia de Trump en el Poder Ejecutivo se vea frenada si los demócratas logran controlar el Congreso en 2026.
Conclusiones
Trump utiliza la legislación vigente para respaldar sus órdenes ejecutivas más controvertidas, especialmente en lo que respecta a la política migratoria y arancelaria. La Ley de Extranjería solo se había invocado tres veces antes de la Administración Trump. Fue promulgada inicialmente en 1798 por el presidente John Adams, cuando Estados Unidos estaba al borde de la guerra con Francia y temía que los inmigrantes franceses se rebelaran contra el gobierno estadounidense. Se invocó durante la Guerra de 1812 contra los inmigrantes británicos, de nuevo durante la Primera Guerra Mundial por la Administración Wilson contra los inmigrantes alemanes, y finalmente durante la Segunda Guerra Mundial, como se mencionó anteriormente.
Una vez más, fue la invocación de la Ley de Extranjería por parte de Trump lo que condujo a la invocación de la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional, primero con un aliado como Canadá y luego con el resto del mundo. Es una secuencia de eventos que, por lo menos, tiene sentido dentro del manual de Trump. La Administración Trump necesitaba una emergencia para lograr sus objetivos rápidamente. Curiosamente, la IEEPA fue en realidad una ley promulgada en 1977 para restringir las facultades económicas discrecionales del presidente durante tiempos de guerra, mientras que su precursora, la Ley de Comercio con el Enemigo de 1917, permitía aún más discreción ejecutiva (Mannheimer, 1978).

Para Trump, la invasión de inmigrantes ilegales y las drogas que traen consigo fue el pretexto para la primera invocación de la IEEPA. Primero se aplicó a México, China y Canadá. Tras imponer aranceles a Canadá, solo faltaba un paso para declarar una emergencia con el resto del mundo, aunque por razones completamente diferentes: ya no se trataba de las pandillas ni del fentanilo, sino del propio déficit comercial de Estados Unidos (descrito en términos excesivamente simplificados y señalando al resto del mundo como el culpable, no a las propias políticas de gasto estadounidenses). En definitiva, según el razonamiento de Trump, Estados Unidos es víctima del mismo sistema global que Estados Unidos diseñó de acuerdo con sus propios intereses.
Ahora bien, hay una razón clara por la que Madison creía que era imperativo que los órganos legislativos tuvieran más poder que el Ejecutivo. En el caso de los aranceles, cualquier acción de este tipo generalmente tendría que pasar por los trámites del proceso legislativo para poder concretarse. Además, los representantes de los distintos estados tienen inquietudes locales que deben ser escuchadas antes de imponer aranceles (es decir, agricultura, manufactura, procesamiento y servicios). Los aranceles no son solo un asunto federal, sino también estatal y local. Tanto los fabricantes como los agricultores tienen un interés especial en el sistema de comercio internacional. Sus intereses son tan heterogéneos como la propia población estadounidense.
Si las langostas capturadas en Maine se envían a Canadá para su procesamiento y luego se venden a nivel nacional o incluso internacional, su mercado local se ve afectado. Si las piezas para una fábrica de automóviles en Illinois provienen de Japón, su economía local se ve afectada debido a la interrupción de la cadena de suministro. Si el excedente de soja cultivada en Ohio se envía a México, los agricultores podrían verse obligados a asumir ese excedente si su envío al extranjero deja de ser factible. Esto sin mencionar a los ciudadanos de todo el país que conducen automóviles japoneses y alemanes, hablan por teléfonos inteligentes fabricados o ensamblados en China y visten ropa confeccionada en Indonesia.
Todos estos escenarios apuntan a la idea de que las economías locales de Estados Unidos se verán afectadas por los aranceles, por no hablar de sus contrapartes internacionales. Son los líderes locales del Congreso, tanto de la Cámara de Representantes como del Senado, quienes deben lidiar con la multitud de intereses locales. Las órdenes ejecutivas generales no abordan estas preocupaciones. En cambio, simplemente permiten a Trump tener una posición más ventajosa en la mesa de negociaciones. Puede que Trump ni siquiera tenga en mente dichos intereses, ya que supuestamente negocia por ellos. Muchas veces, su prioridad parece ser salirse con la suya más que atender intereses específicos. Trump tiene que lograr un «gran triunfo». Al final, eso puede significar simplemente que ha acorralado a sus contrapartes para obtener concesiones, por muy pertinentes que sean, con gran dificultad.
Los aranceles y los subsidios son una herramienta comúnmente utilizada por los gobiernos para apoyar e impulsar las economías locales en todo el mundo; pero existen como una opción para abordar las realidades económicas con precisión en un esfuerzo por gestionar el sistema de mercado. Sus resultados, tanto positivos como negativos, deben tenerse siempre presentes, tanto a nivel federal como local. Además, es el cuerpo legislativo el que representa debidamente a sus electores de forma probada, para que todos los intereses de la república puedan expresarse.
Por lo tanto, la preocupación de Madison por otorgar al Poder Legislativo mayor poder que al Ejecutivo se basaba en una teoría racional. El Poder Ejecutivo siempre estuvo destinado a ser restringido desde la fundación de la república estadounidense hace casi 250 años.
Con Trump, el Poder Ejecutivo ha alcanzado nuevas cotas. Trump pone constantemente a prueba los límites de sus poderes ejecutivos dentro del sistema estadounidense de pesos y contrapesos. Parece que este siempre fue el plan. Trump mantuvo la crisis fronteriza para aprovecharla en las elecciones de 2024 (al no permitir que los republicanos votaran a favor de un acuerdo consensuado entre ambos partidos, que muy bien podría haber reducido el nivel de crisis a un problema manejable en lugar de lo que él describe como una invasión total). Trump procedió entonces a utilizar esa crisis como punto de partida para impulsar a Estados Unidos a una guerra comercial internacional, no solo con México, China y Canadá, sino prácticamente con todos los demás. Canadá fue la primera prueba, el primer empujón. Nadie opuso resistencia, así que siguió presionando. Ese empujón se convirtió en una estampida protagonizada por un solo hombre.
Al final, Trump ha guiado al pueblo estadounidense, junto con el resto del mundo, a través de una carrera internacional de obstáculos basada en su uso premeditado de los poderes de emergencia. Al declarar emergencias e invasiones donde no las hay –lo que a su vez genera crisis económicas mundiales donde no las había–, Trump aprovecha lo que ve como su oportunidad para brillar. Cabe preguntarse: ¿con qué fin? En pocas palabras, al derribarlo todo (tanto la normalidad nacional como la internacional), Trump se ve a sí mismo como la única institución capaz de rehacer Estados Unidos, junto con el orden mundial, a su propia imagen; una imagen que se resume en una sola frase: «Hagamos un trato», pero solo con él, por supuesto.
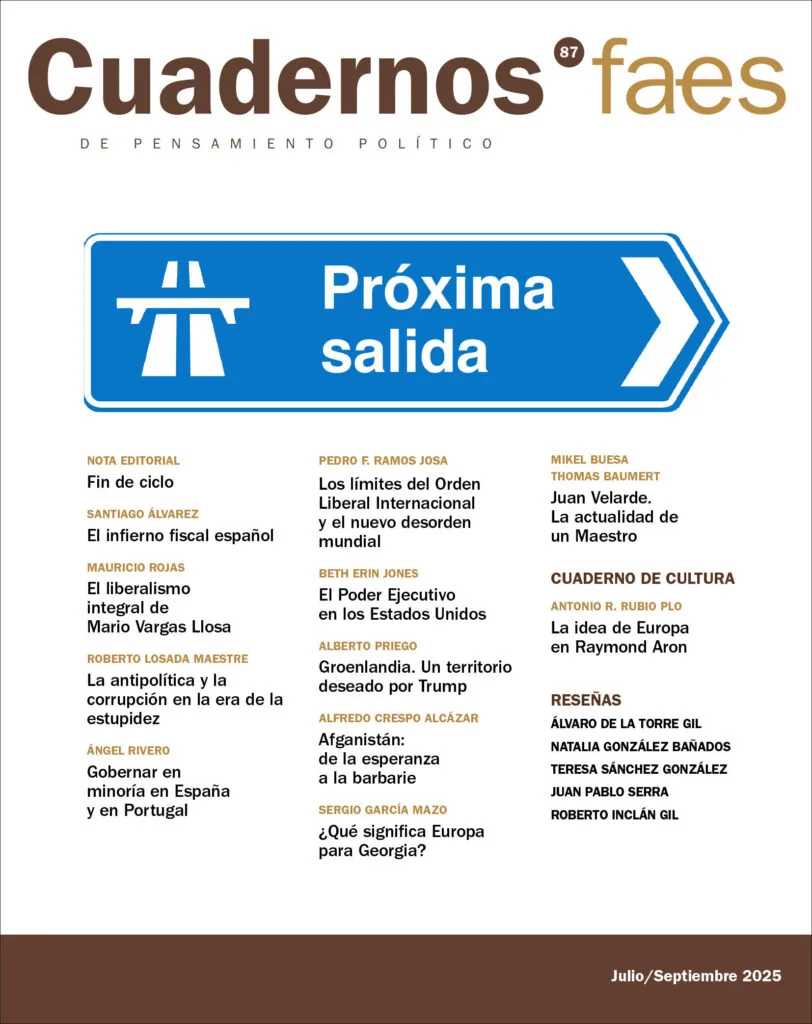
Este artículo ha sido publicado originalmente en la revista Cuadernos FAES de pensamiento político. Si quiere leer otros textos parecidos o saber más sobre esa publicación, puede visitar su página web.

