España: la guerra civil como costumbre
En ‘Historia Canalla’, Jorge Vilches repasa la primera guerra civil contemporánea en España (1820-1823)
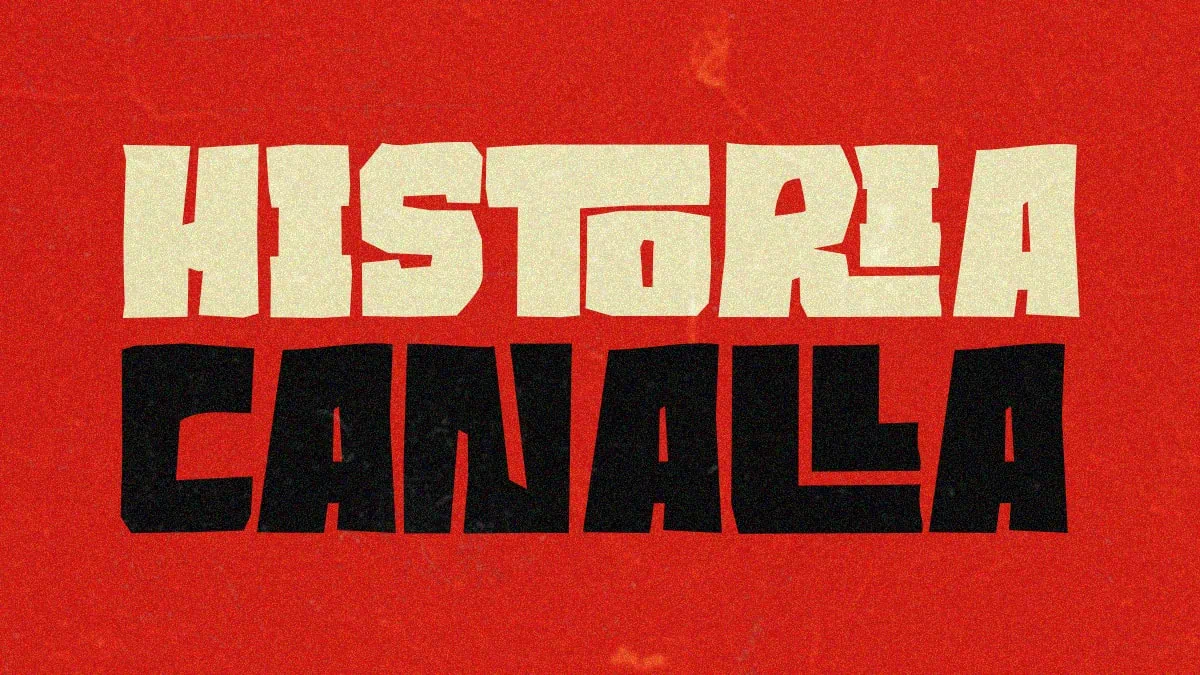
Ilustración de Alejandra Svriz.
El pasado 17 de agosto leí un post de una asociación de memoria histórica que denunciaba la existencia de unos pisos en Madrid cuyos suelos tienen baldosas con esvásticas, que el memorialista achacaba a la presencia de nazis en la España de Franco. Es difícil ser más ignorante. La esvástica es un signo anterior al nacionalsocialismo, y las baldosas del supuesto escándalo eran del siglo XIX.
La impaciencia por insultar al otro sin verificar antes el dato, como hizo esa asociación de memoria histórica, es una muestra de la tradición cainita que tenemos los españoles, bueno, y el resto de naciones del mundo. Hacernos la guerra unos a otros es una costumbre. En España tenemos varios ejemplos, desde las que libraron entre sí los españoles en América en el siglo XVI, hasta la Guerra de Sucesión en el siglo XVIII, y las guerras políticas del siglo XIX. La llamada «Guerra Civil», la que ocurrió entre 1936 y 1939, no fue la única, como creen muchos ni solamente ella merece atención.
Tampoco creo el cuento de las dos Españas. Son muchas las Españas que tenemos y hemos tenido, si es que se puede usar este plural mayestático. Ahora bien, desde inicios del siglo XIX el gran conflicto ha sido el choque entre la idea de Progreso y sus herederos, y la tradición, que tomó el cristianismo como su fuente de identidad, principios y moral.
Hoy en HISTORIA CANALLA vamos a hablar de la primera guerra contemporánea en España, la que ocurrió entre liberales y tradicionalistas desde prácticamente 1820 a 1823.
En España esa pugna de mentalidades entre la religión del progreso y la religión cristiana, cobró forma durante la Guerra de la Independencia, cuando un grupo de liberales emprendió un ambicioso proyecto de modernización que culminó en la Constitución de 1812. Aquella Carta se convirtió en la llave que abrió las puertas de la Ilustración, del progreso y de los derechos individuales. Sabían que no era la ley perfecta ni la más consensuada, pero su fuerza radicaba en simbolizar y propulsar el cambio. También es cierto que fue el resultado de una revolución de terciopelo que se hizo en ausencia del rey y sin el acuerdo con una parte importante de los españoles. Esto era normal entonces, porque esa idea del consenso político general es muy posterior. No se tuvo en cuenta en la Revolución Norteamericana, y tampoco en la Francesa. En aquellos días la Constitución de 1812 se vio como una imposición revolucionaria que rompía la tradición. Con la Restauración del absolutismo en 1814, como vimos en el episodio de la semana pasada, la Pepa se convirtió en el símbolo de la modernidad, en una especie de llave mágica hacia el progreso a la que se resistía la España refractaria y recalcitrante, como había pasado en Francia.
El pronunciamiento del general Riego en enero de 1820 quiso justamente restablecer la Constitución. Hay quien dice que sus tropas se pronunciaron para no tener que marchar a América a guerrear contra los independentistas, pero ese es otro tema. El caso es que el pronunciamiento de Riego pasó desapercibido durante los tres meses siguientes. Tampoco provocó reacción popular ni militar. El asunto cambió cuando Fernando VII envió al general La Bisbal contra los sublevados y acabó uniéndose a ellos. El episodio recuerda a las tropas que envió Luis XVIII contra Napoleón, cuando regresó a Francia desde la isla de Elba, y que acabaron uniéndose al emperador.
Volvamos a España. Ante el apoyo militar, Fernando VII decidió aceptar la situación y escribió en el manifiesto del 10 de marzo de 1820 aquello de «Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional». Los liberales españoles creyeron entonces que habían triunfado. Los más exaltados imitaban a los jacobinos franceses exigiendo un régimen de Convención tipo dictatorial, adoptando la simbología revolucionaria del país vecino y acosando a los tradicionalistas. Al modo de los jacobinos, se reunían en clubes y sociedades patrióticas, publicaban folletos y periódicos como El Zurriago, La Tercerola (que era el nombre de un arma de fuego) o El Relámpago, y hacían gala de un lenguaje guerracivilista. Adoraban a los generales revolucionarios, a los que presentaban como pastores del pueblo, como a los generales Riego, Espoz y Mina, Quiroga o Evaristo San Miguel.
Y como ocurre en todas las revoluciones, los más exaltados se consideraron los verdaderos representantes de las ideas revolucionarios y los únicos que podía llevarlas a cabo. De esta manera, tan enemigos eran los tradicionalistas como los moderados o conciliadores. Un buen ejemplo de esto fue la destitución del general Riego como capitán general de Aragón y su «destierro» a Lérida. Se le quiso separar porque se dedicaba a organizar a los exaltados contra el gobierno liberal que presidía José María Calatrava, que había sido diputado en Cádiz, y que años después, en 1836, presidió el primer gobierno progresista.
A raíz de ese «destierro» de Riego tuvo lugar una manifestación en Madrid el 18 de septiembre de 1821, cuya represión, sin derramamiento de sangre, fue llamada «Batalla de las Platerías». A esto le siguieron motines en Cádiz, Sevilla, La Coruña, Barcelona y Bilbao. El Gobierno zanjó la cuestión con concesiones en noviembre de 1821. Aun así, la huella que dejó en el régimen constitucional fue profunda: desestabilizó gabinetes con su idea de revolución permanente, sembró un clima de confrontación civil y brindó munición a los tradicionalistas españoles y a las potencias absolutistas.
Tras el conflicto generado por los exaltados, fueron los tradicionalistas o realistas quienes encendieron la chispa de la guerra civil. La contrarrevolución o reacción brotó en 1821 al estilo de Fernando VII. Sus agentes iniciaron una campaña de propaganda contra los políticos liberales de la Constitución diciendo que tiranizaban al rey, lo que impedía su gobierno benéfico sobre los españoles -no hay que olvidar que fue «el Deseado»-. También decía aquella propaganda que la Iglesia era atacada constantemente. Se denunciaba, además, que los constitucionales habían roto la tradición española al separar el Trono y el Altar, con una Constitución contraria a la voluntad de Dios, y que conducía a la República y a la «perversión de las costumbres», a la inmoralidad. Los liberales eran presentados como jacobinos, masones, republicanos, satánicos, ladrones y agentes extranjeros responsables de la crisis económica y social. La única solución era acabar con los liberales para siempre; esto es, la guerra civil.
La Iglesia ayudó a la propagación de estos mensajes, convencida de haber sido atacada por el nuevo régimen. El Gobierno había vetado la admisión de novicios hasta que no se convocaran las Cortes, expulsado a la Compañía de Jesús, sometido al clero a la jurisdicción civil y clausurado comunidades monacales y la Inquisición. Con el respaldo de Pío VII y del nuncio Gustiniani, las diócesis y parroquias se convirtieron en epicentros de la insurrección espiritual y material. De sus filas emergieron jefes de partidas como el cura Merino y «el Trapense», que bautizaron su contienda como «Cruzada». Martignac, testigo de la expedición de Angulema en 1823, dejó constancia de que aquellas cuadrillas se ponían en marcha «conducidas por los curas al grito de viva la religión, viva el Rey absoluto» y entonaban himnos sagrados antes de arrasar todo, pues «no era solamente la guerra civil con sus pasiones odiosas, sino una cruzada con su ciego fanatismo».
El alzamiento se inició en septiembre de 1821 en Álava y se propagó con rapidez por las provincias vascas, Navarra y Cataluña. Luego pasó a Galicia, Levante y Andalucía. Aquellas partidas asaltaban aldeas, ejecutaban a los liberales, saqueaban, violaban y secuestraban a cambio de rescate. Fue el «terror blanco» que se repitió luego en las guerras carlistas. Su número creció de unos 3.000 combatientes en los comienzos del alzamiento hasta cerca de 30.000 en julio de 1823. A esta cifra se llegó cuando el gobierno francés decidió dar una paga diaria a los tradicionalistas para evitar el pillaje.
Hasta el verano de 1822, los gabinetes liberales trataban a las partidas realistas como si fueran bandoleros y contrabandistas. Todo cambió con el fallido pronunciamiento de la Guardia Real en Madrid el 7 de julio de 1822, promovido por el propio Rey. La contundente victoria de las tropas constitucionales convenció a Fernando VII de que sólo la intervención extranjera podría restablecer su poder absoluto. Los gobiernos francés y ruso dijeron al rey español que necesitaban antes que nuestro país tuviera un conflicto marcado por la guerra entre dos ejércitos y la constitución de un gobierno alternativo al legal.
Documentos de los servicios ingleses y franceses, y los papeles del propio Fernando VII, revelan que el monarca impulsó la formación de las partidas realistas y urdió la conspiración exterior. Los insurgentes evitaban el choque frontal con las fuerzas constitucionales y se limitaban a enfrentarse a pequeñas guarniciones. El ejemplo es la toma de Seo de Urgel en junio de 1822. Dos mil realistas al mando del Trapense tomaron la ciudad tras derrotar a 80 defensores. Allí se constituyó la Regencia de Urgel, gobierno paralelo que legitimaba la «soberanía del rey». Poco después, en suelo francés, se reorganizó el Ejército de la Fe, cuyas atroces y torpes acciones escandalizaron incluso a las autoridades galas. Fue así que se cumplieron las dos condiciones establecidas por las potencias: una guerra entre ejércitos y un gobierno alternativo.
La guerra civil se libró con especial virulencia en Cataluña y a lo largo de la frontera con Francia, donde los realistas encontraron refugio seguro. Los generales liberales Espoz y Mina en Cataluña y Torrijos en Navarra y las Vascongadas carecían de medios suficientes para derrotar a un enemigo que raramente daba la batalla y que reaparecía tras cruzar la frontera. El Ejército de la Fe jamás habría triunfado sin el sostén económico y militar de Francia; de hecho, funcionó como la avanzadilla del duque de Angulema. Las fuerzas realistas de Quesada, Carlos O’Donnell y el conde de España se cebaban con la población, incentivando que los civiles pidiesen auxilio a las tropas francesas, pues el gobierno constitucional se mostraba incapaz de protegerlos. De este modo, la llamada expedición de los Cien Mil Hijos de San Luis avanzó con rapidez al ponerse al servicio de una población exhausta.
El 7 de abril de 1823 las columnas del Ejército de los Pirineos cruzaron el Bidasoa, Roncesvalles y Cataluña. Aquellos «Cien Mil Hijos» rondaban en realidad los 95.000 hombres, más los 30.000 realistas que se unieron a las mismas tropas que habían combatido unos años antes. Los generales Espoz y Mina, La Bisbal, Torrijos y otros intentaron contener su avance, pero en vano. Madrid cayó sin resistencia y la onda expansiva llegó hasta Andalucía. Casi cinco meses después, el 31 de agosto, cayó el fuerte del Trocadero en la bahía de Cádiz, y con él el último refugio del gobierno liberal. Fernando VII recuperaba así el poder absoluto que había perdido en marzo de 1820. Tras casi tres años de contienda, con miles de muertos —es imposible cuantificar con exactitud—, se desató una represión feroz. Fue la primera guerra civil española de la era contemporánea.

