Convalecer no es perder el tiempo: el iluminado ensayo de Daniel Ménager
En ese pausado letargo, a caballo entre el mal y el bien, en el que grandes pensamientos han visto la luz, y del que obras eternas han nacido
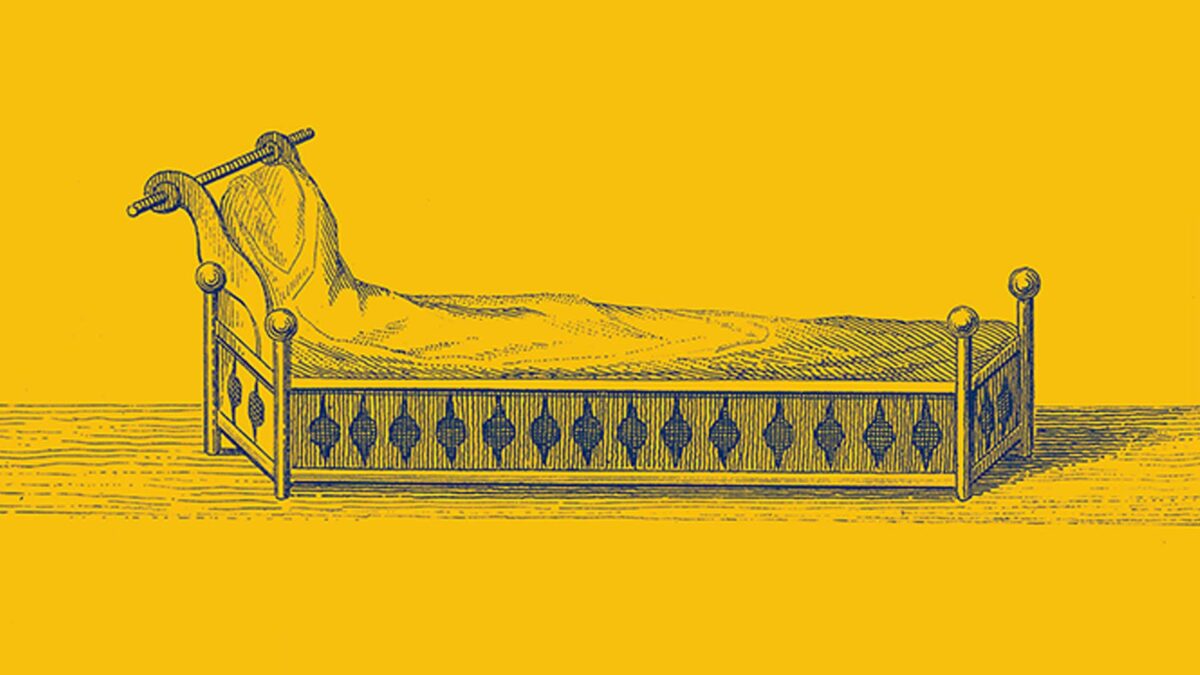
Fragmento de portada del libro 'Convalecencias' | Siruela
«Cuando declinan las luces de la salud, se descubren los páramos y desiertos del alma que un leve ataque de gripe desvela, los precipicios y praderas salpicadas de flores brillantes que nos revela una pequeña subida de la temperatura. Resulta extraño que la enfermedad no haya ocupado su lugar, con el amor, las batallas y los celos, entre los principales temas de la literatura». Con esta potente cita de Virginia Woolf se estrena la obra Convalecencias (Siruela), de Daniel Ménager. El profesor de la Universidad de París-Nanterre dedica en este ensayo un clarividente homenaje al menos cool de los estados físicos humanos.
Aunque Woolf destacaba la falta de estudio en la literatura que se le había brindado a la enfermedad, menos han sido todavía las páginas dedicadas a la duermevela de la angustia, al estado intermedio que sirve de pasarela entre el mutilante malestar y la glorificada salud. La convalecencia ha sido, a pesar de todo, una condición extremadamente prolífica para los creadores. Aventajado a la guadaña de la dolencia, pero todavía no exento de poder verse atrapado por ella, el individuo convaleciente se sumerge en litúrgicas reflexiones sobre la vida, el cuerpo, el malestar, la compañía y todo aquello que se le ha impuesto, o a lo que ha tenido que renunciar, durante su etapa de incapacidad.
«Resulta extraño que la enfermedad no haya ocupado su lugar, con el amor, las batallas y los celos, entre los principales temas de la literatura».
Virginia Woolf
Consciente de ello, Ménager alumbra un ensayo sorprendentemente referenciado, a la par que brillantemente escrito. Las citas se van superponiendo unas a otras con maestría. Dando el pistoletazo de salida ya con el abordaje de Goethe, al que le presta una privilegiada atención en el estudio, Ménager no teme alternar entre hitos de la literatura como el alemán, y médicos de fama más selecta, como Xavier Bichat, de quien cita la frase: «La vida es el conjunto de funciones que resisten a la muerte». Uhm… nada mal para ser un matasanos.
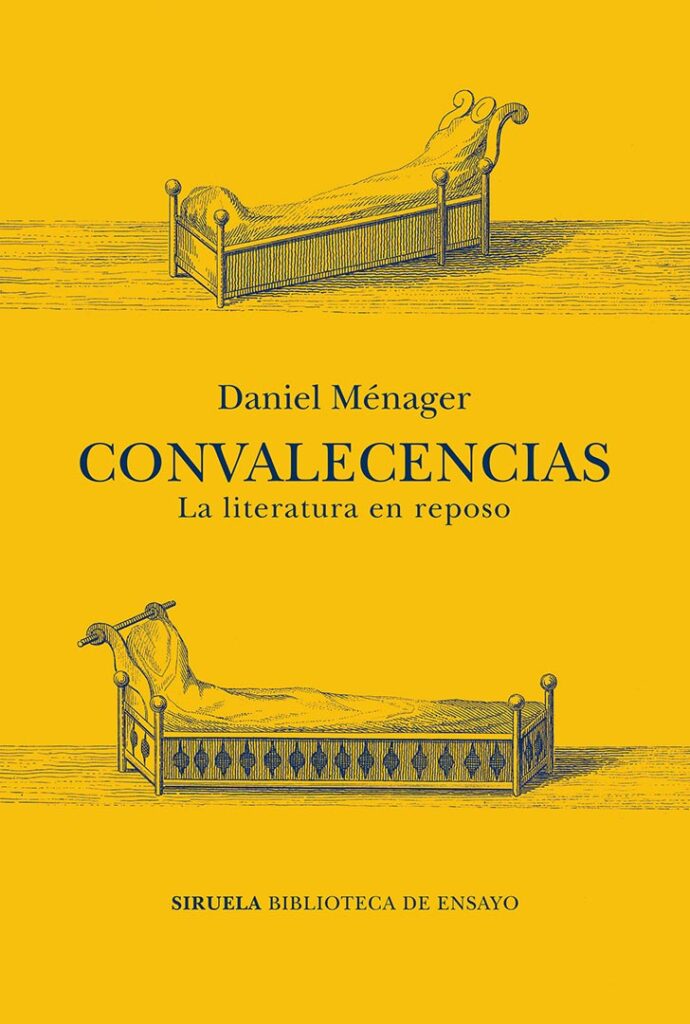
Pero no sólo de citas vive Ménager, sus reflexiones personales distan enormemente de la superficialidad. Según él, la palabra convalecencia está pasada de moda en el siglo XXI, ya que conlleva demasiadas, «esperanzas, ingenuas a veces, para adecuarse a los tiempos que vivimos». Se presentan ahora otras palabras que sí se adaptan mejor, como la requetesonada «resiliencia», divulgada por Emmy Werner, que hasta hincha los carrillos de Pedro Sánchez en sus mítines. Bien lo sabrá el Ken de Ferraz, pues la idea que presenta Ménager del resiliente es la de un ser que ha conocido los abismos y ha salido a la superficie a golpe de talón. Como Primo Levi asomando la cabeza lejos de Auschwitz. Y, claro, eso está lejos de la convalecencia. La convalecencia exige el reposo de la expectativa hacia la sanación, mientras que la resiliencia estipula un temperamento decidido hacia la vida, en un contexto de aniquilación.
«El perfecto retorno a la salud pasa por no impacientarse, tener solo ideas amenas y agradables, elegir alimentos fáciles de digerir, consumirlos a menudo y en pequeñas cantidades, respirar aire puro, emplear fricciones de ejercicio moderado, sobre todo la equitación y los reconstituyentes»
Louis de Jaucourt
La convalecencia es, no obstante, el pasadizo a lo humano de la enfermedad y la salud. Una salud perpetua es, innegablemente, divina, y una enfermedad que desaparece de un momento para otro, también. Así lo expone el autor que, sin temor a usar el Evangelio, declara que la acción divina no necesita de los efectos humanos. Sólo la eficacia de Dios aleja la convalecencia de la ecuación de la enfermedad. Por eso a Ménager le sorprende que el hecho del tiempo, el uso de la temporalidad para la sanación sea algo que haya pasado tan desapercibido médicamente hasta el siglo XVI. Tal vez, podemos suponer, porque no todos podían permitirse el lujo de convalecer. Más a más, si tenemos en cuenta las recomendaciones que el autor cita de Louis de Jaucourt: «El perfecto retorno a la salud pasa por no impacientarse, tener solo ideas amenas y agradables, elegir alimentos fáciles de digerir, consumirlos a menudo y en pequeñas cantidades, respirar aire puro, emplear fricciones de ejercicio moderado, sobre todo la equitación y los reconstituyentes» … Ejem, casi nada, oye.
Si ya es difícil pretender aplicar dichas recomendaciones hoy en día, poquitos debían ser los coetáneos del siglo XVIII que pudieran obedecer a Jaucourt. Aunque, para qué engañarnos, seguro que el médico francés tan sólo se dirigía a ellos. Al vulgo, mejor que lo zurzan, que enferme y que no dé mal. Pero desde luego sí coincide en algo con casi todos los remedios que Ménager nos aporta a lo largo del ensayo: «La convalecencia requiere de la intervención de los demás, de la distracción y del olvido de los pensamientos negativos. Así las fuerzas de la vida vencerán». Bueno-bonito-barato, aunque no tan sencillo de lograr.
Oh, pero no todo van a ser modorras en este cuento. La inmovilidad física tiene el don de mover la mente y, por ende, aquello que la domina. Ménager aborda, no en pocas ocasiones, la demostrada relación que ha existido siempre entre la convalecencia y un aumento significativo del impulso erótico. ¡Atención! Aten a sus amantes cuando los abandonen en las pulcras camas de los hospitales. Allí, enfermeros y médicos, son un manjar peligroso a los ojos del convaleciente emocionado. El autor señala particularmente la tuberculosis, que no en pocas obras, de entre ellas cita La montaña mágica, de Thomas Mann, hace las veces de mortal condena y de potente afrodisiaco Vamos, de Viagra bacteriana. Y es que, como bien dice Ménager: «¿Por qué los novelistas, los diaristas también, no iban a sacar tajada de aquello que los médicos sospechan y los moralistas condenan?». Pues claro…

Pero, volviendo a La montaña mágica, citada con asiduidad, Ménager la usa como ejemplo de dos tipos distintos de convalecencias; la privada y la institucionalizada. Para el autor, pocas cosas hay más cansinas y monótonas que la cotidianidad anodina de sanatorio en la novela de Thomas Mann, donde los días pasan lentos y el espacio para el imprevisto está limitado al máximo. Igual ocurre con El frío, el terrible relato autobiográfico de Thomas Bernhard sobre su estancia en un sanatorio. El título, valga la redundancia, lo dice todo. Cita, por el contrario, a Rilke, para quien la enfermedad fue una compañera celosa, pero privada, y en la que reconoció la ventana entreabierta a un mundo de posibilidades.
La convalecencia es, además de un síntoma humano, un despertar. Como si se tratará de un aquelarre espiritual, la enfermedad inunda el cuerpo para hacerlo consciente de la vida. La salud absoluta, como ya se ha mencionado, es solo parte de la deidad. Aquí Ménager atina eficazmente al citar a su querido Goethe quien, en Confesiones de un alma bella, reconoce a través de uno de sus personajes femeninos la reveladora esencia del padecimiento: «Hasta que cumplí los ocho años», confiesa su personaje, «fui una niña enteramente sana, pero de aquella época consigo acordarme tan poco como del día de mi nacimiento. Nada más comenzar mi octavo año, tuve un vómito de sangre y al instante fue mi alma todo sensibilidad y memoria». El recuerdo nace en el pinchazo que estalla la burbuja de la felicidad inocente. Nadie es sensible desde la absoluta dicha, que más que reservada a aquellos con suerte, les es bendecida a aquellos sin cerebro.
«El cristianismo necesita de la enfermedad como la Antigua Grecia necesitaba de un exceso de salud»
Nietzsche
Pero no todo en la convalecencia van a ser pitos y flautas. El ensayista francés también tira piedras sobre el tejado de ese estado de invalidez temporal o, mejor dicho, sobre aquello que lo invoca. Para eso, le basta con citar a Nietzsche y poner todo del revés: «El cristianismo», dice el filósofo, «necesita de la enfermedad como la Antigua Grecia necesitaba de un exceso de salud; poner enfermo es el verdadero pensamiento secreto de todo el sistema redentor de la Iglesia. El hombre religioso, tal como la Iglesia lo quiere, es un decadente típico». Aunque la enfermedad pueda despertar la sensibilidad y ser motivo de lo mundano, también doblega el espíritu y debilita la fuerza vital hacia la sanación, sobre todo cuando está domesticada por titiriteros del poder que gozan de usarla para sus propósitos.
La enfermedad, con su posterior convalecencia, son, por tanto, como casi todos los aspectos de la vida, elementos moldeables a los que no se debe desatender, ni dar por sentado como hechos naturales e imperturbables. Es en esa línea que Ménager trae el psicoanálisis, más concretamente a Freud y su Malestar en la cultura, para recordarnos la importancia de atender a la enfermedad y sus sucedáneos, ya que, como él dice: «Un bárbaro dormita en cada hombre civilizado, dispuesto a despertar cuando las guerras estallan. Todos y cada uno de nosotros estamos enfermos». Y si los hombres civilizados están enfermos, no hay cómo citar, como hace también con regularidad Ménager, a uno de los más enfermos y geniales. Louis-Ferdinand Céline, hijo de la mugre moral y bastardo de la marginal lucidez, remata este cuento para aclararnos que: «Hay pocos escritores en plena salud. Por eso a menudo parecen agotados. Las ideas se tropiezan y revuelcan. No están cómodos con ellas».
Difícil saber, de primera mano al menos, si Daniel Ménager, el excepcional creador de este original y cautivador ensayo se ve hoy doblegado por el agotado remolino de las ideas. Su muerte, hace dos años, tropieza con el impulso que nace de hacerle cientos de preguntas sobre esta ilustrativa obra. Podemos, al menos, agradecer gozar de su sapiencia, de su fluidez narrativa y de la calidad de un ensayo que, más que para caer en una convalecencia, es la cura a la enfermedad de la ignorancia.

