La fogata de la vida (en recuerdo de Charles Simic)
Su pasado serbio y migrante fue la puerta de entrada a otras culturas, que incorporó a su universo con naturalidad, incluida la tradición poética en español

Parte de la portada del libro 'Mil novecientos treinta y ocho'
Todos somos hijos del mismo barro. Las castas, las razas y las clases sociales son imposiciones exógenas –gozosas para el brahmán y para el truhán– que no tienen nada que ver con la esencia del ser humano. Somos iguales: mismo código genético, mismas pautas congénitas, reparto aleatorio del talento. Lo somos con el resto de los cambiantes pasajeros del presente (suben y bajan a ritmo frenético de la nave de la Tierra) y lo somos iguales con los hombres del pasado, a los que nos uniremos a su (in)debido tiempo. En África, hace no mucho, todos formábamos parte de la misma camada. Hay una realidad ontológica del ser humano hecha de lágrimas, sangre y sudor que escapa a las mil máscaras del poder y sus escalafones, a la danza de las eras y sus genealogías. A las condecoraciones rimbombantes y a las palmaditas en la espalda. Por ello, nadie tiene derecho, ni inherente ni accidental, sobre otro ser humano. Nacemos libres porque somos iguales y viceversa.
La fraternidad es posible entre el antropólogo y el chamán de la tribu, entre el preso y el alcaide, entre güelfos y gibelinos, entre liberales y conservadores, entre polizontes y marineros. Incluso entre hermanos. La amistad y el amor, escalas superiores de la fraternidad, nos lo enseñan todos los días. De manera simultánea, todos somos diferentes, hijos de nuestro tiempo, nuestra cuna, nuestro sexo, nuestros prejuicios, creencias y valores, nuestros genes egoístas. Eloísa y Abelardo, Romeo y Julieta se aman porque son iguales, se aman porque son diferentes. El motor de la fraternidad es la conciencia de esa igualdad básica, de esa diferencia esencial. Desnudos ante el frío destino, todos tiritamos, titiriteros de nosotros mismos.
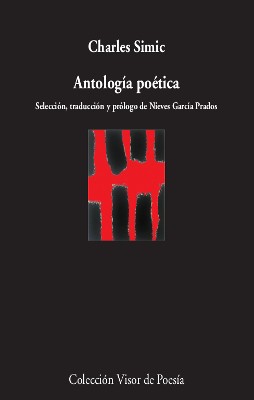
En ese sentido profundo (unidad y singularidad de la experiencia humana) somos insustituibles. Únicos en el inhóspito cosmos. Milagros particulares entre el desconocido mar de la materia oscura y la inconsistencia caprichosa de las partículas elementales. Tú y yo. También usted, señora. Cualquier ideología que no respete esta idea esencial (igualdad de derechos, diferencia de pareceres) lleva la semilla de la opresión implícita, el huevo de la serpiente. Rojos y pardos, gemelos y némesis al mismo tiempo, coinciden en un punto: los otros son innecesarios. El fin justifica los medios. Que ardan los hombres en el altar de la raza, la patria o la clase no hace más justa la causa ni inocuas a las llamas. En la era de la cancelación y el victimismo de los nuevos inquisidores, la palabra esencial es tolerancia.
«Simic sufrió la invasión nazi, el bombardeo liberador de los aliados y la opresión comunista»
A la par, la experiencia de estar vivo entraña la constatación fáctica de nuestra intrascendencia. El alcance limitado de nuestro quehacer. Inevitable y deseado. Felizmente no somos omnipotentes. Las personas cuentan sólo en el círculo amplio o estrecho de su actuar, en el hechizo electromagnético de sus imanes, en la exacta distancia emocional en que le afectan las noticias; pero, en el largo plazo, y las largas distancias, todos somos sustituibles. La muerte de los más admirados nos lo enseña: su vacío se llena, su legado se olvida o se traiciona, el recuerdo se desvanece.
El lunes, sin ir más lejos, murió Charles Simic y el mundo sigue como si nada. Niño de la guerra, Simic nació en Belgrado en 1938. Su familia intentó por todos los medios que no se percatara de lo que ocurría alrededor, pero era imposible. Sufrió la invasión nazi, el bombardeo liberador de los aliados y la opresión comunista que apenas disimulaba la pulsión homicida de los nacionalistas. En su obra la historia es un crimen sin descanso, pero dentro de ella, a pesar de ella, se entrevera el suceso personal, la vida del poeta: travieso, perturbador, a veces incluso feliz. Emigró en la adolescencia con su familia a Estados Unidos, trabajó en mil asuntos menores, con los pies bien puestos en la tierra de la necesidad, mientras pulía su verdadera herramienta, la lengua inglesa, que hizo suya de manera cabal y definitiva a través de la poesía. Primero como lector voraz y luego como autor.
Su extrañeza idiomática se hizo canto, juego, riesgo, inventiva. Su pasado serbio y migrante fue la puerta de entrada a otras tradiciones y culturas, que incorporó a su universo con una naturalidad pasmosa, incluida la tradición poética en español. La cultura literaria americana es tan rica y vasta que tiene el tamaño de un continente pero la idiosincrasia de una isla. No para Simic. Le interesaba lo mundano y lo profundo. En su obra brindan ambos mundos con insólita promiscuidad. Una vez nos contó que Octavio Paz y Mari Jo lo habían invitado a cenar en la Ciudad de México a un restaurante francés justo a la hora en que México jugaba contra Italia en el Mundial del 1994. Se negó a perderse el partido. Y organizó con los camareros un sistema de señas y alertas para fugazmente seguir más o menos los pormenores del juego, de Vasco Popa a Paolo Maldini, de André Breton a Dino Baggio.
En sus memorias, Una mosca en la sopa, cuenta el insólito encuentro con el poeta Richard Hugo, en un recital San Francisco de los años sesenta. Ahí, descubrieron que Hugo había sido uno de los aviadores de la flota americana que en 1944 había bombardeado Belgrado y Simic, uno de los niños ateridos que corría a refugiarse.
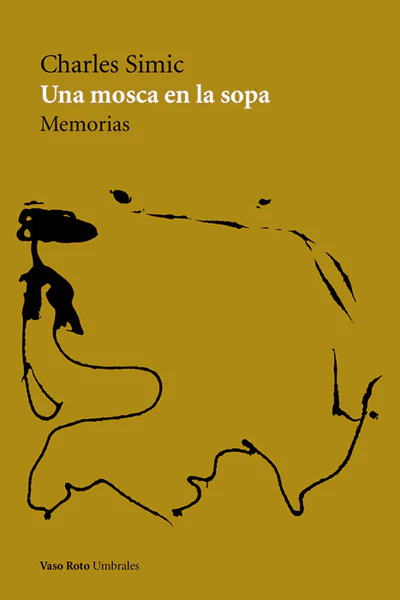
La calavera de los días gira y sonríe. Todo se borra, desdibuja, desaparece. Y vuelve a empezar. Oh, paradoja: esta claudicación con el peso del pasado, con la saga de los ancestros, con el legado de los maestros, es necesaria para la propia libertad. Nadie responde del otro lado de la Laguna Estigia, aunque algunos lucren con la ouija. Sacerdotes y próceres viajan en el tiempo (lo primeros al futuro, lo segundos al pasado) y regresan con enseñanzas tan profundas que los colocan (incómoda, casual e involuntariamente) en el centro del escenario. Dios así lo quiso; la patria necesita tu sacrificio; híncate, viuda; marcha, soldadito de plomo. Artimañas y abalorios, tan impostados como cambiantes.
Simultáneamente, ignorar las lecciones del pasado es tropezar mil y una veces de maneras distintas con mil y una piedras iguales. Milagros de la litología. Tampoco podemos desatender las voces de lo trascendente, el llamado ocasional de la poesía y el de otros escurridizos hierofantes. Es cursi, es ridículo, es demodé, es indispensable. Abrir las puertas de la percepción. Encontrar peras verbales en el olmo viejo del lenguaje. La búsqueda es la única recompensa, el padrón se oculta tras el último fractal. No buscar es el verdadero pecado original. Una ceguera voluntaria. Pura estulticia. El fruto prohibido se pudre si no es devorado con avidez. Manchémonos con sus jugos.
«Imponerse a alguien contra su voluntad es una traición profunda al sentido de la vida, cuya esencia es la libertad»
La clave está en descubrir el equilibrio entre el valor de las cosas y los actos (para uno mismo, para los próximos, para el resto) y su inutilidad manifiesta. Entre valor y costo. Entre vivir sin miedos ni ataduras y ser consciente de la muerte. Aprovechar la chispa de eternidad de estar vivos y llenarla de sentido, sin olvidar que la próxima estación es la orgía involuntaria de los huesos en el vertedero o la casta urna con ceniza en la frágil repisa del primogénito. Por eso, imponerse a alguien contra su voluntad es una traición profunda al sentido de la vida, cuya esencia es la libertad. Ese debería ser el único objetivo colectivo: crear el marco en el que todos podamos encontrar nuestro camino sin obstruir el de los demás. Qué difícil es ser padre, líder y jefe. ¿Dirigir, guiar, educar, servir de modelo? Desde arriba todo está en tensión y es absurdo. Mucho más fácil es ser hijo (travieso), seguidor (escéptico) y subordinado (desobediente). Desde abajo todo es filoso y amenazante. Lo mismo con la pareja. ¿Existe la comunión de almas? ¿Es posible el amor? Entregarse sin rendirse, ser sin ocultar, dar sin pedir a cambio, pedir sin esperar. Todo es un laberinto del lenguaje, un tractatus ilógico, una larga calle de nombre Sinsentido. Y, sin embargo, amar es el único sentido. Amar es trascender. En el amor el «presente es perpetuo», aunque se acabe. La parca es celosa y sólo da cita a solteros. Sí, morimos y nacemos solos. Pero, si morimos solos, mejor vivamos acompañados. La pareja es la solución sólo porque provoca mejores problemas.
Con suficiente perspectiva, todo es relativo, empezando por la buena o mala reputación, caimán ciego que lanza tarascadas contra todos y contra nada y que basta ignorarlo para que se desintegre en el vaho de sus escamas, en el espejo de los colmillos rotos. La mala reputación es siempre un malentendido, como la buena fama. Verso y anverso de la misma minúscula pompa de jabón. Dependemos de los otros, cuyo reconocimiento es necesario para ser y estar. La soledad absoluta anula la existencia. Necesitamos a los demás, el sonido de otras voces. Pero no podemos ser esclavos de las personas que murmuran en privado ni de sus ecos virtuales, esquirlas de la fragua del infierno. En el bosque virtual todos estamos indefensos ante los gesticuladores. La máscara no tiene rostro. Su impunidad es absoluta, pero efímera. Vítores y diatribas deberían ir de canto en la moneda de la verdad.
Te lo digo desde el tacto anestesiado de mi iPhone hasta el tacto anestesiado del tuyo. Apaguemos el pálido fuego del móvil y encendamos la fogata de la vida.

