Un diario íntimo de Castilla
El biólogo y escritor José Antonio Martínez Climent da testimonio de un mundo en extinción en su último libro, ‘Liturgia de los días. Un breviario de Castilla’

Sendero del Camino de Santiago en León. | Wikimedia Commons
José Antonio Martínez Climent (Alicante,1965) se crió en la Playa de San Juan. Marchó a la universidad a estudiar Biología, carrera que nunca terminó formalmente, y así dedicó las siguientes décadas a dirigir y asesorar diferentes proyectos de investigación en ecología de aves rapaces y mamíferos en Finlandia, EEUU, Reino Unido y España. Fue en 2018 cuando arribó finalmente a Castilla, donde anda asentado desde entonces. De este tiempo de observación y meditación sobre el territorio castellano es de donde nace su última obra, un conjunto de once cartas dirigidas a un conferenciante (A.), donde el escritor, autor de cuatro novelas y un diccionario del Siglo de Oro, se sirve de la intimidad del formato epistolar para, como bien indica Victoria Cirlot en el prólogo, permitir que el mundo exterior se fusione «con la interioridad del escritor, con sus pensamientos, sus sentimientos y sus recuerdos». De ahí que, aunque se trate de una suerte de dietario, mantenga una voluntad novelesca, estilizada por el tono melancólico de quien se sabe frente a un final de ciclo.
«El hombre necesita la ruina, la cercanía de la ruina, en todas sus formas posibles» escribe Martínez Climent en la cuarta de las cartas, la que lleva por título «Fundación de una ermita en Castilla». Sobre este particular, nos cuenta el escritor al teléfono que «los que hemos tenido padres que han vivido y trabajado en el campo, hemos conocido que ellos tienen una idea clara, precisa y contundente de la muerte, o al menos el saber que la muerte nos espera a la vuelta de la esquina, mientras que en el mundo técnico que domina hoy, todos se entregan a la mayor fuerza positiva que existe, que es el Estado, quien ofrece soluciones a todo. La única cosa para la que no nos puede ofrecer solución es la muerte, y por eso la oculta. Tenemos, por ejemplo, el caso de nuestro presidente, que ocultó los muertos producidos por la pandemia. Así, quien se entrega a esa fuerza positiva no puede contemplar la muerte y mucho menos aquello que conduce a la muerte. No obstante, es en el desgaste, en la edad, en el envejecimiento, en la desaparición progresiva o abrupta de las cosas donde hay una fuerza inmensa de misterio, ‘de conocimiento’, como decía Steiner; análogo al que ofrece el mundo de la razón. A mí, que me fascinan las ruinas, me parece terrible morir, yo no quisiera morir, pero es inevitable». Y de eso precisamente es de lo que va su libro: se trata de un canto crepuscular a esas tierras castellanas donde «la vida me ofrece todavía su fértil pudrición», escribe.
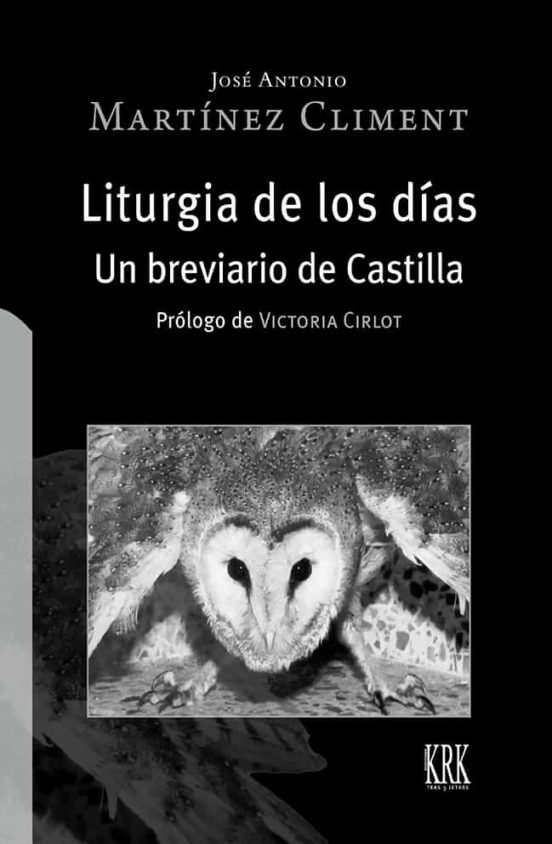
Martínez Climent se desmarcó hace años de la idea actual del ecólogo, que es aquel que ahora «ya no se ocupa de la naturaleza, sino de la legislación, el comportamiento y la moral de la persona, y para quien la naturaleza es un pretexto nada más», nos dice. Su inclinación a la contemplación de la naturaleza, «tanto si es un paisaje alpino como un secarral de Murcia -nos cuenta-, me viene de pequeño, de forma casi natural, por haberme criado afortunadamente en un sitio que todavía conserva algo de la huerta». Fue en su contacto con el estudio formal de la biología, en la facultad, cuando se dio cuenta de que «lo que me imponía el Estado no se correspondía nada con la potencia natural en la que yo me había criado. Los medios técnicos de los que dispone el Estado son formidables y si se emplean en cierta dirección, ayudan a preservar ese misterio. Los romanos nos ofrecieron buenos ejemplos de ello, lo cuento al principio de mi libro. Pero los medios técnicos de los que se vale la ecología hoy día están únicamente dedicados a desinfectar de misterio todo lo que tocan y todo de lo que se apropian y convertirlo en moral del Estado, esto es, legislación punitiva. Y eso es lo que me alejó por completo de la conservación, de la ecología y mucho más del ecologismo. No quiero saber nada de esto», afirma.
Por ello, de alguna forma, aunque el autor no lo pretenda, se puede leer Liturgia de los días como una suerte de manifiesto en favor de la singularidad, aquella que Martínez Climent ha querido defender en este libro, así como «la de mi propiedad como sitio de señorío, tan alejado como sea posible de lo que dictan estos tiempos, que dicen que tu señorío, tu moral, tus costumbres, tu pensamiento y hasta tu sexo pertenecen en régimen de monopolio al Estado», sentencia. Y añade: «Creo que hay que levantar una muralla contra eso, que tarde o temprano va a derribar el Estado, pero bueno. Es una pelea que creo que conviene dar».

Así, para Martínez Climent, «quizá en Occidente el único refugio que nos queda sea la palabra, pero no entendida en sentido romántico, como impulso casi artificioso y sublime, sino como refugio de aquello que ya casi no sabemos ni lo que es, si es que lo hemos sabido alguna vez. Qué es lo que se escondía en la palabra logos, si es que alguna vez conseguimos descifrar qué es lo que significaba eso de manera cabal. Pues sí, a lo mejor ahí encontramos otra fuente que irradie misterio, como decía Jünger». En este sentido, coincide el autor con el mencionado Jünger, pero también con Heidegger o con autores españoles como Félix de Azúa o Andreu Jaume, «que me parecen especialmente lúcidos en este campo; yo, con ellos, creo que estamos en una época final, y no sabemos ni dónde estamos ni adónde nos conduce el tiempo. Solo sabemos que todo lo anterior se ha acabado. No sabemos nada de lo que se nos viene encima. Ernst Jünger decía que tenía cierto tipo de esperanza, porque pensando en la astronomía, en la conquista del espacio, había una cierta posibilidad de surgimiento de nuevos dioses, pero no hemos llegado tan lejos como para que esa posibilidad se abra».
«El hombre occidental no desea trabajar la tierra, porque es un asunto difícil, complicado e inestable», nos cuenta Martínez Climent. Y añade que, contra eso, «el Estado presenta como solución inmediata el turismo rural, que aparece como solución a todos los problemas. Pero, como todo, incurre en unos gastos, en unos inconvenientes. El Estado nos oculta lo que cuesta, los precios, que sin embargo están a la vista. El Estado pretende que no cuesta nada, que es gratis. Gratis porque lo ofrece el Estado. Pero no, señores, esto tiene unos precios terribles». El autor, además, no entiende por qué se les llama turistas rurales, cuando sucede que «detestan el campo. Lo quieren, pero convertido en polideportivos municipales, en vulgares zonas de esparcimiento. El turista rural produce la destrucción de aquello que dice amar, que es esa soledad, el misterio y el aislamiento del campo. Porque no se puede estar en el campo chillando como energúmenos, que es lo que suelen hacer. Pasan volando en parapentes, corriendo en bicicletas, haciendo senderismo… ¡Se les escucha a kilómetros de distancia!», sentencia con perplejo enojo José Antonio Martínez Climent.
En la actualidad, lo que nos domina es la técnica, y esto es de lo que nos avisa y alerta también Martínez Climent en su libro. Un mundo que ha construido su propio estilo, «que no permite más que su propio mecanismo, que no permite absolutamente nada más, que todo lo convierte en esta palabra espantosa que ahora se utiliza constantemente: todo lo convierte en proceso. Y un proceso es una digestión seguida de una excreción, y nada más. En el medio no hay lugar para nada más. Y eso fulmina, o mejor dicho pretende fulminar, porque no se puede del todo, los últimos cincuenta mil años de vida en la tierra en los que el hombre ha sido capaz de todo, menos de esos procesos». Sobre este particular, sobre la forma en la que se nos escamotea el paso del tiempo, las ruinas, lo que fenece y se regenera, lo auténtico de la vida, recuerda el autor un ejemplo: el de la Rusia soviética. «Cuando el bolchevismo, el comunismo, se ha apropiado finalmente de toda Rusia -nos cuenta- y empezó a pretender respetar las tradiciones agrícolas para ensalzar a la gran madre tierra Rusia, con el fin de que no se perdiera ni su historia ni su tradición, en resumen, que no se perdiera «su potencia mágica», uno de los pilares que sustentaba el régimen soviético. Y qué es lo que hicieron, pues lo mismo que hace aquí cualquier concejal de esos que se llaman de cultura, apropiarse de las costumbres. Por ejemplo, de un baile regional, unos refranes, un uso de la tierra o unas costumbres y estilizarlas, llevarlas a un escenario, que puede ser el teatro municipal, el Teatro Real o la misma calle.

Pero esas costumbres o esos hábitos ya no responden entonces a una emanación del pueblo, de la gente, sino que corresponden a la estilización ideológica que el Estado a través de cualquier de sus instancias hace de la tradición. Eso es una cosa tan frígida, tan escenográfica, tan falta de verdad que me parece que a mí me conviene alejarme de eso». Y añade: «Claro que me encuentro frente a un vacío tremendo, porque todo sitio de la vida lo ocupa el Estado, y en Occidente no hay nadie, creo que debemos quedar cuatro gatos, más o menos, que seguimos manteniendo una parcela libre de la eterna normativa del Estado. Quien se aleja de ahí se enfrenta a un vacío, un vacío que cada cual sabrá cómo tiene que llenar». Martínez Climent ha construido con ese vacío un hermoso libro, taciturno y sentimental, que reúne las oraciones litúrgicas de todo el año en el que, como colige espléndidamente Victoria Cirlot, «el pasado vive en nosotros, fruto de una continuidad real mucho más que de rupturas».

